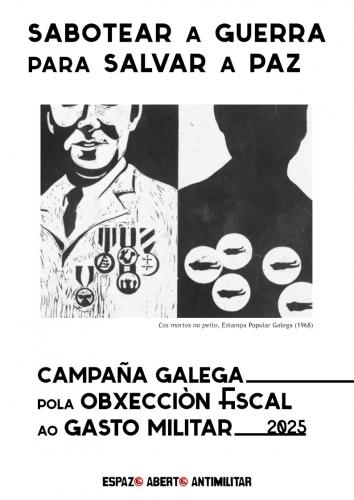You are here
News aggregator
Pan y Rosas, Noticias de Paz de enero: 'Frente a la militarización de la Vida, resistencias para existir'
En este PROGRAMA DE NOTICIAS DE PAZ de Enero tres elementos de la militarización de la Vida y por tanto contra ella: fronteras, gasto militar y narrativas para la guerra. Y para hacerle frente, propuestas desmilitarizadoras: contra las guerras, los genocidios y por una cultura de Paz. Abolir fronteras, eliminar el gasto militar y narrativas para la Vida y la justicia; desde resistencias locales y en todos los territorios. Con entrevistas a Helena Maleno Garzón, Juan Carlos Rois, José Antonio Younis Hernández y un audio de Natalia de la Internacional de Resistentes a la Guerra.
Escúchalo y comparte: https://go.ivoox.com/rf/167343327
Por la Paz, contra la indiferencia
Análisis de la revolución kurda en Siria y la crisis actual
Traemos un artículo acerca de la realidad actual del proyecto confederal en el este y norte de Siria. Y lo hacemos en momentos en que el Estado Sirio, de manos de su presidente ex-yihadista hoy convertido en aliado de EEUU y por supuesto del Estado turco, lo está atacando brutalmente. Hoy los proyectos autonomistas, tanto los mexicanos -como el zapatismo bajo asedio de una guerra de baja intensidad del Estado mexicano-, como el del confederalismo democrático en Siria son atacados como si la consigna fuera que desapareciera cualquier ejemplo de autoorganizacióon diferente del imaginario colectivo...
Aquellas milicias que en su momento eran tomadas como héroes contra el llamado Estado islámico y sus fascistas religiosos hoy han sido abandonadas y buscan elimiarse los territorios que practican la autoorganización.
Red-acción del periódico Anarquía
..................................................................................................
La revolución confederal en Siria vive un momento decisivo
El 18 de enero el gobierno sirio lanzó una gran ofensiva contra la Administración Democrática del Noreste (ADN), apoyada por una intensa propaganda progubernamental de canales cercanos a Turquía y Catar, como Al-Jazeera y Middle East Eye, y por la censura mediática en los países de la OTAN. La resistencia de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) se vio fragmentada debido a una serie de defecciones en las gobernaciones de Raqqa y Deir ez-Zor, que afectaron tanto a estructuras tribales (‘ashira) como a partidos políticos hasta entonces vinculados al proyecto confederal, como la sección del Partido para el Futuro de Siria en Raqqa. Ambas zonas quedaron casi por completo bajo control gubernamental, a pesar de algunas emboscadas contra el ejército.
Aunque el gobierno difundió un documento presentado como un acuerdo de alto el fuego —que en los hechos preveía la rendición de las Fuerzas Democráticas Sirias—, Mazlum Abdi, comandante de las FDS, rechazó el acuerdo. Durante una reunión celebrada el 19 de enero, Abdi dejó claro que no aceptaría ningún pacto que implicara la capitulación política y militar de la administración autónoma: «Viviremos con dignidad o moriremos con honor», declaró al finalizar el encuentro.
En las horas previas se habían producido combates violentos en Tishrin, a lo largo del Éufrates en dirección a Raqqa; en la autopista M4, a cuyos márgenes se encuentra estacionado el ejército turco, que realizó varios bombardeos; y en Shaddadi y Raqqa, donde combatientes de las FDS se atrincheraron para proteger las prisiones en las que se encuentran recluidas personas detenidas de Daesh en estos años. El campo de detención de Al-Hol, donde unas 30.000 mujeres y menores sospechados de pertenecer a familias que apoyaron a Daesh han estado recluidos durante años, fue abandonado por las FDS, que denuncian “la indiferencia del mundo”. Diversos videos muestran a facciones del gobierno liberando prisioneros que la ADN afirma que están afiliados al Estado Islámico. Las zonas que aún permanecen bajo control de las fuerzas confederales parecen ser la gobernación de Hasakah, donde se encuentra la gran ciudad de Qamishlo, y Kobane junto con sus áreas rurales circundantes.
Todas las comunas populares están distribuyendo armas y organizando la resistencia en los barrios de la ciudad que aún permanecen libres del ejército estatal. En el plano político, la Administración atraviesa una fase difícil. Circulan en X y Telegram videos de prisioneros linchados o ejecutados sumariamente, así como de mujeres de las YPJ en manos de hombres del gobierno. Conviene recordar que se trata de los mismos hombres que mutilaron en video el cuerpo de la combatiente Barin Kobane en Afrin o que brutalizaron y asesinaron a Hevrin Khalaf durante la invasión turca de Serekaniye. No es casual que muchos llamamientos a la resistencia provengan precisamente de las YPJ, además de las Fuerzas de Protección Esencial (HPC), que dependen de los comités de autodefensa de cada comuna. Desde el inicio de las negociaciones con el gobierno el pasado marzo, el movimiento de mujeres había dejado claro que no se aceptaría ningún acuerdo que no contara con su aprobación y que las YPJ preferirían el martirio antes que disolverse. Por su parte, Al-Shaara y sus hombres han afirmado que no consideran concebible la presencia femenina en las fuerzas armadas sirias ni en otros ámbitos de la vida pública.
Las estructuras tribales y la revolución
Gran parte del éxito del avance gubernamental se debe a la protesta contra la ADN impulsada por diversas estructuras y facciones tribales, no solo en Raqqa y Deir ez-Zor, sino también en Hasakah. Lejos de ser fenómenos reducibles a una simple división entre árabes y kurdas —que, tras décadas de discriminación hacia estas últimas, sigue existiendo—, este repentino cambio de bando constituye una maniobra política lúcida y organizada desde hace tiempo.
Hace pocas semanas tuve la oportunidad de entrevistar a las jefaturas de algunas de las estructuras tribales más influyentes de Raqqa y Hasakah, como los Afadil, los Al-Sahkana y los Shammar (estos últimos una qabila o confederación tribal). Organizaciones sociales extremadamente poderosas, que en ocasiones agrupan a millones de personas en distintos países (Jordania, Irak, Arabia Saudita), estas estructuras son también el envoltorio concreto a través del cual se expresa la organización jerárquica de la economía local. La jefatura —aunque sería más correcto decir el rey— de los Shammar, Maana Al-Hamidi Al-Jarba, contribuyó en 2014 a la alianza estratégica con las YPG para combatir a Daesh y el 18 de enero protagonizó una espectacular traición con un giro abrupto. Las otras dos tribus, en Raqqa, mantuvieron relaciones de coexistencia con el Baaz, luego con Daesh y posteriormente con la ADN, para aceptar ahora un nuevo cambio de régimen en áreas que el Estado sirio siempre ha considerado reservas de trigo, algodón y energía fósil, dentro de una lógica de colonialismo interno.
A diferencia de las zonas del Rojava de mayoría kurda (una pequeña parte de la ADN, que era mayoritariamente árabe), en estos territorios la ideología confederalista tuvo una penetración limitada y muy reciente. Asociaciones estudiantiles, juveniles y de mujeres la promovieron en los centros urbanos, pero la gobernanza del territorio se estructuró precisamente sobre el frágil pacto de coexistencia entre el partido revolucionario y las tribus. Estas apreciaron la liberación del régimen y de Daesh, pero no las tácticas de la aviación estadounidense de apoyo a las FDS en 2017, que destruyeron gran parte de la ciudad por orden de Donald Trump. Nunca compartieron, además, la idea de transformación antipatriarcal y comunalista promovida por el PYD. Las jefaturas de estas estructuras conforman la gran burguesía agraria y comercial, que maneja patrimonios de muchos millones de dólares. Las iniciativas económicas comunalistas impulsadas por el movimiento en tierras estatales siempre fueron vistas con desprecio, al igual que las organizaciones autónomas de mujeres, las reformas del derecho de familia para fortalecer la capacidad de negociación femenina o las instituciones judiciales de mujeres, como la Casa de las Mujeres. Cuando en 2022 la “ciencia de las mujeres”, o Jineolojî, se convirtió en materia escolar, en Deir ez-Zor varias jefaturas tribales incitaron a la revuelta.
La ADN nunca fue un territorio pacificado ni exento de conflictos, como no lo es ningún territorio revolucionario. El enfoque del movimiento confederal siempre fue el del cambio gradual, el diálogo y el pragmatismo, pero se mantuvo firme en sus ideas, ampliando transformaciones socioeconómicas y de género que no podían contar con el apoyo de las cúpulas de estas estructuras. No porque fueran “árabes”, sino porque se trata de realidades construidas en torno al privilegio, también entre las kurdas. Nunca faltaron tribus y facciones políticas kurdas, dentro de la ADN, hostiles al movimiento confederal. Lamentablemente, todo esto casi nunca fue contado, ya sea por el desinterés del mundo de la prensa —árabe u occidental— o por la superficialidad del activismo político, que prefirió desde el inicio reducir la revolución a un mito o insistir absurdamente en una narrativa etnicizante del conflicto (“las kurdas” como pueblo bueno y noble). Las miles de comunas y las centenas de cooperativas construidas en esos territorios siempre fueron valoradas por una parte de la sociedad siria, pero no por otra; y esas partes atraviesan comunidades lingüísticas y religiosas, pues no existe lengua ni fe que determine mecánicamente la adhesión a una perspectiva política.
“Las kurdas” y “Occidente”
Tampoco tiene sentido sorprenderse de que “Occidente” haya “abandonado” a las “kurdas”, sus supuestas “aliadas”. El asombro de muchas ante el apoyo estadounidense a los islamistas resulta desconcertante: el islamismo fue respaldado durante décadas por los gobiernos de Estados Unidos en la región con una función antisocialista. Solo la caída de la URSS permitió una política más oscilante y la realización de operaciones militares, invasiones y masacres que generaron miles de millones de dólares para la maquinaria militar estadounidense, explotando la volatilidad y la inconsistencia ideológica de estas fuerzas. Lo verdaderamente paradójico es que durante una década un movimiento socialista y democrático haya sido apoyado —aunque solo militarmente—, porque frente a un enemigo como Daesh los islamistas hostiles a Assad no tenían ni tienen capacidad ni voluntad de combatir.
El movimiento confederal no tuvo otra opción, como toda revolución que se desarrolla en el mundo real (y como todas las demás facciones sirias y regionales), que buscar alianzas dentro y fuera de Siria. Ambas superpotencias implicadas en la guerra, Estados Unidos y Rusia, apoyaron de manera ambigua e interesada a las fuerzas armadas confederales (desde hace tiempo mayoritariamente árabes, especialmente durante la ofensiva sobre Raqqa en 2017) en distintos momentos y contextos, sin reconocer ni legitimar jamás las instituciones civiles de la ADN, y mucho menos sus proyectos sociales. Tampoco se ve por qué deberían haberlo hecho. Como aclaró mi amiga Bager, caída mártir en Manbij en 2016, estas alianzas siempre fueron tácticas para las FDS y nunca existió “confianza” ni “ilusión” respecto de los gobiernos de estos u otros países con los que se establecieron relaciones por necesidad. El movimiento aprovechó el apoyo militar allí donde fue posible, pero las relaciones internacionales pronto se alinearon contra sus intereses y su propia existencia.
Con el paso de los años fueron fuertes las dudas de algunas debido a su colaboración con Estados Unidos. Parte de estas críticas provino de ambientes alternativos occidentales, demasiado desconectados de la política y de la experiencia revolucionaria para comprender la necesidad —por amarga que fuera— de estas dinámicas. Otra parte llegó del mundo político y mediático árabe, aunque la coalición liderada por Estados Unidos que reprimió a Daesh incluye a casi todos los países árabes, que rara vez comprometieron tropas. Otras críticas proceden de quienes simpatizan con los movimientos salafistas y, generalmente sin haber vivido nunca sus agresiones o bajo su control, sostienen que el envoltorio reaccionario contendría un improbable núcleo revolucionario, denunciando desde hace años la “injusticia” de la prisión impuesta a los milicianos de Daesh. Cuán legitimados están el mundo institucional árabe o el islamismo suní para criticar a las FDS lo demuestra la férrea alianza construida con la CIA por el “islam político” regional para sostener la componente supremacista suní de la oposición a Assad frente a la democrática o libertaria. Estas componentes de la oposición, hoy en el gobierno, fueron legitimadas oficialmente desde 2012 mediante una política a la que, tras Turquía y Catar, se sumó toda la Liga Árabe.
Las maniobras de Israel
Desde que esta oposición se convirtió en gobierno en 2024, la retórica antikurda adoptó tonos apocalípticos, denunciando como un hecho la supuesta alianza entre la ADN e Israel. Nunca fue probada porque nunca existió, pero confirma una vez más la pobreza y el patetismo del discurso político contemporáneo, en Oriente Medio no menos que en Europa. A pesar del apoyo de algunas organizaciones palestinas a las políticas turcas y cataríes contra las YPG en Siria, el movimiento confederal mantuvo hasta hoy sus raíces internacionalistas. Mártires en Alepo como Ferashin Efrin o Deniz Ciya —la joven cuyo cadáver fue arrojado desde el cuarto piso por un elemento del gobierno— cayeron hace pocos días frente a un ejército que se presentó con decenas de tanques a las puertas de sus barrios, fortalecido por el acuerdo firmado en París con Israel pocas horas antes. La verdad es que las comunas confederales son atacadas por el islamismo a cambio de la venta del Golán, y este hecho no necesita mayores comentarios.
La prensa y el gobierno de Israel hicieron todo lo posible en los últimos meses para obtener una invocación de ayuda por parte de la ADN, construyendo una narrativa muy fuerte en ese sentido, que alcanzó incluso ámbitos científicos y académicos, para afirmar que Israel es el aliado natural de las kurdas y que la ADN podría beneficiarse de ese apoyo. Esta retórica es abrazada —desde siempre— por el sector de la política kurda cercano a las posiciones conservadoras de la familia Barzani en Irak, históricamente adversaria del movimiento confederal y del PKK. Resulta verdaderamente notable que la ADN, pese al cerco diplomático cada vez más asfixiante por parte de Damasco (y de Turquía y Jordania), nunca haya cedido a estas tentaciones, aceptando el aislamiento global antes que traicionar los valores que inspiran a sus vanguardias (las primeras mártires del PKK cayeron junto a las palestinas en Líbano en 1982). Valores expresados siempre con moderación, pero a menudo con mucha más coherencia que los eslóganes lanzados al viento durante los desfiles militares del gobierno.
Errores y coherencia del movimiento confederal
Hoy la ADN paga muchos de sus errores, entre ellos la persistencia de un sentimiento hipernacionalista kurdo en el seno de sus vanguardias, quizá emparentado con el “viejo paradigma”, según la expresión de Öcalan: sentimientos que rozan formas de supremacismo cultural, incluso de revancha, y que siempre conducen al debilitamiento y la fragmentación de la sociedad. Probablemente fueron demasiadas las militantes kurdas (y las activistas no kurdas, incluso en Europa) que concentraron en la última década su atención exclusivamente en el Kurdistán y en la comunidad kurda, volviendo contradictorio un proyecto en el que las comunidades no kurdas sí fueron incluidas, pero demasiado raramente en posiciones de liderazgo real. La propaganda internacional del movimiento insistió además durante demasiado tiempo en la legítima cuestión nacional kurda y explicó menos el corazón del modelo institucional y político como alternativa traducible y adaptable en Siria u otros contextos.
Por otro lado, el movimiento paga su coherencia ideológica y política: en lugar de aceptar una capitulación diplomática tras el cambio de 2024, llegó al enfrentamiento militar para insistir en la necesidad de repensar una nación interseccional y plural frente al Estado-nación clásico de raíz colonial. A diferencia del gobierno, de Estados Unidos y de Turquía, las FDS creyeron en la negociación iniciada en marzo como una opción política real. Propusieron una república sin denominaciones étnicas que pudiera honrar la revolución de 2011, capaz de aceptar que estructuras institucionales locales y democráticas (en el sentido socialista de las comunas) permanecieran libres para reavivar la milenaria cultura de autogobierno comunitario de Mesopotamia (o del Mashreq, o de Oriente Medio, como se prefiera). Siempre creyeron que este nivel de libertad es concebible incluso junto a un Estado que acepte dotarse de una configuración más avanzada y reconocer, contra su tradición más dogmática, a lo otro de sí mismo. Naturalmente, ni los militantes de la vieja Al-Qaeda, ni Turquía, ni Estados Unidos estaban ni están interesados en escuchar estos argumentos.
El futuro de la revolución
Hasta qué punto los supremacistas cristianos, musulmanes y judíos pueden alinearse en torno a cuestiones terrenales lo demostraron recientemente las declaraciones cristalinas de Al-Shaara contra las FDS: las inversiones extranjeras son excepcionales para la nueva Siria, pero las inversoras dudan porque estos “grupos armados” aún controlan las periferias industriales de Alepo, los yacimientos de petróleo y gas del este y los graneros del norte. Es la vieja concepción del noreste (árabe y kurdo) como reserva colonial interna de Siria, espejo de la ecología política que informa la dinámica colonial mundial. Si esto requiere aceptar la ocupación ilegal israelí, así será. No hay tiempo ni espacio para discutir de política, de sociedad o de felicidad, porque los tiempos de la inversión, del capital y de la explotación de las personas y del ambiente no lo permiten. En realidad, es la lógica misma de estas jerarquías la que no tolera ninguna rebelión auténticamente sociopolítica ni ninguna experimentación posible, imponiendo la eterna repetición de lo idéntico bajo nuevas formas, ayer “terroristas” y hoy “legítimas”: pecunia non olet. A pesar de los enormes límites de toda revolución, esta negativa a aceptar las relaciones de fuerza y a afirmar la alternativa es lo más grande que existe incluso en el momento de la represión del movimiento confederal, que logró imponer no solo razonamientos, sino hechos concretos y conquistas sociales y políticas incluso a este siglo reaccionario y oscuro.
¿Y ahora? ¿Qué ocurrirá? No es posible preverlo por completo. Lo cierto es que no se queda una “huérfana” de algo cuando las revoluciones caen. Cada vez se intenta y se prueba, y se seguirá intentando y probando siempre, en el mismo lugar y en otros. La única vía para frenar el horror que se expande por el mundo —esclavitud, feminicidios, racismo, operaciones militares y empresas coloniales— es el pensamiento lúcido y coherente, la organización y el proyecto. El crimen más grande es confundir la queja con la crítica. Es necesario construir una nueva visión del mundo, cambiar de paradigma respecto al capitalismo y a los viejos socialismos, ensayar caminos a partir del hecho de la irrelevancia de los mil grupos diversamente nostálgicos que corren el riesgo de agotar definitivamente el antagonismo árabe y occidental. En los próximos días, las militantes confederales, y en primer lugar las mujeres, podrían resistir o ser perseguidas y masacradas. Lo primero que hicieron las partidarias del gobierno en Tabqa fue derribar la estatua dedicada a una combatiente de las YPJ. El movimiento confederal seguirá existiendo en Siria incluso después de la ocupación estatal de todo el noreste y deberá debatir cómo organizarse. Como en el caso de Palestina, Ucrania, Turquía o Irán, deberíamos mantener o crear contactos y frentes de acción común con quienes quieran oponerse en Kobane y Qamishlo, así como en Estambul o Damasco, construyendo un partido transnacional capaz de conjugar las necesidades y los valores de todas las juventudes y comunidades bajo ataque.
(tomado de Dinamopress, traducido por Periódico Anarquía)
Isidre Nadal Baqués, Luz de la Selva
El 6 de enero de 1877, nace en Barcelona, Catalunya. Isidre Nadal Baqués, conocido por: Luz de la Selva, El Abuelo Luz o El Abuelo Selvas. Pacifista, naturista, ecologista, vegetariano crudívoro, eremita y anarcoindividualista tolstoiano.
Hijo de una prostituta del Barrio Chino de Barcelona y padre desconocido, había nacido en el barrio conocido como El Polvorín, en las faldas de Montjuïc, no fue inscrito en el registro civil. Otras fuentes dicen que sus padres cultivaban a diario los huertos de la zona y que quedó huérfano de padre a los cuatro años y de madre a los seis, otra versión dice que había sido abandonado en el puerto de Barcelona al nacer y que fue criado por unas monjas en un orfanato.
Adoptó el nombre de Isidre por su afición a la agricultura y el apellido Nadal por la fecha de nacimiento inventada, ya que realmente se desconoce la fecha real; el segundo apellido Baqués era el de su madre.
Con seis años quedó huérfano y recorrió los caminos pidiendo caridad y trabajando por la comida en las masías de la zona. Con 14 años se puso a trabajar haciendo de estibador en el puerto de Barcelona, relacionándose con los movimientos anarcosindicalista y anarquista entonces.
Cuando tuvo la edad para ir a las guerras coloniales españolas, logró eludir el servicio militar. Entre 1898 y 1910 formó parte de las comunidades seguidoras del anarquismo de León Tolstoy y fundó las llamadas “Comunidades de los Espíritus Libres”, colonias naturistas y neo-maltusianas. Parece que mantuvo correspondencia directa con Tolstoi y que este subvencionó estas comunidades.
En 1900, fue nombrado “Maestro de la Naturaleza” y cambió su nombre por el de Luz de la Selva. Seguidor de Francesc Ferrer i Guardia y de su Escuela Moderna, hizo amistad con Albà Rosell Llongueras y Mateo Morral Roca, quedó muy impresionado cuando este último cometió el atentado contra el rey Alfonso XIII.
Buen conocedor de la naturaleza, un campesino lo puso de capataz. Se hizo vegetariano. Con María Alonso, fundó la Asociación de Animales y Plantas. Viajó por toda la Península y por Europa. Con tres amigos, en 1925, fundó la Sociedad Catalana de Naturismo, primera sociedad naturista de España. Colaboró en la revista naturista Pentalfa.
En 1926 se instaló en Sabadell, Catalunya, al año siguiente fundó el Grupo de Estudios Anarquistas “Idea y Cultura”, que se reunía en el café de Cal Cerillas de Sabadell, frecuentado por destacados militantes anarquistas como Moreno Lladó y Edgardo Ricetti. En esa época era partidario de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y fue colaborador de la escuela libertaria Cooperativa Obrera Cultura y Solidaridad, encabezada por Edgardo Ricetti.
En 1932, con su compañera Carmen “Flor de Mayo”, compró un huerto en Can Rull, a las afueras de Sabadell, que bautizó con el nombre de “Jardín de la Amistad”, donde, consecuente con sus ideas, vivió muchas décadas sin dinero ni electricidad, sólo con los productos del cultivo de la tierra. En estos años republicanos se relacionó con el grupo teosófico “Rama Fides” de Sabadell y presidió algunas de sus reuniones.
Durante la Revolución española apoyó la colectividad de agricultores alrededor de Sabadell de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), sus conocimientos agronómicos resultaron de gran ayuda. En Can Rull puso en marcha un proyecto de escuela naturista y la Granja Naturaleza que había creado registró una ampliación, donde además de construir una biblioteca naturista y pacifista, impulsó dos colonias: una de siete familias en el mismo ”Jardín de la Amistad” y otra de ocho familias en el barrio de Can'Oriach de Sabadell.
A raíz de los hechos de “Mayo de 1937”, sus miembros fueron detenidos por la reacción comunista acusados de almacenar armas y municiones.
Estas colonias fueron asaltadas por las tropas franquistas al final de la guerra, mientras él quedó en solitario en su vivienda del “Jardín de la Amistad”. También Can Rull perdió en 1939 su Ateneo Cultural que se había constituido el 19 de julio de 1936 en una casa de la calle de Larra de Sabadell y que era gestionado por las Juventudes Libertarias de la localidad.
Durante el franquismo permaneció en Sabadell y posteriormente el espacio que ocupaba fue engullido paulatinamente por el urbanismo capitalista. Gracias al escritor Jordi Maluquer i Bonet, que era asiduo del “Jardín de la Amistad”, conoció al filósofo pacifista Lanza del Vasto, discípulo de Mahatma Gandhi, quien visitó Can Rull en los años 1959 y 1968. También eran asiduos los activistas Lluís Maria Xirinacs y Pepe Beúnza.
Con el tiempo fundó una Escuela de Naturosofia o Sabiduría Divina, donde gente de todas partes venía a recibir su consejo: vecinos de los alrededores, clérigos jansenistas, curas católicos, monjes de Montserrat, teósofos, espiritistas, seguidores de Jiddu Krishnamurti, gente de las comunidades del Arca y del Arco iris, etc.
En 1981, cuando murió su compañera Carmen, unos jóvenes amigos naturistas le recibieron en su “Colonia de Plana Bella”, en la Galera.
Isidre Nadal Baqués, falleció el 23/12/1983 en la Galera, Montsià, Catalunya, con casi 107 años de edad, fue enterrado como quería allí mismo, junto a un ciprés, entre olivos, con una túnica blanca y sin ataúd. Desde el 30 de octubre de 1985 una calle de Sabadell lleva el nombre “Luz de la Selva”.
En 2012 el grupo La Travesía elaboró el documental El Jardín Olvidado. Un relato coral y en 2014 Nicolás Parreño Román “Nickparren” publicó una recopilación de su filosofía bajo el título Luz de la Selva.
Abandonado durante muchos años, actualmente el “Jardín de la Amistad” está en vías de recuperación gracias al trabajo de diversas entidades ciudadanas.
Sánchez anuncia que ha 'triplicado' la inversión en Defensa y dice que estaría 'encantado' de explicárselo a Trump
Declaración del Comité Ejecutivo Internacional de los Resistentes de la Guerra: No a la Guerra en Rojava
Las escaladas y los genocidios en todo el mundo continúan cicatrizando a las comunidades y desestabilizando regiones enteras. Las olas de guerra y represión nos recuerdan la urgente necesidad de solidaridad internacional. La Internacional de los Resistentes de Guerra está gravemente preocupada por los acontecimientos en Siria, especialmente por los ataques a los territorios autónomos en el noreste. Los acontecimientos en el noreste de Siria no son simplemente un conflicto regional, sino también una grave crisis humanitaria que concierne a la conciencia colectiva de la humanidad. El pueblo kurdo está siendo sometido a desplazamientos forzados, torturas, ejecuciones y violencia discriminatoria, que están explícitamente prohibidos por el derecho internacional. Exigimos la solidaridad y la acción mundial con respecto a la protección del pueblo kurdo en la región.
Los ataques que tuvieron lugar en Rojava en los últimos días y hoy están poniendo a prueba no solo la lucha de un pueblo por la existencia, sino también el compromiso de la comunidad internacional con la paz y la justicia. Las operaciones llevadas a cabo por el gobierno sirio y sus fuerzas afiliadas violan el principio de proteger a los civiles y constituyen crímenes de guerra como se define en el derecho internacional. Por lo tanto, todos los Estados e instituciones internacionales deben tomar medidas para detener inmediatamente la guerra y participar en esfuerzos diplomáticos urgentes hacia una solución pacífica, en lugar de permanecer en silencio. Hay que garantizar la protección de los civiles y silenciar las armas.
La seguridad del pueblo kurdo y de todas las personas en Siria puede garantizarse a través de la solidaridad internacional, el estado de derecho y una voluntad común contra la guerra. Nuestro llamado es a luchar contra la guerra y luchar juntos por la paz. La solución no está a la sombra de las armas, sino a la construcción de una paz que proteja la dignidad humana.
Lo que hay que hacer hoy no es abrir nuevos frentes, profundizar el conflicto y conducir a nuevas guerras regionales; es para evitar que la guerra se extienda, fortalezca los canales de diálogo y recuerde a todos los Estados de la región que la paz es el único camino a seguir. La comunidad internacional debe aprender de la tragedia que se desarrolló en Kobane en 2014 y no debe permitir que vuelva a ocurrir una catástrofe similar (cuando ISIS sitió la ciudad, capturó cientos de aldeas circundantes y forzó el desplazamiento masivo, con más de la mitad de la ciudad finalmente destruida antes de que las fuerzas kurdas repelieran el asalto).
El establecimiento de la paz es imprescindible no sólo para el pueblo kurdo, sino para todos los pueblos de la región. Nosotros, como Comité Ejecutivo de los Resistentes Internacionales a la Guerra, publicamos esta declaración como un llamado: Todos los ataques en Siria deben cesar inmediatamente, no se debe permitir la continuación de la guerra, se debe garantizar la seguridad de los civiles, se debe defender el derecho internacional y se debe demostrar una voluntad común para una solución pacífica. La solidaridad, la justicia y la paz son hoy más que nunca la responsabilidad compartida de la humanidad.
Por la Paz, contra la indiferencia
Grup Antimilitarista Tortuga.
A pesar de la fría y desapacible tarde invernal un grupo de personas, un mes más, como cada día 24, nos dimos cita en la plaça i Baix de Elx para expresar nuestro rechazo a todas las guerras, incluso a aquellas que no salen en la televición, al creciente belicismo y militarismo de nuestra sociedad y a alzar nuestra voz en defensa de la Paz.
Se leyeron manifiestos contra la guerra de Ucrania, contra el genocidio de Palestina y un manifiesto, de carácter general, titulado "Que la guerra no nos sea indiferente", con el que queremos expresar nuestro rechazo a toda realidad de injusticia y guerra al tiempo que reafirmamos nuestro compromiso con la paz.
Algunas personas compartieron textos, pensamientos y reflexiones, y también hubo un pequeño espacio para la música en directo: "...alerta el peligro; debemos unirnos para defender la Paz."
Que la guerra No nos sea indiferente
Día Escolar de la No Violencia y la Paz: Plantación colectiva de olivos
Con motivo, el próximo 30 de enero, de la celebración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, la plataforma Marea Palestina, de la que forma parte Ecologistas en Acción, invita a todos los centros educativos a participar en la campaña “No hay paz sin justicia”.
Una plantación colectiva de olivos, una cartografía de los conflictos y la actividad “Postales por la justicia y la paz” son las tres acciones que Marea Palestina: La Educación Contra el Genocidio propone llevar a cabo la última semana de enero en los centros educativos con los materiales elaborados a tal fin.
En esa fecha, en la que se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, la plataforma de la que forman parte más de 60 organizaciones educativas, entre ellas Ecologistas en Acción, ha convocado la campaña “No hay paz sin justicia”. Con ella buscan impulsar una educación que permita al alumnado adquirir conocimientos, actitudes y competencias que refuercen su desarrollo como ciudadanía global crítica y comprometida con sus derechos y los de otras personas.
Ecologistas en Acción anima a colectivos sociales, educativos, y asociaciones de familiares de alumnado a sumarse al manifiesto, difundir las actividades y realizarlas en sus centros educativos.
Los colectivos o centros educativos que participen en la campaña No Hay Paz Sin Justicia que quieran dar a conocer su acción, lo pueden hacer en este enlace. También se pueden enviar fotos e información al correo electrónico: mareapalestina.estatal@gmail.com.
Más información y postales: https://www.ecologistasenaccion.org...
Episodio 1: Construyendo la Paz desde lo local
Las ideas que alimentan este podcast nacieron de un encuentro fundamental: las 'Jornadas Pim: Los caminos de la Paz... hacen Pum!'
Estas jornadas fueron un espacio colectivo donde, frente a un mundo que a menudo presenta la violencia como única respuesta a los conflictos, se abrieron puertas al diálogo, a la palabra, a la educación y a la acción creativa.
A lo largo de este primer episodio, las voces de aquellas jornadas nos acompañarán. Recuperaremos análisis, testimonios y reflexiones que se compartieron entonces, porque creemos que ese diálogo colectivo sigue vivo y necesario.
También contamos con el Grup Antimilitarista Tortuga de Alicante para darnos sus visiones y también hablarnos de la Objeción Fiscal al Gasto Militar como acción directa noviolenta.
Escuchar aquí: https://www.ivoox.com/pim-paz-radio...
Sánchez dice que ha 'triplicado' la inversión en Defensa y dice que estaría 'encantado' de explicárselo a Trump
Dice que estaría encantado de explicarle su política de Defensa y sostiene que "desde que yo soy presidente del Gobierno. Invertimos más que trece países de la OTAN conjuntamente, casi 34.000 millones de euros más que trece países de la OTAN juntos", ha declarado en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo Extraordinario.
REDACCIÓN / EUROPA PRESS
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que España ha "triplicado" su inversión en Defensa y ha señalado que estaría "encantado" de explicarle esas cifras al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
"España ha triplicado su inversión en Defensa desde que yo soy presidente del Gobierno. Invertimos más que trece países de la OTAN conjuntamente, casi 34.000 millones de euros más que trece países de la OTAN juntos", ha declarado en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo Extraordinario celebrado este jueves.
Así se ha expresado después de que el presidente estadounidense haya asegurado que tendrá que hablar con España para que eleve el presupuesto militar, después de recalcar que es el único país de la OTAN que no se ha comprometido a gastar más en Defensa. "Conseguí compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN para aumentar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Todos menos España. No sé qué está pasando con España", ha señalado Trump.
Trump asegura que tendrá que hablar con España para que gaste el 5% en Defensa
Preguntado por si estaría dispuesto a explicárselo a Trump, Sánchez ha respondido que estaría "encantado". "¿Cuándo he tenido yo algún problema? Al contrario, siempre encantados", ha esgrimido.
En este sentido, ha reivindicado que, al igual que España "fortalece y contribuye" a la defensa y seguridad "colectiva", "no va a renunciar a fortalecer" otras cuestiones como la sanidad pública o la educación pública. "Eso también es seguridad", ha remarcado. "Cuando hablamos también de seguridad no solamente estamos hablando de fabricar o de comprar armamento sino también de cooperar con otros países que necesitan de la ayuda de los países más desarrollados, como es el caso de la Unión Europea", ha sentenciado el jefe del Ejecutivo.
Lo que no sale en televisión es lo importante
Cuando yo vivía en el popular barrio de Vallecas, en Madrid (ahora vivo en una localidad que no llega a los 50.000 habitantes) alguien hizo una pintada sublime: "La televisión miente". Al día siguiente de que apareciese, otra mano, con otra letra, añadió la palabra definitiva: "bastante". A esta segunda mano no le había parecido suficiente la primera pintada, o le había parecido que era poco clarificadora, por lo que se dio a la labor de añadir la otra. Nada de sutilezas ni de grandes ensayos. Directa al grano. Esa pintada, "La televisión miente bastante", estuvo en una pared cerca de un año.
Eso era mucho antes de Trump, casi en el paleolítico. Porque toda la política de Trump se reduce a la televisión: secuestrar a Maduro, decir esto y lo otro. Y el estercolero mediático esperando cualquier excremento de Trump para lanzarlo a un mundo aborregado. Si no es Venezuela es Irán, y si no cualquier otro. La cuestión es tener entretenida a la plebe.
Sin embargo, lo importante no es lo que sale en la televisión. Ahora tenemos centenares, miles de analistas hablando de Venezuela, de Irán y de todo lo que nos muestran porque Occidente, EEUU en concreto, necesita desesperadamente alguna victoria que mostrar al populacho. Nada de explicar lo que hay detrás, por supuesto. Nada de analizar el por qué del mantenimiento y escalada de las agresiones de Occidente al resto del mundo. Nada de decir que los conflictos en curso se deben, en gran parte, a que los dueños del dinero están haciendo todo lo posible para evitar el declive del dólar apelando a la fuerza militar.
Y, a pesar de ello, el fin del patrón del dólar es inevitable. El oro está resurgiendo. Su precio sube y sube sin parar hasta el punto de convertirse en el segundo activo de reserva del mundo, después del dólar. Se dice que en estos momentos el dólar representa el 46% de todas las reservas monetarias del mundo. Si eso es cierto, y hay que esperar a los datos oficiales, aún no disponibles, es la primera vez en medio siglo que el dólar baja del 50%. Por el contrario, el oro se sitúa en las cotas más altas en medio siglo con el 24% del valor del mercado, según acaba de reconocer el Banco Central Europeo. El euro, que sigue de capa caída, apenas alcanza el 15% y el resto, otro 15% aproximadamente, se lo reparten otras monedas como el yuan chino, el yen japonés o la libra esterlina británica, por ejemplo.
Pero esto, siendo cierto, es poco real porque China ha hecho en poco tiempo dos movimientos tectónicos: aumentar significativamente sus reservas de oro, siendo muy posible que superen ya las de EEUU (aunque son datos que China mantiene en secreto) con la finalidad de vincular el yuan al oro, y poner en marcha el yuan digital a nivel internacional.
El Banco Central de China ha lanzado oficialmente el Renminbi Digital este 1 de enero. Renminbi, popularmente conocido como yuan, significa "moneda del pueblo". El RD se utiliza en el comercio internacional y la logística para pagar bienes, servicios, fletes y aranceles. Prácticamente al minuto de estar operativo el RD un total de 19 países y dos entidades autónomas de China se han sumado al mismo (Rusia, Kazajistán, Bielorrusia, Turquía, Hungría, Arabia Saudita, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia, Timor Oriental, Vietnam, más Hong Kong y Macao). Estos países ya suponen el 33% del comercio mundial y el Banco Central de China considera que este primer trimestre del año se llegue a la cifra de 30 países que se incorporen a esta estructura claramente competidora del SWIFT occidental. Las miradas de China están, como es lógico, en los países BRICS y en los que componen la Nueva Ruta de la Seda. Si se llega a esta cifra de países que se suman al RD eso va a suponer el 40% del comercio mundial. Y esto está empezando.
Tomad nota de este dato para que entendáis mejor las protestas en Irán (28 de diciembre) y el secuestro de Maduro (3 de enero), dos países muy activos en la desdolarización.
El RD no nace en el vacío. Ya hace dos años que el yuan supera al dólar en el comercio chino transfronterizo (53% en yuanes y 47% en dólares en 2024, aún no hay datos del año pasado pero todo el mundo da por hecho que la proporción del uso del yuan en este comercio estará cercano al 60%). Es la forma más palmaria que tiene China de demostrar al mundo cómo se reducen los riesgos de usar el SWIFT occidental. Así China demuestra cómo se protege un país de las agresiones, llamadas sanciones, de EEUU y del resto de países occidentales.
Porque China no es un país cualquiera. Es, desde hace 10 años, la mayor economía del mundo si medimos los datos económicos como los hay que medir, utilizando el Producto Interior Bruto basándose en la paridad del poder adquisitivo de la moneda nacional con el dólar estadounidense. Los occidentales se refugian en el PIB clásico para decir que esto no es así, que EEUU sigue dominando con mucho. Pero entonces no se entiende cómo el Fondo Monetario Internacional tiene que admitir que la participación de China en el PIB mundial es del 19'31% (datos de 2024) y la de EEUU es del 14'80%. Las estimaciones del FMI para el año que acaba de pasar, el 2025, son que la ventaja de China aún será mayor: 19'63% de China frente al 14'65% de EEUU.
Os recuerdo cómo estaban las cosas en noviembre, teniendo en cuenta que China ya comercia con 28 países en sus propias monedas y que ese comercio no pasa por el sistema SWIFT occidental.
Estos datos se explican por lo comentado anteriormente y que se refuerza en el hecho de que cada vez más países fuera del mundo occidental han comenzado a realizar sus transacciones de pago eludiendo el sistema occidental. Y esto es así desde 2022 cuando se robaron los fondos rusos y se prohibió a los bancos de este país cualquier tipo de transacción por este sistema. Cada vez más países se han vuelto cautelosos, por ser suave en el calificativo, con Occidente tanto por las agresiones directas como las indirectas (por ejemplo, las que se imponen a las empresas de terceros países que no cumplen con las prohibiciones occidentales).
Por esta razón, cada vez hay más países con sus propios sistemas de pago: el Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros ruso, el Sistema para Mensajes Financieros Seguros Estandarizados indio, el Sistema de Mensajería Financiera iraní o el Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos chino (CIPS). Este año el CIPS chino comienza con 1.200 instituciones financieras de 103 países, con lo que los datos del SWIFT con los que juega Occidente para embrutecer a sus gentes no son reales.
Junto a ello, China participa en el Proyecto MBridge con otros países (Arabia Saudita, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos) en el que los bancos centrales de estos países realizan transacciones financieras en monedas digitales respaldadas por sus bancos centrales y reduciendo significativamente tanto el tiempo como las comisiones, con lo que se producen dos cosas: se eliminan los riesgos y se incentiva la desdolarización. El 95% de todos los flujos monetarios que se mueven en el Proyecto MBridge son en yuanes. Rusia y Brasil han mostrado su interés en participar en esta plataforma y la están utilizando de forma limitada.
El RD pone de relieve que los mecanismos tradicionales controlados por Occidente para las transacciones comerciales internacionales son cosa del pasado. El RD es ya el futuro porque la velocidad de las transacciones es de 7 segundos, mientras que en el caso del SWIFT tarda 5 días, y las comisiones se han reducido en un 98%. Estamos ante una revolución silenciosa de una envergadura mucho mayor que las agresiones mediáticas a Venezuela o Irán. Pero esto no lo veréis en la televisión.
El Lince
Werner Rügemer: 'Europa tiene que salir de la OTAN y hay que disolver los monopolios de BlackRock'
Carmela Negrete
A Werner Rügemer le gusta definirse como filósofo intervencionista. Aunque no esté bien subrayarlo, llama la atención la enorme energía con la que sigue trabajando este octogenario. Vive en Colonia, desde donde continúa desarrollando una actividad intelectual y política constante. Es miembro del consejo asesor de la World Association for Political Economy (WAPE) y coeditor y autor de la World Marxist Review, con sedes en Londres y Shaanxi. Su libro Una amistad condenada: La conquista de Europa por los Estados Unidos ha sido publicado en alemán, francés, inglés y castellano. En 2026 está prevista su publicación en griego y chino.
Este intelectual de fuerte carácter no deja de escribir, investigar y participar en debates públicos, con un perfil muy crítico e independiente. Rügemer ha desarrollado un profundo análisis del poder económico y político del capitalismo occidental. En este momento está escribiendo una biografía de Konrad Adenauer. En castellano se publicó un libro suyo sobre las agencias de calificación en la editorial Virus. En Alemania, además, ha realizado documentales de investigación sobre criminalidad económica.
Hace poco fue traducido al castellano su libro Una amistad condenada: La conquista de Europa por los Estados Unidos. ¿Cree que esta obra es de especial importancia en la situación actual?
En el libro documento la historia previa de cómo Europa cayó en una catastrófica dependencia de los Estados Unidos. España, en concreto, ya desde la década de 1930. Si esta dependencia continúa, las poblaciones europeas se empobrecerán económicamente aún más y, debido a la incitación y al rearme contra Rusia, existe también la amenaza de una guerra nuclear, que Estados Unidos contempla como posible en sus planes de guerra y que se libraría en suelo europeo.
¿Cuándo comienza esa dependencia?
Esta dependencia comenzó durante la Primera Guerra Mundial: Wall Street, bajo el liderazgo de JP Morgan, concedió créditos a las potencias europeas en guerra, que no podían producir suficiente armamento para sus ejércitos de diez millones de soldados y compraron gran parte de ellos a US Steel, Bethlehem Steel y DuPont con ayuda de esos créditos. El aprovisionamiento de los soldados también se adquirió a consorcios alimentarios estadounidenses como Armour o Swift. No solo los aliados, Inglaterra, Francia e Italia, quedaron endeudados con Estados Unidos. También Alemania fue obligada a pagar reparaciones en las negociaciones de paz de Versalles de 1919, bajo el liderazgo del presidente estadounidense Woodrow Wilson. De este modo, Estados Unidos convirtió a Europa en pagador neto de deudas, así como en un nuevo mercado de ventas y espacio de inversión.
¿Qué papel tuvo en la política de ese tiempo?
Estados Unidos promovió partidos y medios antidemocráticos, de derechas y pro-estadounidenses. Apoyó, financió y abasteció a todos los dictadores fascistas de Europa, comenzando ya en 1922 con Mussolini en Italia, Metaxas en Grecia, Salazar en Portugal, Franco en España y, sobre todo, Hitler, quien fue convertido en una estrella mediática en Estados Unidos. La Alemania de Hitler se convirtió en el mayor comprador de películas de Hollywood. Corporaciones como Ford, General Motors, IBM, ITT y Raytheon transformaron a la Wehrmacht alemana en el ejército más moderno del mundo y la abastecieron también para la guerra de exterminio contra el enemigo común, la Unión Soviética.
Has mencionado antes cómo España fue uno de los primeros intervenidos.
En el caso de España, General Motors, Ford y Studebaker suministraron 12.000 vehículos militares al golpista Franco; Texas Oil y Standard Oil aportaron combustibles; y el Chase Bank de Rockefeller le proporcionó financiación. El presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt reconoció al gobierno de Franco inmediatamente después de Hitler y del Vaticano. Durante la Segunda Guerra Mundial, España se convirtió en un baluarte estadounidense en Europa para el suministro a la Alemania nazi. Posteriormente, Estados Unidos estableció bases militares y apoyó al dictador hasta su muerte, así como a sus herederos después.
¿Cómo influyeron los Estados Unidos en Europa tras la Segunda Guerra Mundial?
Después de 1945 también se hizo evidente la despiadada producción de mentiras por parte de las élites estadounidenses: en poco tiempo pasaron de ser profascistas a antifascistas. El exterminio de los judíos durante la guerra fue aceptado por Estados Unidos sin apenas ayuda ni crítica; pero tras la guerra se presentaron (y siguen presentándose hasta hoy) como los mayores defensores y amigos del pueblo judío. Tras la Segunda Guerra Mundial continuó la penetración estadounidense en Europa, primero por el oeste, el sur y el norte: en Francia, Inglaterra, Irlanda, Italia, Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos, España, Portugal y también en Escandinavia. La pinza formada por el Plan Marshall y la OTAN fue la medida más conocida de este proceso: inversiones, bases militares, medios de comunicación, servicios secretos, fundaciones y asesores estadounidenses.
¿Cómo se extendió esa influencia?
En todos estos Estados, en función de cada contexto nacional, se formaron élites capitalistas locales que operaron en conjunto con políticos vasallos de derechas. Se protegió de cualquier castigo, con pocas excepciones, a los antiguos cómplices del fascismo. Su potencial anticomunista fue utilizado por Estados Unidos contra el enemigo principal común: el “bolchevismo”. Esto es lo que ocurrió y sigue ocurriendo muy claramente en la República Federal de Alemania, fundada en 1949 por Estados Unidos en principio como un Estado parcial e independiente, pero al mismo tiempo como Estado sucesor del Tercer Reich.
¿Cómo evolucionó después de la caída del muro?
Tras el colapso del socialismo en 1990, Estados Unidos extendió esta estrategia también a Europa del Este: invertir, promover oligarcas y políticos de derechas e integrar a los Estados en la OTAN. La Unión Europea es también un producto de este proceso impulsado por Estados Unidos. En un principio, en los seis Estados fundadores, la República Federal de Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, se recurrió a antiguos cómplices de la ocupación fascista para crear la denominada Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Esta estructura se fue ampliando de forma gradual hasta convertirse en la actual UE y fue cada vez más subordinada a la OTAN: todos los Estados de Europa del Este ingresaron primero en la Alianza Atlántica antes de poder convertirse en miembros de la UE.
Usted estudió filología alemana y románica, y realizó su doctorado en antropología filosófica. ¿Por qué se convirtieron los Estados Unidos en un tema central de su trabajo a lo largo de su carrera profesional?
A comienzos de la década de 1980 hubo una amplia resistencia contra una mayor subordinación de la República Federal de Alemania a la hegemonía estadounidense: la potencia dirigente de la OTAN quería desplegar aquí misiles de medio alcance en el contexto de una intensificada agresión antirrusa y anticomunista. Contra ello hubo protestas también del movimiento por la paz en Estados Unidos. Así fué como entré en contacto con activistas estadounidenses: informaban de tantas cosas poco conocidas sobre su país que en 1983 y 1984 decidí emprender investigaciones de varias semanas en Estados Unidos. Primero me centré en el sistema escolar y universitario, realicé entrevistas con maestros, profesores, alumnos y estudiantes, también con el entonces ministro de Educación estadounidense en Washington, Terell H. Bell. Publiqué dichos reportajes recopilados bajo el título de “El policía mundial enfermo”. Después, en 1984, exploré durante seis semanas en mis vacaciones la “nueva tierra prometida”, Silicon Valley, al sur de San Francisco.
¿Con qué objetivo?
Hablé con sindicalistas, trabajadores, científicos de la universidad de élite Stanford, bomberos, abogados y periodistas. Y también con inmigrantes ilegales, personas explotadas sin protección y con trabajdaores precarios que ensamblaban chips para Intel en sweatshops: enfermaban, sufrían abortos espontáneos... Un ingeniero de la mayor empresa allí, el consorcio armamentístico Lockheed, me explicó quién necesitaba los mejores chips para los misiles de los submarinos estadounidenses. Steve Jobs me explicó que la fabricación de sus ordenadores se estaba trasladando a Taiwán porque allí, bajo la ley marcial, los salarios eran aún más bajos. De todo ello surgió el libro: “Nueva tecnología, vieja sociedad: Silicon Valley” (1985). Pero como en Alemania y en la UE se seguía creyendo en las mentiras profesionales estadounidenses sobre «la libertad y la democracia», decidí seguir profundizando en el tema. La desmitificación de estas mentiras forma parte de la independencia que Europa necesita del país que aún se autoproclama dominador mundial, y que ha de ser no solo militar y económica, sino también intelectual y cultural.
Políticos y analistas se muestran sorprendidos por el comportamiento de Donald Trump hacia Europa, como si nuestro aliado, ahora nos diera la espalda. Usted, en cambio, habla de una continuidad de la política estadounidense. ¿Por qué?
Con Trump, los capitalistas estadounidenses intentan adaptarse a la nueva situación: China se ha convertido en un periodo históricamente corto en la mayor nación industrial y comercial, con una base industrial incomparablemente mejor, que además cuenta con cooperaciones económicas globales estables que siguen creciendo. Y Rusia demuestra por su parte que el guerrero proxy Ucrania, armado durante tres décadas por Estados Unidos, no puede ganar la guerra. Y los capitalistas más jóvenes, más agresivos y aún no tan ricos, dirigidos políticamente por Trump, han hecho balance y han llegado a la conclusión: los capitalistas dirigentes hasta ahora, los globalizadores, han librado guerras largas y grandes como en Irak y Afganistán, pero no resultaron ser inversiones exitosas. Por eso, Trump ha establecido en su “Estrategia de Seguridad Nacional” de diciembre de 2025 una disminución de forma pragmática, al menos por ahora, en la enemistad persistente contra China y Rusia.
¿Qué significa esto?
La pretensión de una renovada dominación mundial permanece, pero primero debe ser preparada de nuevo: Trump aumentó aún más el presupuesto armamentístico estadounidense, así como la deuda pública. Los trumpistas quieren crear el ejército más peligroso y letal del mundo, según sus propias palabras. Lockheed debe construir inicialmente con 200.000 millones de dólares el “golden dome for America”, el sistema de defensa antimisiles más moderno del mundo. Con la “flota dorada” Trump quiere desarrollar “los buques de combate más peligrosos del mundo”, y así sucesivamente. Y también los vasallos de las alianzas militares dirigidas por Estados Unidos, como la OTAN en Europa y también en Asia (Japón, Corea del Sur, Taiwán, Australia, Filipinas) deben duplicar sus presupuestos militares, hasta el 5 % del PIB, y comprar aún más armamento en Estados Unidos. Pero EEUU mantiene el liderazgo, también en la OTAN y en la conducción operativa de la guerra de Ucrania contra Rusia, incluso durante las actuales negociaciones de paz. Y ninguna de las aproximadamente 850 bases militares estadounidenses en todo el mundo será desmantelada, sino que solo hay una redistribución relativa hacia las bases asiáticas.
En otras regiones, Estados Unidos no se muestra a favor del fin de la guerra, sino todo lo contrario.
Los capitalistas de Trump libran las guerras más fáciles de ganar o las preparan: sobre todo el proxy estadounidense Israel bombardea no solo el territorio del llamado Gran Israel, sino todo Oriente Próximo para las inversiones estadounidenses: en Gaza, donde Trump habla de la “la Riviera de Oriente Próximo”, en Líbano, en Siria, con ataques secundarios contra Yemen e Irán. El ejército estadounidense sigue estacionado en Siria y bombardea allí enemigos seleccionados sin siquiera consultar al nuevo gobierno. Con los Estados del Golfo, los capitalistas emergentes de Trump consolidan la cooperación militar y ponen en marcha inversiones mutuas multimillonarias. Al mismo tiempo, los trumpistas buscan primero la entrada en Estados débiles de todos los continentes: con ayuda de ocho acuerdos de supuesta paz, como en Gaza, buscan asegurarse inversiones en tierras raras e infraestructuras: con Congo y Ruanda, con Armenia y Azerbaiyán, etcétera. Los trumpistas quieren acceder a los recursos de Groenlandia, que en términos de política de seguridad sigue perteneciendo al miembro de la OTAN Dinamarca.
Al mismo tiempo, se están produciendo los asesinatos extrajudiciales en Venezuela.
También en el patio trasero tradicional estadounidense, América Latina, Trump intensifica el control: con ayuda de BlackRock, Estados Unidos ha comprado los dos puertos del Canal de Panamá. Contra los antiguos Estados enemigos Cuba, Nicaragua y especialmente ahora Venezuela se endurecen las sanciones y los bloqueos. En el caso de Venezuela, se comportan así debido a su cooperación con China, principal comprador del petróleo venezolano. Inventan mentiras contra el supuesto narcotraficante Maduro y preparan una posible guerra, continuando lo que no solo Trump en su primer mandato, sino también su sucesor Joe Biden ya intentaron con el presidente fabricado Guaidó. Y, de paso, los trumpistas subvencionan al neoliberal endeudado de la motosierra Milei en Argentina y apoyan al recién elegido presidente de Chile, el imitador de Trump Kast.
Usted describe la Doctrina Monroe como fundamento histórico del expansionismo estadounidense. ¿En qué se diferencia la versión de Trump de esta doctrina?
En principio, en nada, pero sí en su ejecución forzada. La Doctrina Monroe de 1823 establecía: ninguna otra potencia debe obstaculizar la expansión del Estado estadounidense. Hasta entonces, Estados Unidos se había expandido de 13 a 23 Estados federados y continuó expandiéndose con ejército, colonización y expropiación, también con ayuda del genocidio, que Trump hoy también apoya en Palestina. Trump se remite a la Doctrina Monroe y quiere continuar o reiniciar la expansión estadounidense a escala global. Pero el problema que ha reconocido, a diferencia de sus predecesores Bush, Obama y Biden, es que sobre todo China, pero también Rusia, muy vinculada con China, son mucho más poderosas que las potencias coloniales europeas Inglaterra y Francia en la Norteamérica del siglo XIX.
¿Qué papel tienen los dos actores que acabas de mencionar?
Hoy Rusia es en parte superior en tecnología militar, pero sobre todo China está internacionalmente mucho mejor interconectada y es superior en muchos aspectos económicos y tecnológicos, por ejemplo, también en el suministro energético decisivo para la IA mediante centrales nucleares de cuarta generación, de las que Estados Unidos no dispone y por ello perfora desesperadamente en busca de petróleo y gas. El lema de Trump es “drill, baby, drill!” (perfora, nena, perfora). También en las ahora tan centrales tierras raras, Estados Unidos está en desventaja frente a China. Por cierto, los oligarcas estadounidenses con el gobierno de Trump cuentan como mucho con el apoyo activo de un 20 % de su propia población, y a nivel internacional Estados Unidos ha caído en desprestigio como nunca antes. Los trumpistas lo saben: incluso en su propio país solo cuentan con una minoría, además insegura.
¿Pero no se retira de Europa?
No, al contrario. Estados Unidos sigue dirigiendo la OTAN y ordena el aumento de los presupuestos militares. Y el ejército estadounidense y los servicios secretos estadounidenses siguen dirigiendo, a través de sus satélites en el espacio y de su mando europeo en Wiesbaden, la guerra de Ucrania contra Rusia y deciden qué armas suministran a Ucrania y cuáles no. Y en Ucrania los trumpistas quieren obtener la mayor cantidad posible de recursos, compras de tierras y empresas energéticas que hasta ahora siguen siendo estatales. Y las principales corporaciones digitales estadounidenses como Amazon, Facebook/Meta, Google, Apple, Microsoft y Nvidia, como ya se ha mencionado, están instalando enormes nuevos centros de datos en todos los Estados europeos importantes, obtienen encargos digitales y de IA del ejército, del Estado, de empresas y de medios. Las principales consultoras estadounidenses como Accenture y McKinsey, y los principales despachos jurídicos estadounidenses como Freshfields asesoran a los gobiernos y a la Comisión Europea. Las tres agencias de calificación estadounidenses S&P, Moody's y Fitch se están forrando con las evaluaciones de solvencia de todos los Estados europeos y de las principales sociedades anónimas.
¿Qué papel desempeñan empresas como BlackRock, las grandes corporaciones digitales y armamentísticas en la estrategia imperial de Trump?
Especialmente las corporaciones digitales y los nuevos organizadores del capital como BlackRock crecieron desde los años 1990 junto al Partido Demócrata y empobrecieron a los trabajadores y después también a la clase media con la globalización. Por eso, el demagogo Trump tuvo éxito entre ellos. Cuando Trump ganó las elecciones de 2024 con una clara mayoría, Gates, Bezos, Zuckerberg & Co. y BlackRock & Co. se pasaron rápidamente a Trump y financiaron su ceremonia de investidura. BlackRock fue bajo el presidente Biden el coordinador de la “reconstrucción” de Ucrania, y ahora forma parte del equipo de Trump para las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania. Y BlackRock es en todos los Estados importantes de Europa el mayor accionista de las principales sociedades anónimas: en Inglaterra, Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, también en Suiza.
¿Cuál es el papel de esos fondos?
BlackRock, Vanguard, State Street, Capital Group, Wellington y Fidelity obtienen aquí elevados beneficios y se aseguran, por ejemplo, de que las principales corporaciones químicas y automovilísticas inviertan lo máximo posible en Estados Unidos. BlackRock & Co. son también los principales accionistas de Amazon, Google, Apple, Facebook, Microsoft y Nvidia, que construyen en Europa los enormes nuevos centros de datos; y son también el mayor grupo de accionistas de Tesla, el mayor fabricante de coches eléctricos en Alemania. Además, BlackRock & Co. son ya el mayor grupo de accionistas del mayor consorcio armamentístico “alemán”, Rheinmetall, que ya ha construido dos nuevas fábricas en Ucrania.
¿Son formatos como BRICS, OCS, FOCAC y CELAC una alternativa?
Obama ya declaró a China enemigo principal, pidió a los miembros europeos de la OTAN aumentar sus presupuestos militares y también inició un rearme intensificado en Australia, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Filipinas y Guam. La práctica desarrollada por China es sistémica y a largo plazo superior a la de Estados Unidos: soberanía nacional, industrialización de base amplia, trabajo y prosperidad creciente para la gran mayoría de la población, infraestructura amplia y moderna. Y la cooperación internacional de China también es superior a la práctica de dominación global de Estados Unidos. China además no necesita las casi 1.000 bases militares estadounidenses que Estados Unidos opera en todos los continentes e islas anexionadas, y a menudo se saltan las leyes nacionales.
¿Qué alternativas realistas ve para Europa más allá de la emancipación militar y económica de Estados Unidos?
Europa tiene que salir de la OTAN y hay que disolver los monopolios de BlackRock. Restablecer la soberanía de los Estados europeos para que puedan asociarse libremente, también por ejemplo con Rusia. Estas son demandas evidentes. Pero la soberanía pacífica, democrática y basada en el Estado de derecho tiene aún muchos otros ámbitos de actuación. Las fundaciones privadas estadounidenses de Gates, Soros & Co. deben ser reguladas o expulsadas. Las agencias de calificación estadounidenses deben ser expulsadas y sustituidas por agencias europeas.
¿Y desde los movimientos?
Los movimientos sociales deben internacionalizarse, dentro de Europa, pero también, por ejemplo, con el movimiento por la paz, de mujeres, ambiental y de derechos laborales, especialmente en Estados Unidos. Y también con movimientos en India, donde millones de hombres y mujeres, con salarios bajos y en una moderna esclavitud, ensamblan los iPhones de Apple y tras unos años enferman y son reemplazados. También la elaboración coordinada de los movimientos anticoloniales es una tarea a la que, por ejemplo, se dedica la revista internacional de la Nueva Ruta de la Seda, Belt & Road Initiative Quarterly (BRIQ), cuya redacción trabaja en Turquía. Multipolaridades, cooperaciones en todas las profesiones y movimientos: el mundo nunca ha estado tan abierto y nunca lo ha necesitado tanto.
El nuevo gobierno de Siria inicia una fuerte acción militar contra los kurdos de la zona autónoma de Rojava
En cambio, en la frontera Sur, donde Israel campa a sus anchas y no cesa en sus incursiones armadas y apropiación del territorio, el nuevo gobierno sirio no hace nada. Nota de Tortuga.
REACTIVADA LA GUERRA DEL EJERCITO SIRIO CONTRA EL PUEBLO KURDO DE ROJAVA
Me acaba de llegar este comunicado del Instituto de Ecología Social (Instutute for Social Ecology), sobre el recrudecimiento de los ataques contra la comunidad kurda de Rojava, con el apoyo y beneplácito del "pacifista" Donald Trump, en un momento en que este conflicto histórico parecía eclipsado por las noticias de las "otras guerras" del Oriente Medio:
Amigos y camaradas,
Los peligros actuales a los que se enfrentan las luchas por la libertad se han intensificado de forma inquietante en las últimas 72 horas. El nuevo gobierno sirio lanzó un asalto contrarrevolucionario, aprobado por la administración Trump, contra las Fuerzas Democráticas Sirias y los territorios autónomos democráticos que defiende. Con su apoyo árabe colapsado, las minorías autónomas de Siria ahora están solas y afrontan una lucha por sus vidas.
Por muy graves que parezcan las cosas, la lucha continúa. Por muy dañados que estén, los movimientos se recuperan y reconstruyen. La revolución en Rojava ha demostrado, por su propia existencia viva, que el pueblo reunido puede gobernarse a sí mismo. Ese genio nunca podrá volver a ser encerrado, y alimentará transformaciones sociales para generaciones venideras. Además, la nación kurda nunca ha estado más unida. En este momento, lo que importa por encima de todo es la supervivencia de la gente de la región, soñar y luchar otro día.
A continuación, hemos copiado la declaración conjunta de emergencia de varias organizaciones kurdas estadounidenses, haciendo un llamamiento a la acción para todos nosotros. Llamamientos similares resuenan por toda Europa y otros lugares del mundo. Le debemos al futuro del pueblo kurdo y de toda la humanidad responder.
Podemos sentirnos impotentes en momentos como estos, pero en realidad no lo estamos. Para quienes están en Estados Unidos, por favor, dediquen hoy solo diez minutos a dejar mensajes a su representante en el Congreso y a los presidentes de los comités de asuntos exteriores del Senado y la Cámara. Las señales claras del gobierno estadounidense sobre lo que tolerará de su nuevo aparente socio en Damasco cambiarán por completo el cálculo sobre si simplemente retroceder la autonomía democrática de Rojava hacia la autogestión local, o en su lugar avanzar hacia un genocidio contra los kurdos, yazidíes y otras minorías amenazadas de Siria. Todos los detalles que necesitéis están aquí. Incluso en actos tan pequeños como éste, tu solidaridad es recibida con gratitud.
Mason Herson-Horvath, director de programación ISE
Llamada a los miembros del Congreso de los Estados Unidos a tomar medidas inmediatas para detener la guerra del estado sirio contra los kurdos.
¡Los kurdos sirios están siendo atacados!
DECLARACIÓN CONJUNTA DE EMERGENCIA Y LLAMADO A LA ACCIÓN
El gobierno sirio está librando la guerra contra el pueblo kurdo. En los últimos días, bajo el liderazgo del presidente interino Ahmed al-Sharaa (exlíder de Al Qaeda), las fuerzas estatales sirias han lanzado un asalto sistemático contra todos los territorios de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) lideradas por kurdos. Ahora el ejército sirio y sus milicias yihadistas están abriendo frentes en toda la región noreste conocida como Rojava.
A medida que el ejército sirio avanza, los kurdos y otras minorías culturales se ven obligados a huir de sus hogares, siendo sometidos a humillaciones, torturas, ejecuciones y mutilaciones. Además, las fuerzas estatales sirias han liberado a miles de prisioneros del ISIS que antes estaban custodiados por las SDF. A pesar de los numerosos intentos de los líderes kurdos por alcanzar un acuerdo de alto el fuego, al-Sharaa se ha negado a detener sus ataques, buscando en cambio consolidar su poder por la fuerza. Como resultado, el país se enfrenta ahora a una catástrofe humanitaria y a un posible genocidio.
A pesar de su larga colaboración con las SDF en la lucha contra ISIS, Estados Unidos no ha intervenido ni presionado a Damasco para que detenga sus ataques, abandonando a los kurdos sirios para que se defiendan por sí mismos mientras enfrentan amenazas existenciales. Las apuestas hoy son tan dramáticas como en 2014, cuando los kurdos fueron rodeados y sitiados por ISIS en Kobane, enfrentándose a la elección entre la resistencia o el genocidio.
A los miembros del Congreso de EE.UU.: ¡Les hacemos un llamamiento para que hagáis todo lo posible para condenar públicamente las acciones del gobierno sirio y presionar a la administración Trump para que detenga estos ataques! Además de un posible genocidio, nos enfrentamos a amenazas de seguridad potencialmente catastróficas con la liberación de miles de prisioneros del ISIS.
A los Movimientos Sociales de EE.UU.: Les hacemos un llamamiento para que alcen la voz, muestren su solidaridad con el pueblo de Rojava y presionen al Congreso para que actúe y exijan que EE.UU. actúe de inmediato para detener la masacre del pueblo kurdo.
Comité de Emergencia para Rojava (ECR). Asociación Kurda de Washington (KAWA).Centro Comunitario Kurdo de California (CalKurd).Centro Cultural Kurdo de Illinois (KCCI).Sociedad de Educación Kurda Americana de Los Ángeles.Asociación Kurda de Nueva Inglaterra (NEKA).Comunidad Kurda del Sur de California (KCSC).Asociación Kurda Americana (AKA).Asamblea de Comunidades del Kurdistán.Grupo Kurdo Americano (KAG).JudiKa.Naren Briar, Funcionario electo (Ciudad de Bellevue, WA)
Fuente: https://blognanin.blogspot.com/2026...
Una ofensiva militar pone en peligro la autonomía kurda en Siria
Desde hace algunos días, el ejército sirio se enfrenta a las SDF lideradas por los kurdos. A pesar del alto el fuego, los combates han continuado.
Ricard González
Después de más de una década de la creación de una amplia zona autónoma en las regiones kurdas del noreste de Siria, conocida como Administración Autónoma Democrática del Noreste de Siria (AANES), una ofensiva militar del Ejército sirio lanzada el pasado fin de semana ha hecho que este se haga con el control de buena parte de la región, bajo la amenaza de poner fin a cualquier tipo de autonomía kurda.
El pasado domingo, 18 de enero, el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, y el líder militar kurdo, Mazlum Abdi, sellaron un acuerdo de alto el fuego que incluía la integración de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), la milicia dominada por las facciones kurdas, en el Ejército, así como la integración de las instituciones políticas de la AANES en las estructuras del Gobierno central. Sin embargo, la tregua tan solo duró unas pocas horas y el futuro de la región está ahora en el alero. Los muertos ya se cuentan en decenas.
“El rápido éxito del Ejército sirio se debe a factores militares, sociales e institucionales. Ha mejorado mucho su estrategia, y tuvo el apoyo de algunas tribus sobre el terreno”, sostiene Muhsen Mustafá, experto del think tank sirio Omran Center for Strategic Studies. La absorción de la AANES era una de las grandes prioridades del presidente al Sharaa, determinado a recuperar el control de todo el territorio sirio poco más de un año después de la caída de la dictadura de Bashar al Asad.
Hasta hace una semana, la AANES representaba más de un tercio de toda la superficie siria. Además, Turquía, un aliado fundamental del Gobierno sirio de transición, hace tiempo que presionaba para poner fin al experimento de autonomía kurdo en Siria al considerarlo afín al PKK, la guerrilla que durante más de 40 años luchó por la soberanía kurda.
Otro territorio que escapa al control del Gobierno central es la provincia de Sueida, habitada por otra minoría, la drusa. El pasado verano, Damasco intentó ocupar de forma unilateral la provincia de Sueida, lo que desembocó en unos combates muy violentos que dejaron más de 1.000 muertos, la mayoría civiles. Un balance de víctimas parecido tuvo lugar en abril en otro estallido sectario en las provincias alauíes de Latakia y Tartús, en la costa occidental del país. Y es que encontrar un acomodo a kurdos, cristianos, drusos y alauíes, se ha convertido en el principal reto de la transición en Siria.
El papel de Ankara y Washington
Bajo la presión de Ankara, la cuestión kurda ya fue una de las más apremiantes en las semanas posteriores a la toma de Damasco por parte de las milicias rebeldes liderada por al Sharaa. El pasado 10 de marzo, el presidente sirio y el general Abdi ya firmaron un vago acuerdo que recogía la integración de las FDS en el Ejército sirio. Aunque el plazo de aplicación del pacto era el 31 de diciembre de 2025, las conversaciones entre ambas partes se hallaban encalladas. Entre los principales escollos se encontraba la definición de la futura estructura de seguridad en el noreste del país una vez disueltas las FDS, y la tipología de régimen de autonomía política que tendría la región. Los líderes de las FDS querían que se mantuvieran intactas las estructuras de mando, mientras que Damasco exigía que la integración fuera individual.
A finales de diciembre, estallaron choques violentos en los barrios de Ashrafie y Sheij Maqsud, en la ciudad de Alepo —ambos de mayoría kurda— y que estaban bajo control de las SDF, aunque no formaban parte de la AANES. Después de varios días de enfrentamientos, que dejaron una decena de fallecidos y provocaron el desplazamiento de más de 140.000 personas, las tropas leales a al Sharaa fueron capaces de expulsar a los milicianos kurdos. “Durante las hostilidades nos fuimos del barrio. Pero ya hemos vuelto, y la vida normal ha recuperado su pulso. Tan solo algunos edificios que estaban en la línea del frente quedaron dañados por los combates”, señala Tahar, un comerciante kurdo del barrio de Ashrafie, a través de una conversación telefónica. Aquel episodio, y sobre todo, la victoria relativamente fácil de Damasco, ya se interpretó como una anticipo de una próxima ofensiva en la AANES.
Además de Ankara, un actor que desempeña un papel clave en el noreste sirio es Washington, pues mantiene desplegados a cerca de 1.000 soldados en la región con la misión de evitar el resurgimiento del Estado Islámico —ISIS, por sus siglas en inglés— en Siria. De hecho, el partenariado entre EEUU y las tropas kurdas, los peshmergas, fue clave para desmantelar el autoproclamado “califato” del Estado Islámico en 2019, que había llegado a abarcar varias provincias de Siria e Irak.
Durante meses, Washington había desempeñado un papel de mediador entre Damasco y las FDS, si bien siempre había dejado claro que apoyaba la unidad territorial de Siria. La inacción de las tropas estadounidenses durante la operación militar contra la AANES hace pensar que Washington dio luz verde a la ofensiva de Damasco, a cuyo nuevo Gobierno considera como un aliado más importante que las FDS. La cordial llamada el lunes por la noche entre Donald Trump y Ahmed Sharaa confirmó la tesis del cambio de estrategia y aliado de EEUU.
El rápido éxito de la ofensiva del Ejército sirio, que en cuestión de horas se apoderó de buena parte de las provincias de Deir Zor y Raqqa, esta última ciudad, capital oficiosa de la AANES, sorprendió a algunos observadores. No en vano, estructuras con más de una década a sus espaldas se hundieron como un castillo de naipes . En buena parte, la explicación reside en el hecho de que estas zonas son de mayoría árabe, y una parte de la población resentía el dominio kurdo de las estructuras de la AANES, y le retiró su apoyo. “El factor social fue decisivo. Las tribus árabes se movieron para ‘liberarse a sí mismas', y prepararon el terreno para la llegada del Ejército. En las unidades del Ejército desplegadas servían ‘hijos de la zona', lo que aumentó la legitimidad de la ofensiva y la coordinación con la población”, apunta Mustafá.
Por su parte, el pasado 9 de enero, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, visitaron Damasco para abordar la renovación de las relaciones bilaterales con Siria. Se reunieron con el presidente sirio, Ahmed al-Shaara, para abordar este nuevo capítulo en las relaciones bilaterales centrada en tres pilares: una nueva alianza política que contemple la reintegración regional del país, una mayor cooperación comercial y económica y un paquete financiero para la recuperación socioeconómica del país. Para ello, von der Leyen prometió la concesión de un paquete de apoyo financiero de aproximadamente 620 millones de euros para los años 2026 y 2027, algo que ha sido muy criticado dada la situación actual.
¿Una claudicación de las ambiciones kurdas?
Las condiciones del alto el fuego entre al Sharaa y Abdi fueron percibidas como muy favorables para Damasco, prácticamente una claudicación de las aspiraciones kurdas. La integración de las FDS en el Ejército se llevará a cabo a nivel individual, como exigía Damasco, y las instituciones políticas en las provincias de Deir Zor y Raqqa se integrarán completamente en el Gobierno central. En cambio, el redactado del acuerdo es más vago sobre la gobernanza de la tercera provincia incluida en la AANES, la de Hasake, donde los kurdos sí representan el grueso de la población.
Quizás fueron estos flecos, o bien las tensiones sobre el terreno entre los combatientes de ambas partes lo que provocó que horas después de la tregua se renovaran las hostilidades. Entre los puntos de mayor tensión, las cárceles de al Shaddadi i al Aqtan, donde están recluidos prisioneros del ISIS y sus familias. El lunes, tanto el Gobierno central como las FDS se acusaron mutuamente de haber roto el alto el fuego, así como de haber propiciado la liberación o fuga de centenares de prisioneros vinculados al ISIS. Las FDS siempre habían advertido que una confrontación bélica pondría en peligro las prisiones donde aún se alojaban más de 20.000 personas con algún tipo de afiliación con el ISIS. Esta era una de sus cartas en las negociaciones con Damasco del último año, así como su ocupación de los pozos petrolíferos de Deir Zor. Sin ellas, los kurdos se hallan en una posición de debilidad.
Así las cosas, no está nada claro cuál será la posición de la minoría kurda en la nueva Siria. Apenas un par de días antes de la ofensiva contra la AANES, el presidente al Sharaa firmó un decreto que, por primera vez en la historia del país, reconocía sus derechos lingüísticos y culturales. Por ejemplo, el texto abre la puerta a la enseñanza de la lengua kurda en las escuelas tanto públicas como privadas, y establece la inclusión de la celebración del Nouruz, el año nuevo kurdo, en el calendario de fiestas nacionales. No obstante, en los ambientes nacionalistas kurdos existe una profunda desconfianza respecto a al Sharaa y su Gobierno, y se subraya que, sin una Constitución que garantice estos derechos, se pueden convertir en papel mojado.
“Creo que lo más probable es que avancemos hacia un sistema centralizado, en lugar de uno federal o con entes autonómicos. Eso sí, habrá una descentralización administrativa con amplios poderes para los entes municipales o locales. Pero esto será así para todo el país, no para ninguna región específica”, augura Mustafá. De la capacidad de al Sharaa y los líderes kurdos para encontrar una fórmula satisfactoria para todas las partes en esta cuestión dependerá la estabilidad del noreste sirio. Si no, podría nacer una nueva insurgencia kurda, la enésima en la historia de Oriente Medio.
Complicidad criminal: Israel en Fitur
Santiago González Vallejo
En la Base de Datos de las Naciones Unidas referida a empresas que facilitan la colonización israelí (un crimen reconocido por la Corte Internacional de Justicia en su Resolución del 24 de julio de 2024, párrafos 278 y 279) están las empresas de alojamiento hostelero, como Airbnb, Booking, Expedia y Tripdvisor que, a su vez, disponen de otras empresas asociadas y subsidiarias, desde Edreams a Trivago. Estas empresas, en tanto que intermediarias entre la propiedad y el turista, se dedican a facilitar alojamientos en asentamientos (ilegales, según el Derecho internacional) en los Territorios Ocupados palestinos y sirios, en Cisjordania, incluyendo Jerusalén, y en los Altos del Golán. Lo hacen a través de sus páginas digitales, y por ese servicio cobran un porcentaje de los ingresos que se producen por esas transacciones de alquiler de alojamientos y servicios conexos.
Ese lucro criminal apoya la Ocupación, profundiza la colonización y sostiene la impunidad, así como la ausencia de rendición de cuentas y de sanciones a estas empresas. El tráfico económico se lleva a cabo a la vista de todo el mundo, dado que se trata de empresas que en sus múltiples páginas y en diversos idiomas cuentan con un mercado mundial de captación para el que anuncian actividades que son delictivas, sin que esto afecte a sus negocios. Por otro lado, las administraciones que debieran poner freno a ese negocio lo consienten y recaudan vía impuestos parte de sus beneficios. No debe de extrañarnos, por tanto, que todo este tráfico económico haya ido alimentando y dando alas al genocidio que presumiblemente está cometiendo Israel, un punto de vista que compartimos con Francesca Albanese, la relatora de las Naciones Unidas.
A la conquista militar israelí se le añaden las expropiaciones y expulsiones de los nativos palestinos y sirios, así como el robo de sus recursos, desde agua a materiales de construcción (en canteras, suelos y arenales). Todo esto apoyado desde la potencia ocupante por toda una panoplia de leyes de expolio y discriminación. Fortalecer esos asentamientos, proporcionando ingresos, en este caso vía turística, falseando en muchos casos el carácter ilegal del asentamiento y, por ende, de la actividad lucrativa de alquiler de alojamientos y otros servicios conexos, fomenta su expansión y la ampliación del crimen de la colonización.
La falta de rendición de cuentas de esas empresas es consubstancial a la política de permisividad y complicidad de los Estados donde tienen sus sedes estas empresas. La falta de rendición de cuentas se extiende a los auditores y sellos de calidad, medios de comunicación y otras empresas asociadas a las directamente responsables, que deberían cumplir unos mínimos de ética profesional. También son corresponsables de esa permisividad y complicidad los organismos y entidades que deben velar por hacer cumplir las leyes nacionales de blanqueo de capitales y el Derecho internacional y sus normas.
Entre estos últimos que descuidan su Código Ético se encuentra la Organización Mundial para el Turismo, UNWTO por sus siglas en inglés, de la que forman parte las cuatro empresas mencionadas, inscritas en la Base de Datos de las Naciones Unidas de empresas colonizadoras.
Así, por ejemplo, en el artículo 2 de ese Código Ético se afirma que ‘las actividades turísticas respetarán la igualdad de hombres y mujeres. Asimismo, se encaminarán a promover los derechos humanos y, en particular (…) los [de los] pueblos autóctonos'.
A su vez, en el artículo 10, se afirma que ‘los agentes públicos y privados del desarrollo turístico cooperarán en la aplicación de los presentes principios y controlarán su práctica efectiva'. De ahí que no entendamos que FITUR, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, que es también miembro de la UNWTO y ha subscrito este Código Ético, acepte como expositores habituales a empresas que vulneran los principios que dice defender o, todavía más grave, permita que esté presente al Estado de Israel. Un Estado colonizador, que hace gala de su incumplimiento del Derecho internacional y del Derecho humanitario y promueve y expande los asentamientos en Territorios Ocupados.
Las propias autoridades rectoras de la UNWTO, una agencia no por casualidad vinculada a las Naciones Unidas, deberían excluir, de oficio, a todas las empresas y entes mencionados. Y lo mismo puede decirse del Pacto Mundial (Global Compact), un instrumento de las Naciones Unidas de responsabilidad social empresarial, que dice liderar la sostenibilidad empresarial. Por coherencia con los Principios y Códigos Éticos que informan su actuación.
Excavadoras israelíes comienzan a destruir el complejo de la ONU para refugiados palestinos en Jersusalén
EFE
Excavadoras israelíes comenzaron a demoler este martes el complejo de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) ubicado en el ocupado Jerusalén Este, después de que Israel vetase hace un año su actividad en su territorio y quitara recientemente la inmunidad a sus inmuebles en una decisión inédita.
El portavoz de UNRWA, Jonathan Fowler, informó a EFE de que "poco después de las siete de la mañana de hoy, las fuerzas israelíes irrumpieron en el complejo de la ONU en Jerusalén Este, obligaron a los guardias de seguridad a salir del recinto y les confiscaron sus dispositivos".
"Quiero recalcar que este complejo es una sede de las Naciones Unidas", añadió Fowler sobre la sede de la UNRWA, ubicada en el barrio de Sheij Jarrá y que se encontraba vacía desde hace meses por el veto israelí a sus actividades.
EFE fue testigo en el lugar del destrozo causado a algunas de las instalaciones de UNRWA y de una gran presencia de fuerzas de seguridad israelíes, que tienen acordonada la zona e impiden el acceso de la prensa al complejo.
"El Estado de Israel es propietario del complejo de la UNRWA de Jerusalén donde opera actualmente la Autoridad de Tierras de Israel", afirmó por su parte el Ministerio de Exteriores israelí en un comunicado justificando la destrucción de los inmuebles de la organización, que fue declarada ilegal por Israel mediante una ley que entró en vigor en enero de 2025.
El pasado 30 de diciembre, el Parlamento israelí (Knéset) aprobó una reforma de dicha ley en la que, en una decisión sin precedentes y que choca con el derecho internacional, despojaba a esta organización de su inmunidad, al tiempo que decretaba la expropiación de sus locales en Jerusalén Este y cortaba sus suministros.
"El complejo no goza de inmunidad alguna y su confiscación por parte de las autoridades israelíes se llevó a cabo de conformidad con el derecho israelí e internacional", continúa la nota de Exteriores en referencia a la reforma legal israelí levantando la inmunidad.
Páxinas
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- seguinte ›
- última »