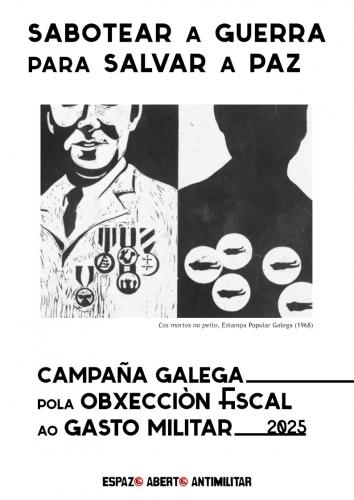You are here
News aggregator
Tres empresas implicadas en el genocidio de Gaza suministran componentes a la fábrica de Trubia, Asturies
Diego Díaz Alonso
El Dragón es un vehículo de combate sobre ruedas destinado al Ejército español. Se fabrica en España por el consorcio TESS Defence, integrado por las empresas privadas Escribano M&E, Sapa Placencia, Santa Barbara Sistemas, propiedad de la norteamericana General Dynamics, y la semipública Indra, esta última con una importante participación del Estado a través de la SEPI. Aunque la fabricación de estos blindados debería haber empezado en 2014, diversas causas fueron retrasando su puesta en marcha hasta finales de 2021.
En la fabricación de los Dragon cooperan diversas empresas y fabricantes, pero el ensamblaje y acabado final tiene lugar en la fábrica de armas de Trubia. Allí están llegando los componentes de tres proveedores israelíes: Plasan, Elbit Systems y Rafael Advanced Defense Systems. Lo acaba de hacer público el Centre Delás de Estudios por la Paz en un informe que llega a una inquietante conclusión: las relaciones armamentísticas de España e Israel han sido “más lucrativas que nunca” desde octubre de 2023, mes del inicio de los ataques indiscriminados a la población palestina en la franja de Gaza.
Según esta organización dedicada a la investigación para la paz las empresas españolas han multiplicado la solicitud de licencias de exportación a ese país, y las empresas israelíes han firmado 46 contratos con las administraciones por más de mil millones de euros de valor.
En el caso de los blindados fabricados en Trubia los proveedores israelíes no son un tema menor. Tanto Plasan, encargada de los blindajes, como Elbit Systems y Rafael, que suministran otros componentes, son empresas directamente implicadas en el genocidio de Gaza como proveedores del Ejército de Israel y parte del entramado industrial-militar del país, una de sus principales fuentes de riqueza.
En agosto de 2024, Elbit Systems cerró un acuerdo con el Ministerio de Defensa de Israel para el suministro de municiones durante los próximos diez años. El contrato firmado con el Gobierno de Benjamín Netanyahu fue de aproximadamente 340 millones de euros.
Rafael Advanced Defense Systems es por su parte una empresa de capital público cuyo origen está directamente en el Ministerio de Defensa de Israel.
Fuentes consultadas por NORTES han confirmado a este medio que la llegada de suministros israelíes a Trubia no ha cesado con las matanzas y el asedio a Gaza en el que ya han muerto desde octubre de 2023 más de 50.000 palestinos y palestinas.
La crisis humanitaria se agrava en Yemen en medio de la inestabilidad de la región
PMA/Riad Al-Qadmi
Desde octubre de 2023, los hutíes han atacado objetivos en Israel y buques comerciales en el Mar Rojo en muestra de solidaridad con la causa palestina en Gaza.
El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, expresó su preocupación por los últimos enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y la milicia rebelde hutí durante una sesión informativa ante el Consejo de Seguridad el martes.
En el último mes, los intercambios de misiles entre los hutíes e Israel han continuado, agravando la inestabilidad en Yemen y el comercio regional.
"Para que Yemen tenga una oportunidad real de paz, debe protegerse de verse arrastrado aún más por la turbulencia regional provocada por la guerra en Gaza", declaró Grundberg, instando a poner fin a los ataques hutíes contra buques civiles en el Mar Rojo.
Respecto al conflicto interno, señaló que "las partes deben tomar medidas que generen confianza y buena fe", mientras la ONU busca sentar las bases para nuevas negociaciones.
"Lamentablemente, en el último mes hemos visto lo contrario: decisiones unilaterales y acciones que podrían profundizar las divisiones en las instituciones y estructuras estatales", advirtió.
Hambre extrema y desnutrición crónica
En algunas zonas de Yemen, especialmente en campos de desplazados, el hambre y la desnutrición alcanzan niveles críticos. Una misión de evaluación en julio halló niños muriendo de inanición en un campamento del distrito de Abs (gobernación de Hajjah).
"Estos niños no mueren por heridas de guerra, sino de hambre: lenta, silenciosa y prevenible", denunció Rajasingham.
La mitad de los menores de cinco años padece desnutrición aguda y casi un 50% sufre retraso en el crecimiento, volviéndolos más vulnerables a enfermedades comunes.
Con un sistema de salud colapsado y servicios básicos inaccesibles para muchos, "esto es una ruleta rusa mortal para la infancia", afirmó.
Rajasingham exigió más fondos para ampliar la asistencia alimentaria y nutricional de emergencia, pese a los limitados recursos y desafíos operativos que enfrentan las organizaciones humanitarias.
Camino a seguir
Mientras tanto, la Oficina del Enviado Especial sigue trabajando para reducir la escalada en los frentes de combate.
"Es crucial mantener medidas que generen confianza y mejoren la vida cotidiana de los yemeníes", subrayó Grundberg, recalcando que "el diálogo entre las partes es la única vía para soluciones sostenibles".
'Paguitas' para policías y militares: Sus hijos acaparan alrededor del 15% de las ayudas de comedor escolar en Madrid
Los hijos de policías, guardias civiles y militares concentran ya el alrededor del 15% de las becas de comedor escolar en la Comunidad de Madrid, un dato que coincide con la decisión del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso de subvencionarles este curso escolar 2025-2026 el 100% del coste del comedor, y que ha aumentado progresivamente desde el curso 2021-2022, cuando concentraban el 13% del total, según datos oficiales.
Desde 2020, el gobierno regional que preside Díaz Ayuso subvenciona íntegramente el servicio de comedor para estas familias, sin que importe su nivel de renta. Esta política regresiva pretende compensar, según la administración, "el déficit estructural de agentes en la región y fomentar que estos profesionales elijan Madrid como destino". Además, la medida privilegia a las familias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por consideradas como colectivos de “especial dedicación” y “riesgo”, y se suma a la inclusión de los hijos de militares en la convocatoria para el curso 2025-2026, ampliándoles el acceso a estas ayudas sociales.
Sin embargo, la realidad social muestra que miles de niños de familias obreras en situación de vulnerabilidad económica no pueden acceder a estas becas al no cumplir los estrictos requisitos de renta o por errores burocráticos, provocando situaciones límite para las familias afectadas. Se estima que la mayoría de los beneficiarios generales de las ayudas de comedor provienen de familias con ingresos por debajo de 8.400 euros anuales per cápita, cifra de corte para la concesión de la ayuda completa. Sin embargo, las familias vinculadas a las fuerzas del Estado gozan de un trato preferencial que no contempla estos límites.
Además, la dotación económica para becas de comedor en Madrid es de unos 68 millones de euros, la misma que el año pasado, pese a que el número de solicitantes ha aumentado, lo que agudiza la competencia por estas migajas y genera inequidades evidentes en la distribución de ayudas. Todo ello, mientras las ayudas de subsistencia para los sectores más empobrecidos y marginados de la sociedad son despreciadas, estigmatizadas y rebautizadas como "paguitas" por el sentido común y la extrema derecha, cada vez más parecidos entre sí. Curiosamente, no es habitual que nadie denomine así a los privilegios de los estamentos policiales y militares.
Expertos en políticas sociales y miembros de asociaciones de madres y padres advierten que este tipo de asignaciones refuerzan desigualdades estructurales y favorecen la consolidación de privilegios para grupos vinculados a instituciones policiales y militares, en detrimento de los sectores más desfavorecidos. Las críticas remarcan que el comedor escolar debe ser un derecho universal, procurando superar las desigualdades estructurales y garantizando el acceso a alimentación para quienes más lo requieren, sin privilegios basados en "profesiones" asociadas al poder institucional.
Mientras tanto, la Comunidad de Madrid hace oídos sordos a las críticas y redobla estas subvenciones en un contexto marcado por el aumento persistente de la pobreza infantil y la precariedad social.
El “Gran Israel”: Una farsa nazi con un Netanyahu como el profeta del odio
Alberto García Watson
❞El “Gran Israel” no es un proyecto político, es un delirio imperial. Benjamín Netanyahu lo presenta como una misión “histórica y espiritual”, pero en realidad es el mismo viejo sueño colonial disfrazado con retórica bíblica.
En su versión, este “Gran Israel” absorbería territorios palestinos y zonas de territorios árabes colindantes, borrando fronteras y de paso, borrando pueblos enteros.
Es el equivalente moderno del Lebensraum o “espacio vital” que prometía Adolf Hitler en sus mil años de nazismo, expansión por la fuerza, supremacismo étnico y la ilusión de un destino manifiesto grabado en piedra… o mejor dicho, en bombas.
Y aquí reside la cruda y aterradora verdad, no hay un líder mundial más cercano al pensamiento hitleriano en el siglo XXI que Benyamin Netanyahu, un individuo que no duda en equiparar el clamor por la libertad del pueblo palestino («Free Palestine») con el genocida lema nazi «Heil Hitler».
Es una bofetada a la historia, un acto de absoluta perversión moral que revela la mentalidad supremacista detrás de su proyecto.
Netanyahu, al igual que los líderes más oscuros de la historia, necesita un enemigo perpetuo. Y en este guion, los palestinos son el perfecto chivo expiatorio. No importa cuántos acuerdos internacionales se rompan, cuántos niños mueran, cuántas hogares se reduzcan a polvo, todo es “legítima defensa” cuando el objetivo final es agrandar el mapa y achicar la existencia del otro a través de una abierta política de exterminio propia de la solución final de Adolf Eichmann.
Pero aquí hay un giro digno de una novela política, mientras dibuja su “Gran Israel” sobre ruinas y cadáveres, Netanyahu también dibuja la ruta para su propia supervivencia política. Con causas judiciales abiertas por corrupción, fraude y abuso de poder, sabe que la paz sería su peor enemigo.
Porque en tiempos de calma, el sistema judicial podría hacer su trabajo, en tiempos de guerra, la “seguridad nacional” actúa como un escudo que lo mantiene lejos del calabozo que, en cualquier democracia funcional, ya estaría esperando por él.
Este es un liderazgo que no se mide en obras o logros, sino en la cantidad de tierra arrebatada y sangre derramada para sostener una narrativa mesiánica. Netanyahu no protege a su pueblo, lo toma como rehén en un conflicto perpetuo para garantizar que su poltrona siga ocupada y sus manos, aunque manchadas, sigan libres.
Al final, el “Gran Israel” y el “Reich de mil años” comparten la misma fórmula: una ambición territorial sin límites, un nacionalismo fanático y el desprecio absoluto por la vida humana. La única diferencia es el decorado, ayer eran desfiles con estandartes y antorchas, hoy son conferencias de prensa y gráficos de mapas.
Pero el resultado es el mismo, destrucción, muerte y la arrogancia de creer que el mundo entero debe adaptarse a la visión de un solo hombre y una deleznable ideología el sionismo que la misma ONU condenara en 1975 en la Resolución 3379 como una forma de racismo, equiparándolo al apartheid sudafricano.
Netanyahu no es un estadista, es un parásito político que se alimenta del conflicto y cuya “misión espiritual” no es más que un contrato de alquiler indefinido sobre la tragedia de un pueblo.
Biografía: Alberto García Watson es un comunicador y analista internacional reconocido por su compromiso con la causa palestina. En 2011, participó en la Segunda Flotilla de la Libertad a Gaza y posteriormente sirvió como escudo humano en la Franja de Gaza, colaborando con el Movimiento de Solidaridad Internacional (MSI) para proteger a agricultores y pescadores afectados por los ataques israelíes en el territorio asediado.
Desde 2013, García Watson ha sido analista habitual de PressTV y su homólogo en español, HispanTV. De 2014 a 2015, trabajó como corresponsal de HispanTV en el Líbano.
Durante la última década, García Watson ha sido ponente en numerosas conferencias sobre los problemas de Palestina, Líbano y Siria. También es un reconocido experto en el conflicto de Ucrania y colabora frecuentemente como comentarista en medios rusos.
Alberto García Watson es también columnista de medios digitales tanto españoles como internacionales, expresando constantemente una postura inequívocamente antiimperialista y antisionista.
Diario Al Quds Liberation
China-EEUU y Somalilandia
Abbas Al-Zein
Un nuevo actor ha entrado en escena en el Cuerno de África. El 24 de julio, Taiwán firmó un acuerdo de seguridad marítima con Somalilandia, un Estado autoproclamado no reconocido por la comunidad internacional desde su separación de Somalia en 1991, pero que es cada vez más cortejado por los aliados de Estados Unidos para establecer alianzas estratégicas. Aunque el pacto pueda parecer menor, tiene un peso geopolítico significativo: abre un nuevo frente en la larga guerra de Washington para frenar el auge global de Pekín.
Las ambiciones de Taiwán en Somalilandia van mucho más allá de las relaciones bilaterales. Según su propia formulación, el acuerdo tiene por objeto construir una «costa no roja» destinada a contrarrestar la influencia de China a lo largo del mar Rojo, el golfo de Adén y el estrecho de Bab al-Mandab.
Aquí es donde Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y el Gobierno yemení alineado con Ansarallah en Saná se cruzan tanto en el conflicto como en el comercio, transformando Somalilandia en un nodo fundamental en la contienda entre la multipolaridad euroasiática y la hegemonía atlantista en Asia occidental y África oriental.
El puesto avanzado de Taiwán en el Mar Rojo
La apertura diplomática de Taiwán a Somalilandia se remonta a 2020, cuando abrió una oficina de representación en la capital, Hargeisa. La medida desencadenó la ira de Pekín, que la condenó como una violación del principio de «una sola China». En respuesta, Taipéi y Hargeisa comenzaron a profundizar sus lazos mediante sucesivos acuerdos, que culminaron en el reciente pacto de seguridad.
El acuerdo actual abarca tres niveles de cooperación. En primer lugar, se centra en la seguridad marítima, incluyendo ejercicios conjuntos de entrenamiento, coordinación de búsqueda y rescate, y el intercambio de conocimientos técnicos. En segundo lugar, aborda el desarrollo de la economía azul a través de la colaboración en la explotación pesquera, la gestión sostenible de las costas y la logística marítima. Por último, incluye la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades, como el suministro de sistemas de vigilancia, equipos para la guardia costera y apoyo técnico taiwanés.
Los 850 kilómetros de costa de Somalilandia a lo largo del golfo de Adén le dan un acceso estratégico a una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Para Taiwán, aliado de Estados Unidos, ofrece tanto influencia geopolítica como un desafío simbólico a Pekín. Pero para China, el acuerdo es una provocación. Junto con Somalia, Pekín ha rechazado rotundamente el pacto, calificándolo de violación de la soberanía y amenaza para la estabilidad regional.
«La acción de la autoridad regional de Somalilandia ha violado flagrantemente el principio de una sola China y ha dañado la soberanía, la unidad y la integridad territorial de China», declaró la embajada china en Somalia, añadiendo que «la parte china se opone firmemente a esta acción».
La presencia de China en el Cuerno de África se basa en su base militar de Yibuti (su primera instalación en el extranjero), a través de la cual supervisa y asegura los corredores marítimos de la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda (BRI). La base ofrece a Pekín una plataforma de lanzamiento para su proyección económica y militar en el mar Rojo y África Oriental. También sitúa a las fuerzas chinas cerca de las bases estadounidenses, lo que intensifica la lucha por la influencia en toda la región.
La apuesta de Somalilandia por Taipéi es sin duda una medida audaz.
Al carecer de reconocimiento oficial, Hargeisa está aprovechando esta alianza para ampliar su relevancia internacional y situarse en la órbita de Washington. La medida es emblemática de una tendencia regional más amplia en la que actores no reconocidos o marginales son absorbidos por la estrategia de contención liderada por Estados Unidos contra China en el Sur Global.
Política de proxies y estrategias de contención
Aunque Estados Unidos ha guardado silencio público sobre el pacto marítimo, su mano es evidente. El presidente taiwanés, Lai Ching-te, durante su reunión con una delegación de Somalilandia, declaró que la asociación bilateral podría «fortalecerse en el futuro» «trabajando con países afines, como Estados Unidos». En enero de 2025, la Comisión Especial del Congreso de Estados Unidos sobre China instó explícitamente al Departamento de Estado a establecer una oficina de representación en Somalilandia para contrarrestar a Pekín.
No se trata solo de Taiwán o incluso de Somalilandia. El Cuerno de África se ha convertido en una línea divisoria en la confrontación más amplia entre Estados Unidos y China, con la seguridad marítima como pretexto para la proyección. La base militar china en Yibuti es vista en Washington como un desafío directo a los intereses estadounidenses, en particular en lo que respecta a la vigilancia de los flujos de armas, el seguimiento de las actividades de resistencia en Yemen y la contención de la expansión naval de Saná.
Como observa el analista de Somalilandia Abdiqadir Jama en Horn Diplomat, la alianza entre Taiwán y Somalilandia es una maniobra geopolítica enmarcada en una disputa más amplia entre Estados Unidos y China. Su presentación como «modelo» para la implicación de Estados Unidos en la región indica la intención de Washington de forjar relaciones por poder en lugar de una presencia directa.
«La estrategia de Somalilandia es aprovechar la competencia entre las grandes potencias como vía para obtener el reconocimiento. Reconoce que es poco probable que las grandes potencias le reconozcan oficialmente a corto plazo, debido a la adhesión de la comunidad internacional a la política de «una sola Somalia» y a su deferencia hacia la Unión Africana».
Para Taiwán, el pacto de Somalilandia representa «una piedra angular de la política exterior proactiva y asertiva del presidente Lai Ching-te. Ante la implacable campaña de estrangulamiento diplomático de Pekín, que le ha dejado con solo un puñado de aliados formales, Taipéi ha desarrollado una estrategia ofensiva de «diplomacia de no reconocimiento».
Esta evolución coincide con las declaraciones postelectorales del presidente estadounidense Donald Trump, que indicaban la intención de su Administración de reconocer a Somalilandia, una medida que sus asesores más cercanos consideran ventajosa para las operaciones de inteligencia de Estados Unidos en la región. Entre ellas se incluyen la vigilancia de la actividad naval alineada con Ansarallah, los flujos de armas a través de Bab al-Mandab y la logística china.
Contrapesos del eje de resistencia
Saná se ha convertido en un actor decisivo en esta contienda emergente. Como única fuerza que desafía directamente la presencia militar estadounidense y los intereses israelíes en el mar Rojo, el Gobierno liderado por Ansarallah se ha afirmado tanto como autoridad soberana de resistencia como contrapeso estratégico indirecto alineado con los intereses de Pekín. Hasta ahora, Pekín ha evitado una respuesta abierta al acuerdo entre Taiwán y Somalilandia, pero es muy posible que sus próximos movimientos incluyan el apoyo a contramedidas canalizadas a través de Saná u otros socios aliados.
China aún no ha reconocido oficialmente a Saná, pero ha mantenido canales abiertos con los líderes de Ansarallah, acogiendo a una delegación de los huzíes ya en 2016 y explorando vías limitadas de coordinación. Este equilibrio permite a Pekín salvaguardar sus corredores marítimos sin entrar en conflicto abierto con los socios regionales de Washington, pero deja abierta la posibilidad de un cambio hacia el reconocimiento si se intensifica la presión estadounidense.
Para Washington, el pacto es otro intento de utilizar entidades no reconocidas y zonas en disputa como herramientas para socavar la influencia china y multipolar. Sin embargo, este enfoque está plagado de riesgos. El golfo de Adén ya es un polvorín, y estas nuevas alianzas podrían desencadenar respuestas regionales que escapen al control de Estados Unidos.
Eje Estados Unidos-Israel-Emiratos Árabes Unidos
Taiwán no es el único actor alineado con Estados Unidos que se está implantando en Somalilandia. Los Emiratos Árabes Unidos, que apoyan desde hace tiempo a las autoridades gobernantes de Hargeisa, están negociando un acuerdo militar para conceder a Tel Aviv una base en Somalilandia a cambio de su reconocimiento oficial. La medida busca flanquear a Saná asegurando un punto de apoyo frente a la costa occidental de Yemen, cerca del cuello de botella del Mar Rojo.
Israel, que ya opera una instalación conjunta de inteligencia con los Emiratos Árabes Unidos en la isla yemení de Socotra, planea ahora establecer su base en Somalilandia junto a la presencia de Taiwán, bajo el mismo paraguas de seguridad estadounidense. Al mismo tiempo, la expansión de Abu Dabi también tiene por objeto contrarrestar las ambiciones militares y de seguridad de Turquía en Somalia, con la que ha chocado en repetidas ocasiones.
Lo que surge es una densa red de alianzas: un bloque liderado por Estados Unidos que comprende a Taiwán, Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Somalilandia, posicionado contra los intereses respaldados por China, Turquía y Ansarallah. Somalilandia, que en su día fue un actor periférico, se ha convertido en un escenario para la confrontación por poder, y su estatus no reconocido se está explotando para remodelar el equilibrio de poder en la región.
Las consecuencias se extenderán mucho más allá del Cuerno de África. Con Taiwán actuando como cuña en el Mar Rojo y actores de resistencia como Saná defendiendo las líneas marítimas contra la invasión occidental, el pacto entre Taiwán y Somalilandia bien podría marcar el inicio de una nueva fase de realineamiento multipolar, que conecta las costas de África con el corazón del frente de resistencia de Asia occidental.
Fuente: The Cradle
Texto seleccionado por Carlos Valmaseda para la página Miscelánea de Salvador López Arnal.
Tomado de: https://www.elviejotopo.com/topoexp...
Sudán: La catástrofe humanitaria que no importa
José Luis Ramírez León
En Sudán se está desarrollando en este momento la peor crisis humanitaria mundial, de acuerdo con agencias de la ONU, y ONG como Amnistía Internacional, que vienen alertando, sin mayores resultados, a una comunidad internacional que ha dejado al país africano y sus habitantes abandonados a su suerte. El alto número de muertos, el desplazamiento masivo, interno y externo, la situación de hambruna extrema como arma de guerra, que amenaza con volverse generalizada, la violencia sexual reiterada y la crisis sanitaria afectan a más de 30 millones de personas que requieren de ayuda humanitaria urgente.
Frente a otras situaciones de mayor visibilidad mediática, por razones obvias, como el genocidio en Gaza, la no devolución de los rehenes israelíes secuestrados por el grupo terrorista Hamás, además de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de Rusia en Ucrania, el horror de los sudaneses está relegado a un segundo plano. La que ha sido considerada, con toda razón, como “la mayor catástrofe humanitaria de nuestra época”, como la calificó acertadamente El País de España, tiene lugar en medio de la apatía de la comunidad internacional. Se trata, desde que se inició el actual conflicto hace algo más de dos años, del desplazamiento masivo de un número mayor a doce millones de personas dentro del país y tres millones más que han huido a países vecinos. De los 52 millones de habitantes, más de 24 millones padecen inseguridad alimentaria, y más de 15 millones de niños necesitan ayuda urgente, según la UNICEF. El retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha impactado sustancialmente los escasos recursos que se podían destinar para paliar esta crítica situación.
El número de personas que han muerto como consecuencia de la guerra no es claro. A finales de 2024 el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hablaba de más de 20.000 fallecidos, en el entendido de que podrían ser muchos más. El London School of Hygiene and Tropical Medicine mencionó en noviembre del año pasado que la misma sería cercana a los 61.000 muertos, en los primeros 14 meses. Por último, el enviado especial de EE. UU. en Sudán, Tom Perriello, considera que puede estar por encima de los 150.000. Este es el tamaño de la tragedia.
En medio de la destrucción, de ciudades y pueblos arrasados por los combates, los servicios esenciales y la infraestructura han sufrido las principales consecuencias del conflicto. Solo cerca del 30 % de los centros de salud están en funcionamiento, y un número cercano a los 20 millones de niños no pueden acceder a las escuelas, con el gravísimo daño que ello implica para el futuro del país. “La tasa de inmunización infantil ha retrocedido 40 años y Sudán cuenta hoy con la cobertura de vacunación básica más baja del mundo”, según El País.
La actual situación se presenta en una nación que ya había sido devastada por la guerra a comienzos del presente siglo, cuando en la región de Darfur se cometió un genocidio que llegó ante la Corte Penal Internacional, con delitos como el desplazamiento forzado, la limpieza étnica, matanzas indiscriminadas, violaciones masivas y bloqueos al acceso humanitario. Tras un golpe de estado en 2021, se buscó que las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar comandado por Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), se integraran en un plazo de dos años al ejército regular. En abril de 2023, las FAR atacaron bases de las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS), lideradas por Abdel Fattah al-Burhan, dando inicio a la actual guerra que se mantiene dentro de un equilibro bélico, sin un claro ganador, mientras la crisis humanitaria alcanza los niveles mencionados. El primer ministro Kamil Idris ha llevado a cabo infructuosos esfuerzos para ambientar un diálogo entre todos los actores del conflicto que permita el retorno de los desplazados y aleje el fantasma de la hambruna que afecta a casi la mitad de la población sudanesa.
Amnistía Internacional ha recogido información de primera mano que da cuenta de “múltiples casos de ataques por motivos étnicos contra personas masalit en Darfur Occidental, en ciudades como Ardamata, El Geneina, Misterei y Tandelti. Testimonios de supervivientes indican que las Fuerzas de Apoyo Rápido y las milicias aliadas son las fuerzas responsables de estos ataques”.
Mientras la crisis humanitaria continúa, nada indica que la guerra, con sus desastrosas consecuencias, vaya a terminar al menos a corto o mediano plazo. Los ojos del mundo miran hacia otros lados, más mediáticos, sin que se vislumbre algún tipo de solución viable.
Más de cien personas piden el fin del genocidio y de la guerra de Ucrania en Elx
Más de cien personas piden el fin del genocidio y de la guerra de Ucrania en Elx
Tortuga.
Un mes más, como cada día 24, se dio en la ciudad ilicitana la convocatoria contra las guerras que, cada día 24, organiza la coordinadora Elx per la Pau.
No menos de 120 personas, de muy diversas adscripciones, se dieron cita para reivindicar el cese del genocidio en Palestina, la guerra en Ucrania y, en general, animar a una cultura de Paz alejada de los valores militaristas que hoy pretenden imponernos las élites gobernantes.
En la concentración, celebrada en la Plaça i Baix de Elx, como cada mes, hubo tiempo para compartir pensamientos y análisis, para escuchar música, para leer poesías y para reflexionar sobre lo que está ocurriendo en Ucrania y lo que sucede en Palestina (ver manifiesto: https://www.grupotortuga.com/Cal-pa... ).
Realmente, cada mes se consigue un ambiente de escucha y empatía con las víctimas de estas catástrofes bélicas.
En esta ocasión, además, hubo importante presencia de expresiones de solidaridad con la causa palestina.
Israel se enfrenta a una crisis de reclutamiento entre sus soldados
Andrea López-Tomàs
Beirut
Ariel lleva semanas sin pisar Israel. Sabe que, en el momento en que lo haga, tendrá que enfrentarse a sus responsabilidades. Después de varios meses luchando en Gaza, esta vez no está dispuesto a responder a la llamada a filas del Ejército israelí. Por eso, aprovecha que cuenta con otra nacionalidad para no volver a su país. La historia de Ariel es la de muchos jóvenes israelíes. Algunos escapan de sus deberes huyendo al extranjero. Otros se niegan abiertamente y afrontan las consecuencias que pueden comportar pasar días entre rejas. Cada vez más optan por la escapatoria definitiva y se quitan la vida. Con la nueva operación militar para conquistar Ciudad de Gaza, la crisis de reclutamiento del Ejército israelí se agudiza.
El pasado martes decenas de miles de reservistas iban a ser reclutados en el llamamiento a filas más grande después del que tuvo lugar tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Sin embargo, muchos de ellos no se han presentado. Están exhaustos y enfadados. La mayoría llevan casi dos años encadenando repetidas rondas de servicio, con un fuerte impacto sobre su vida personal. Algunos hace meses que no se presentan a sus puestos de trabajo, propiciando su ruina financiera. Se están perdiendo el crecimiento de sus hijos y viendo, desde lejos, sus matrimonios desmoronarse. Además, sienten que la carga no está compartida de manera justa entre la población.
La extensión del servicio militar a la comunidad ultraortodoxa pretendía aligerar esta sensación. Se cree que unos 80.000 hombres jaredíes de entre 18 y 24 años cumplen con los requisitos para integrarse en el Ejército, pero no se han alistado. Las autoridades militares han confirmado que necesitan urgentemente 12.000 reclutas debido a la presión sobre las fuerzas permanentes y de reserva. A su vez, la intención del Gobierno israelí del primer ministro Binyamín Netanyahu de conquistar Ciudad de Gaza, la mayor urbe palestina donde se refugiaban un millón de gazatíes, ha agravado las necesidades de las tropas en un momento de crisis sin precedentes.
Guerra más larga de su historia
Israel está enfrascado en la guerra más larga de sus 77 años de historia, y su sociedad se está resintiendo de ello. La tasa de suicidios entre los soldados ha aumentado considerablemente desde que comenzó la brutal ofensiva militar, que ya ha matado a más de 64.000 palestinos. Siete soldados se quitaron la vida en los últimos meses de 2023. En 2024, fueron 21, y, en lo que va de año, ya se han registrado otros 18 suicidios. Muchos de ellos eran reservistas en activo. Según las conclusiones de investigaciones militares internas, la mayoría de los suicidios recientes se debieron al trauma psicológico de la guerra en curso, incluyendo despliegues prolongados en zonas de combate, la vivencia de escenas desgarradoras y la pérdida de amigos.
El número total de muertes en el Ejército israelí durante los años 2023 y 2024, de los que se pueden extraer cifras oficiales, ha sido el más elevado en décadas. "Estamos viendo a jóvenes de 20 años completamente perdidos, rotos, agotados, que regresan con heridas psicológicas que la sociedad no sabe cómo tratar", cuenta Ayelet-Hashakhar Saidof, abogada que fundó el movimiento Madres en el Frente en Israel, a AFP. "Son bombas de relojería en nuestras calles, propensas a la violencia y a los estallidos de ira", añade. Además, las bajas militares en combate han alcanzado cifras sin precedentes, con 800 soldados muertos desde el 7 de octubre de 2023.
Funeral por un soldado caído en batalla en Gaza en el cementero de Haifa, el pasado 8 de julio.
Rechazo al reclutamiento
Por eso, cada vez más soldados se oponen a continuar sirviendo en el Ejército. A principios de agosto, 600 exoficiales israelíes firmaron una carta pidiendo una intervención estadounidense para poner fin a la guerra. Una encuesta publicada por Haaretz muestra que alrededor de un tercio de los israelíes judíos apoyan a quienes rechazan el relcutamiento. Las familias de los rehenes han insistido en repetidas ocasiones que la acción militar pone en riesgo no sólo a sus seres queridos, sino a sus soldados. El martes pasado un grupo de 300 reservistas, muchos de los cuales ya han servido durante la guerra, anunciaron en una carta que no se presentarían al servicio militar si eran llamados a filas como muestra de su oposición a la conquista de Ciudad de Gaza.
"Nos negamos a participar en la guerra ilegal de Netanyahu y consideramos un deber patriótico negarnos y exigir responsabilidades a nuestros líderes", dijo el sargento de primera clase Max Kresch en rueda de prensa en Tel Aviv. Más allá del cansancio físico y el impacto sobre su vida personal, muchos de estos soldados alegan una pérdida de motivación y una falta de confianza en su Gobierno. Una encuesta realizada la semana pasada por el Instituto Agam a 417 soldados, incluyendo reservistas, reveló que el 40% de los soldados había visto disminuir su motivación respecto al inicio de la guerra. Se prevé que la nueva campaña militar en Gaza dure entre cuatro y cinco meses, aunque los funcionarios lamentan que las evacuaciones y las operaciones están tomando más tiempo de lo previsto.
Incertidumbre
Muchos de estos soldados han expresado su enfado por ser movilizados con tan poco aviso. Alegan que han perdido el sentido de misión, y sus superiores ya no saben qué responderles. "¿Qué se le puede decir a un reservista que lleva dos años en guerra y te dice que su familia se está desmoronando o que sus hijos han empezado a orinarse en la cama por miedo? ¿Cuántas veces puedes hablarles del sionismo y de que esta guerra es por nuestra patria?", se pregunta un teniente coronel en Haaretz. La incertidumbre a la que se enfrentan estos soldados sobre los plazos de sus servicios —que, en muchos casos, superan los 300 días al año— está provocando una grave crisis de confianza con sus superiores y, en última instancia, con su Gobierno.
El jefe del Estado Mayor del Ejército, el mayor general Eyal Zamir, se lo ha expresado repetidas veces a Netanyahu. Zamir se opone ampliamente al plan para conquistar Ciudad de Gaza y, en las últimas semanas, ha instado al Ejecutivo a aceptar el acuerdo de alto el fuego. Hace un mes, ya advirtió que una "incursión total" podría "atrapar" a las tropas, "aumentar las bajas" y "poner en riesgo la vida de los rehenes", e insistió en apostar por la vía diplomática. Durante la reunión del gabinete de seguridad del domingo pasado, Zamir argumentó a los ministros que el plan carecía de una estrategia de salida coherente y arrastraría a Israel más profundamente hacia el interior de la Franja.
El gobierno español aprueba el embargo de armas a Israel y la prohibición del comercio con los territorios ocupados
La normativa, que tendrá que ratificar el Congreso, no explicita la prohibición del tránsito de armamento que el Gobierno asegura que “ya se está haciendo”. El Consejo de Ministros podrá autorizar comercio de armas en base a los “intereses generales nacionales”.
Irene Castro / José Enrique Monrosi
El Consejo de Ministros ha dado luz verde, con dos semanas de retraso, al decreto ley que regulará el embargo de armas a Israel. La normativa, que tendrá que ratificar el Congreso, prohíbe la importación y exportación de armamento, material de doble uso y tránsito por territorio español del combustible que usan las Fuerzas Armadas israelíes. No obstante, el texto reserva al Gobierno la potestad de introducir excepciones “puntales y excepcionales” al embargo en los casos que suponga un “menoscabo para los intereses generales nacionales”. El decreto también prohíbe el comercio con los territorios palestinos ocupados.
“El embargo de armas se erige como una medida dentro del conjunto de herramientas diplomáticas y coercitivas disponibles para los Estados que integran la comunidad internacional, dirigida a preservar la paz y la seguridad global, proteger los derechos humanos y prevenir el comercio ilícito de armas”, señala la exposición de motivos del decreto, que consta de cuatro artículos y siete disposiciones.
El decreto establece el marco legal para la prohibición de exportar e importar materiales militares a Israel, así como la denegación de las solicitudes de autorización de tránsito con destino a Israel de combustibles que puedan tener un uso final militar. Sin embargo, el texto no incluye la prohibición de que los buques que transporten armamento con destino final Israel hagan escala en los puertos españoles, como sí hace en el caso del combustible.
No especifica la prohibición del tránsito de armas
El Tratado de Comercio de Armas establece que las actividades de comercio internacional abarcan la exportación, la importación, el tránsito, el transbordo y el corretaje. Aun así, el ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, ha asegurado que se trata de un “embargo total” y ha justificado que la denegación del tránsito ya se permite en la legislación española por decisiones de “política exterior”. “Es lo que se está haciendo”, ha dicho Cuerpo, que ha asegurado que el actual decreto aporta un “refuerzo” a esas decisiones con la prohibición de las exportaciones e importaciones que recoge en el artículo 1. También ha señalado que estarán “pendientes y vigilantes” en el marco de la Unión Aduanera por si hay un “desvío”. Las bases estadounidenses en Rota y Morón se podrían utilizar igualmente para el tránsito de ese tipo de materiales militares.
Una vez que el decreto entre en vigor, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), “quedará prohibida la importación en España de los productos originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, de acuerdo con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024”. En este sentido, la nueva normativa obligará a que las declaraciones de mercancías originarias de Israel incluyan “el código postal y la localidad correspondiente al lugar de origen de las mismas”.
Para que se pueda cumplir esa prerrogativa, la Agencia Estatal de Administración Tributaria “aprobará el listado de localidades y códigos postales correspondientes a los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado”. El último artículo establece que la publicidad de productos procedentes de los territorios ocupados se considerará ilícita.
Excepciones “puntuales y excepcionales”
El decreto establece, no obstante, una reserva para que el embargo deje de tener efecto: “El Consejo de Ministros podrá, excepcionalmente, autorizar las transferencias de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso a que se refiere el artículo 1 de este real decreto-ley cuando la aplicación de la prohibición prevista en dicho artículo suponga un menoscabo para los intereses generales nacionales, previo informe de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso”. Con eso salva, por ejemplo, los repuestos que necesitan los aparatos que utiliza actualmente el ejército español.
El Gobierno tendrá que comparecer en el Congreso cada tres meses para “rendir cuentas” sobre el embargo y la prohibición de las importaciones de productos procedentes de los territorios ocupados. El propio decreto apunta a que esas explicaciones se referirán “en particular” a las “autorizaciones que, en su caso, haya podido acordar el Consejo de Ministros” respecto al comercio de armamento.
Respecto a la reciprocidad, es decir, la suspensión de los contratos que están ya vigentes o en tramitación, el decreto se remite a la normativa sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, que recoge la posibilidad de suspender o revocar las licencias. Las autorizaciones pendientes de resolución también se podrán prohibir en base a esa ley de 2007.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Cuerpo ha asegurado que se trata de un “paso contundente” con el que se han “agotado todos los márgenes de actuación legal”. “Hemos llegado al máximo”, ha dicho el titular de Comercio, que ha asegurado que España seguirá “empujando a nivel europeo para aumentar la presión y dar pasos adicionales”. La aprobación del decreto ha coincidido en el tiempo con la celebración de la Asamblea General de la ONU en Nueva York en la que el reconocimiento del Estado palestino está teniendo un impulso con la decisión de una decena de países, entre ellos Reino Unido, Francia o Canadá, que se han sumado a la abrumadora mayoría del mundo que ya lo reconocía.
Fuente: https://www.eldiario.es/politica/go...
El decreto de embargo de armas a Israel incluye una excepción para preservar "intereses generales nacionales"
Miguel Muñoz
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto-ley "por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina". En él se incluye el embargo de armas a Israel anunciado por Pedro Sánchez hace un par de semanas, así como la prohibición de importaciones de productos procedentes de los asentamientos israelíes ilegales.
Su artículo 1, titulado "Prohibición de transferencias de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso", determina que "se prohíben las exportaciones destinadas a Israel y las importaciones originarias de Israel del material incluido en los anexos del Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso", según el texto al que ha tenido acceso Público.
El artículo 2 establece la denegación de las solicitudes de autorización de tránsito con destino a Israel de combustibles que puedan tener un uso final militar. Y el artículo 3 proclama la prohibición de "la importación en España de los productos originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, de acuerdo con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024". Ese mismo punto indica que en todas las declaraciones aduaneras de mercancías originarias de Israel se deberá incluir el código postal y la localidad correspondiente al lugar de origen de las mismas.
Para asegurar la correcta aplicación de esta medida, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación propondrá a la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria el listado de localidades y códigos postales correspondientes a los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado para que dicha Agencia pueda dar cumplimiento.
El texto incluye varias disposiciones adicionales. Una de ellas se refiere a la "defensa de los intereses generales". "El Consejo de Ministros podrá, excepcionalmente, autorizar las transferencias de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso a que se refiere el artículo 1 de este real decreto-ley cuando la aplicación de la prohibición prevista en dicho artículo suponga un menoscabo para los intereses generales nacionales, previo informe de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso", apunta el documento.
La disposición adicional segunda establece la obligatoriedad de una "rendición de cuentas del Gobierno ante el Congreso de los Diputados". Según el texto aprobado, el Gobierno comparecerá ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, con periodicidad trimestral, con el fin de rendir cuentas de la aplicación de las medidas contempladas en el presente real decreto-ley y, en particular, de las autorizaciones que, en su caso, haya podido acordar el Consejo de Ministros en aplicación de lo previsto en la disposición adicional primera.
Ha sido el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, quien ha presentado en Moncloa los detalles del texto durante la rueda de prensa habitual tras el Consejo de Ministros. "Consolidamos el embargo total de armas a Israel y la prohibición de importación de productos. Seguimos liderando desde España los esfuerzos a nivel internacional dando un paso más para aumentar la presión a Israel. Lo hacemos de manera coherente con las líneas principales de la política exterior", ha afirmado.
Sobre la disposición referida a los intereses nacionales, Cuerpo ha mencionado asuntos relacionados con la "seguridad nacional" o la "política exterior". El ministro ha reiterado el concepto de "situaciones excepcionales que puedan no haber sido previstas o que surjan durante la implementación" de las medidas. Cuerpo ha señalado que se hará "con luz y taquígrafos" a través del Consejo de Ministros y con transparencia a través de la rendición de cuentas en el Congreso.
Respecto a la posibilidad de que haya tránsitos de armas por nuestro país con destino a Israel mediante aviones o barcos, Cuerpo ha destacado que nuestra normativa actual ya permite la denegación por razones de política exterior. Algo que no sucedía, según sus explicaciones, con el combustible, ahora incluido en esta nueva normativa. Se dejan fuera, eso sí, como se conoció hace unos días, las bases de EEUU en Rota y Morón, consideradas como suelo estadounidense.
"Lo que hacemos es utilizar todos los márgenes de nuestra normativa doméstica para consolidar el embargo de armas. Evidentemente en el marco de una unión aduanera estaremos pendientes y vigilantes de si existe este desvío por parte de otros países de la UE y será parte de la rendición de cuentas", ha añadido el ministro.
Por otro lado, Cuerpo ha destacado que a través del Ministerio de Defensa se ha emprendido desde hace unos meses "un proceso de desconexión" con Israel de la industria española y las Fuerzas Armadas. "Prevemos que no exista un impacto económico más allá de este esfuerzo inicial de desconexión", ha señalado el ministro.
Cal parar ja el genocidi
(Más abajo, en castellano)
Cal parar ja el genocidi
La humanitat contempla, desolada i estremida, estos dies, com l'estat d'Israel redobla els seus esforços per a aniquilar o expulsar de la seua terra ancestral a milions d'éssers humans en Palestina.
Hi ha poc que puguem afegir per a descriure les brutals imagenes del genocidi que ens arriben a través dels mitjans de comunicació. Ni en els nostres pitjors malsons podíem imaginar que un país occidental, aliat i que s'autodenomina democràtic, aconseguiria les cotes d'horror i deshumanització que hui contemplem. Tampoc, que entre els nostres conciutadans i líders polítics hi haguera gent obstinada a justificar, llevar importància i, fins i tot, negar la matança.
Desitgem mostrar el nostre dolor, la nostra empatia i tota la capacitat de solidaritat que siguem capaços de mobilitzar cap a eixos centenars de milers de persones palestines que han perdut la seua vivenda, les seues terres, les seues pertenencies, el seu mitjà per a guanyar-se la vida. Algo molt pitjor que qualsevol catàstrofe natural. Tant a Cisjordània, com a la Gaza que Israel arrasa sistemàticament estos dies amb la intenció d'annexionar-la. Amb totes aquelles persones que han perdut el seu dret a la salut, a l'educació, a una vida digna. Els qui han sigut expoliats dels seus vincles socials i familiars, de la seua memòria, del seu dret a l'alegria i la felicitat. Amb les desenes de milers de persones que han sigut mutilades, moltes terriblement, per les bombes i les bales de l'exèrcit d'Israel. Pels qui han quedat viudes o òrfens, soles en la vida, condemnades a una pobresa extrema o a una mort pròxima. Amb els més de setanta mil éssers humans que, fins al dia de hui, se sap que han sigut assassinats per Israel en estos quasi tres anys de genocidi.
Denunciem la implicació criminal dels Estats Units d'Amèrica del Nord en el genocidi, com el seu principal finançador, proveïdor d'armes i valedor de la impunitat israeliana davant la resta del món. També la dels líders de la Unió Europea i la gran majoria de la classe política dels països que la conformen. Tots ells, amb este posicionament contrari al desig de la gran majoria de ciutadans que governen i, se suposa, representen, demostren el seu compromís i complicitat amb la massacre. El mateix podem dir d'una substancial majoria de mitjans de comunicació dels països occidentals, o dels qui dirigixen diferents organitzacions culturals i esportives internacionals. És de creure que l'estat d'Israel paga bé i que és capaç de trobar moltes mans disposades a rebre els seus diners embrutats de sang. Gràcies a totes estes persones corruptes, la narrativa dels genocides disposa d'altaveus en la nostra societat, des dels quals projectar-se cap a algunes persones disposades a acollir-la, per islamofòbia, ignorància o simple mala fe.
El govern d'Espanya, obligat per una forta contestació ciutadana davant la inacció política, en les últimes setmanes ha alçat la seua veu i ha fet alguns passos per a condemnar el genocidi i desmarcar a l'estat espanyol del suport actiu a Israel. Encara que ens alegra que el govern haja eixit del inmobilisme en el qual ha estat estos quasi tres anys, pensem que estes mesures, tíbies i equívoques en alguns casos, encara no són suficients; no representen la voluntat majoritària de la població de l'estat i no són les que es requerixen per a frenar o, almenys, obstaculitzar el crim que Israel perpetra en Palestina.
També volem expressar la nostra alegria i esperança davant la resposta que la societat civil està donant al genocidi. Desbordant la nul·la acció, quan no el boicot cap a la protesta, de la classe política dirigent, centenars de milers de persones a Espanya, milions a tot el món, planten hui cara als diferents poders que, en cada lloc, defenen els interessos d'Israel. Ens va alegrar enormement la massiva i ressonant protesta ciutadana per a respondre a l'emblanquiment del genocidi en la Volta Ciclista a Espanya. També la creixent marea de manifestacions, concentracions, actes públics i diferents actes de boicot a la infiltració d'Israel en la nostra economia, la nostra cultura, el nostre esport i moltes de les nostres institucions. Creiem que este és el camí correcte i el que pot aconseguir que els qui ens governen es vegen obligats a fer els passos necessaris per a frenar en la pràctica la maquinària genocida israeliana. És per això que demanem a les persones de la societat redoblar estos actes de protesta, continuar el boicot cap a Israel en tots els àmbits, i mantindre tota acció pública pacífica per a aconseguir l'objectiu de detindre l'extermini.
Al govern espanyol, que per a alguna cosa se suposa que ha d'estar, li requerim molta major contundència davant estos greus crims. Que pressione en les diferents instàncies de la Unió Europea perquè qualsevol relació política, diplomàtica i, especialment, econòmica amb Israel siga suspesa. Que es posicione activament en totes les instàncies jurídiques estatals i internacionals capaces de processar a Israel, els Estats Units i les seues autoritats per crims de lesa humanitat. Que s'implanten i porten a terme totes les mesures possibles per a impedir el comerç amb l'estat d'Israel, no sols el militar, sinó qualsevol altre que, directament o indirectament, puga sostindre o finançar el genocidi.
Per una humanitat digna.
Pau i Justícia per a Palestina ja!
Hay que parar ya el genocidio
La humanidad contempla, desolada y estremecida, estos días, cómo el estado de Israel redobla sus esfuerzos para aniquilar o expulsar de su tierra ancestral a millones de seres humanos en Palestina.
Hay poco que podamos añadir para describir las brutales imagenes del genocidio que nos llegan a través de los medios de comunicación. Ni en nuestras peores pesadillas podíamos imaginar que un país occidental, aliado y que se autodenomina democrático, alcanzaría las cotas de horror y deshumanización que hoy contemplamos. Tampoco, que entre nuestros conciudadanos y líderes políticos hubiese gente empeñada en justificar, quitar importancia e incluso negar la matanza.
Deseamos mostrar nuestro dolor, nuestra empatía y toda la capacidad de solidaridad que seamos capaces de movilizar hacia esos cientos de miles de personas palestinas que han perdido su vivienda, sus tierras, sus enseres, su medio para ganarse la vida. Algo mucho peor que cualquier catástrofe natural. Tanto en Cisjordania, como en la Gaza que Israel arrasa sistemáticamente estos días con la intención de anexionarla. Con todas aquellas personas que han perdido su derecho a la salud, a la educación, a una vida digna. Quienes han sido despojados de sus vínculos sociales y familiares, de su memoria, de su derecho a la alegría y la felicidad. Con las decenas de miles de personas que han sido mutiladas, muchas terriblemente, por las bombas y las balas del ejército de Israel. Por quienes han quedado viudas o huérfanos, solas en la vida, condenadas a una pobreza extrema o a una muerte próxima. Con los más de setenta mil seres humanos que, hasta el día de hoy, se sabe que han sido asesinados por Israel en estos casi tres años de genocidio.
Denunciamos la implicación criminal de Estados Unidos de Norteamérica en el genocidio, como su principal financiador, proveedor de armas y valedor de la impunidad israelí ante el resto del mundo. También la de los líderes de la Unión Europea y la gran mayoría de la clase política de los países que la conforman. Todos ellos, con este posicionamiento contrario al deseo de la gran mayoría de ciudadanos que gobiernan y, se supone, representan, demuestran su compromiso y complicidad con la masacre. Lo mismo podemos decir de una sustancial mayoría de medios de comunicación de los países occidentales, o de quienes dirigen diferentes organizaciones culturales y deportivas internacionales. Es de creer que el estado de Israel paga bien y que es capaz de encontrar muchas manos dispuestas a recibir su dinero manchado de sangre. Gracias a todas estas personas corruptas, la narrativa de los genocidas dispone de altavoces en nuestra sociedad, desde los que proyectarse hacia algunas personas dispuestas a acogerla, por islamofobia, ignorancia o simple mala fe.
El gobierno de España, impulsado por una fuerte contestación ciudadana frente a la inacción política, en las últimas semanas ha alzado su voz y ha dado algunos pasos para condenar el genocidio y desmarcar al estado español del apoyo activo a Israel. Aunque nos alegra que el gobierno haya salido del inmobilismo en el que ha estado estos casi tres años, pensamos que estas medidas, tibias y equívocas en algunos casos, aún no son suficientes; no representan la voluntad mayoritaria de la población del estado y no son las que se requieren para frenar o, al menos, obstaculizar el crimen que Israel perpetra en Palestina.
También queremos expresar nuestra alegría y esperanza ante la respuesta que la sociedad civil está dando al genocidio. Desbordando la nula acción, cuando no el boicot hacia la protesta, de la clase política dirigente, cientos de miles de personas en España, millones en todo el mundo, plantan hoy cara a los diferentes poderes que, en cada lugar, defienden los intereses de Israel. Nos alegró enormemente la masiva y resonante protesta ciudadana para responder al blanqueamiento del genocidio en la Vuelta Ciclista a España. También la creciente marea de manifestaciones, concentraciones, actos públicos y diferentes actos de boicot a la infiltración de Israel en nuestra economía, nuestra cultura, nuestro deporte y muchas de nuestras instituciones. Creemos que este es el camino correcto y lo que puede lograr que quienes nos gobiernan se vean obligados a dar los pasos necesarios para frenar en la práctica la maquinaria genocida israelí. Es por ello que pedimos a las personas de la sociedad redoblar estos actos de protesta, continuar el boicot hacia Israel en todos los ámbitos, y mantener toda acción pública pacífica que tienda al objetivo de detener el exterminio.
Al gobierno español, que para algo se supone que debe estar, le requerimos mucha mayor contundencia ante estos gravísimos crímenes. Que presione en las diferentes instancias de la Unión Europea para que cualquier relación política, diplomática y, especialmente, económica con Israel sea suspendida. Que se posicione activamente en todas las instancias jurídicas estatales e internacionales capaces de procesar a Israel, Estados Unidos y sus autoridades por crímenes de lesa humanidad. Que se implanten y lleven a término todas las medidas posibles para impedir el comercio con el estado de IsraeL, no solo el militar, sino cualquier otro que, directa o indirectamente, pueda sostener o financiar el genocidio.
Por una humanidad digna.
¡Paz y Justicia para Palestina ya!
Miles de personas se manifiestan en Gijón a favor de la paz y contra el genocidio en Gaza
La Voz
Miles de personas han participado este domingo en Gijón en la manifestación convocada bajo el lema 'No a las guerras' con motivo del Día Internacional de la Paz para reclamar el fin del genocidio en Gaza y de las guerras en el mundo.
La manifestación, convocada por la plataforma 'Asturias por la paz', que aglutina a unas 40 organizaciones de Asturias, salió a las 12.30 horas del Paseo de Begoña encabezada por una pancarta con la consigna 'Non a les Guerres. Gastos militares para fines sociales'. Tras recorrer bajo una lluvia intermitente las calles del centro de la ciudad, la comitiva acabó en el muelle Liquerique del puerto deportivo, donde se leyó un manifiesto.
Con cientos de banderas palestinas y la figura del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pintada en cartón portando cadáveres de niños, los participantes han reclamado el fin del genocidio en Gaza y de los más de 40 conflictos bélicos de distinta intensidad que se están desarrollando en todo el mundo.
«Netanyahu asesino», «Israel asesina Europa patrocina», «Gastos militares para escuelas y hospitales», y «desde el río hasta el mar Palestina vencerá» han sido las consignas entonadas de viva voz por los asistentes.
Miles de persona participan este domingo en Gijón en la manifestación convocada bajo el lema 'No a las guerras' por la plataforma 'Asturias por la paz', que aglutina a unas 40 organizaciones de Asturias, en conmemoración del Día Internacional de la Paz este 21 de septiembre.
El manifiesto, leído por representantes de varias organizaciones de la plataforma, ha valorado la «movilización multitudinaria de la sociedad civil» que pudo verse en las protestas contra la «masacre» en Gaza y contra la presencia del equipo ciclista de Israel-Premier Tech.
La plataforma ha considerado exitosas estas protestas y las ha comparado con las de la campaña del 'No a la guerra' por la invasión de Estados Unidos a ese país en 2003, informa Efe.
Carmen de Burgos, 'Colombine': Guerra a la guerra
La almeriense Carmen de Burgos Seguí, conocida como «Colombine», fue una escritora, periodista, traductora, corresponsal de guerra e incansable luchadora por los derechos de la mujer durante su vida. Su dilatada carrera literaria y su trayectoria vital atesoran en ella una mujer de fuertes convicciones, de carácter firme, reivindicativo e independiente.
Escribió en periódicos madrileños como el Diario Universal, ABC, La correspondencia de España, El Heraldo de Madrid y El Globo, además en El Campeón del Magisterio, de Valencia, y, ahora, en exclusiva, en tiempos de guerra y rearme, la tenemos en Tortuga.
Hemos seleccionado de su colección "Al balcón" el artículo titulado "Guerra a la Guerra", que fue publicado hace más de un siglo. Respetamos la ortografía original.
Más información sobre la autora y el artículo
Josemi Lorenzo: "Carmen de Burgos: ¡Guerra a la guerra!"
Descargar facsímil de la publicación original:
¡Guerra á la guerra!
«¡Aquello fué horrible! Entre mujeres y niños había más de mil almas. Todo el mundo aullaba. Se rodeó el tren, no se le dejaba partir. Hasta las extrañas lloraban mirando lo que pasaba. Una mujer de T. dejó escapar un «¡ah!» y cayó muerta. Dejó cinco hijos. Se les ha distribuido en los asilos; mas á pesar de todo se han llevado al padre, ¿Y qué falta nos hace M.? ¡Nos basta con nuestra tierra! ¡Y cuánta gente ha muerto, cuánto dinero se ha gastado!»
¿Verdad que esto parece algo que nos atañe muy de cerca?
Y sin embargo, no es más que un relato de Tolstoi de la guerra rusojaponesa. Las iniciales corresponden á Tula y Mandchuria; pero fácilmente podrían sustituirse por cantidades iguales.
Es que en toda época, en todas ocasiones, á sentimientos ó hechos semejantes responden las mismas manifestaciones; y las de la barbarie son semejantes siempre.
No existe ninguna barbarie comparable á la que suscita la guerra, y sin embargo, se le concede tanto poder á los que la sostienen, que la prensa enmudece, los ciudadanos callan, y todos la secundan, escudados en ]a frase absurda de que es un mal necesario. ¡Necesaria la guerra! ¡Necesaria la destrucción! Y existen leyes que dificultan ocuparse abiertamente de estas cuestiones. Hace poco en la guerra de Melilla se decía que era antipatriótico combatir la campaña. ¿Acaso no eran más patrióticos los que se oponían á esa desdicha vergonzosa?
Y todos callamos, de buen grado unos, otros por no poder publicar los artículos (como me sucedió á mí), y el absurdo se consumó, y el resultado escrito está en la conciencia de todos, aunque nos amordacen con encarcelamientos cuando se quiere hablar. Noel, un voluntario, que sería más admirable si hubiese ido de cronista en vez de alistarse para la cacería de hombres, escribió una frase en carta particular: «Diles á los hombres, si yo muero, que la guerra es digna de ellos.» Por algo escribe Letourneau: «Nos complacemos en esperar que una humanidad mejor que la nuestra acabe con las luchas; pero ¿qué pensarán los hombres entonces de esta civilización de que tan orgullosos estamos?»
Si como genios del mal la guerra tuvo apóstoles para cantar sus excelencias, como un José de Máistre y un Moltke, que nos la pintan como santa divisa, «que impide caer en el repugnante materialismo», podremos oponerles á centenares los grandes hombres que levantaron contra ella su voz: Pascal , Swift, Spinoza, Rod, Riehet, Mazzini, Kant, Castelar y otros muchos, de cuyas opiniones me voy á valer para contestar los argumentos de la guerra sin caer en la ley de Jurisdicciones.
¿Sois religiosos? Escuchad la voz de los grandes redentores de ]a humanidad, Buda, Cristo; ellos condenan la guerra . Oigamos á sus precursores Leo-Tsé é Isaías.
«El arma más bella —escribe el primero— no es un arma bendita. EL que se regocija de la victoria se regocija del asesinato de los hombres.»
«Son vuestras iniquidades — dice el segundo (c. LIX)— las que os han separado de vuestro Dios, porque vuestras manos están manchadas de sangre.» Y sin embargo, se hace la guerra en nombre de un Dios de misericordia, se queman 'herejes...¡Qué absurdo!
¿Por qué hacen las guerras? Leed á Anatolio France : «La sinrazón de las guerras modernas se llama interés dinástico, nacionalidad, equilibrio europeo, honor... Si todavia subsiste un honor en los pueblos, resulta extraño medio para sostenerlo hacer la guerra , es decir, cometer todos los crímenes por los cuales el ciudadano se deshonra: incendio, rapiña , asesinato.»
Gastón Moch añade : «La misión de la guerra es proporcionar á un pequeño número de hombres el poder, los honores, las riquezas, á expensas de la masa cuya credulidad explotan esos hombres.»
Y Tolstoí dice: «Cuanto más dinero se gasta en la guerra , más dilapidan los jefes y los hombres de negocios, que saben que nadie les denunciará y que todos roban.»
Leed ahora á los que os hablan en nombre de los sentimientos naturales:
«La guerra está maldita de Dios y de los mismos hombres que la hacen. La tierra no se riega con sangre; el cielo le envía agua fresca á sus flores y el rocío puro de sus nubes.» (Alfredo de Vigny)
«Si mis soldados empezasen á pensar, ninguno permanecería en las filas.» (Federico II.)
«Un viajero que descubriera en una isla lejana casas rodeadas de armas, la creería habitada por bandidos. ¿Qué aspecto presentan las ciudades europeas?» (Lichtenberger.)
¿Qué razón hay, pues, para que subsista la guerra cuando vemos que la rechazan religión, sentimiento, razón y humanidad?
Tal vez nos lo contesta Fiammarión en las siguientes lineas: «Los habitantes de nuestro planeta han sido educados en la idea de que hay naciones, fronteras, banderas... Tan débil sentimiento tienen de la humanidad, que desaparece enteramente ante la idea de patria...»
Veamos la alta "misión del ejército:
«El asesinato de millones de hombres se considera victoria y provoca entusiasmo y alegría.» (Channing.)
«Aprendí en la disciplina que el cabo siempre tiene razón cuando habla el soldado, el sargento cuando habla el cabo, el teniente cuando habla el sargento, y así sucesivamente, aunque digan que dos y dos son cinco y que la luna brilla en pleno mediodía.» (Erckcnann Chatrián.)
«¿Puede verse nada más chistoso que el que un hombre quiera matarme porque su príncipe ha tenido una disputa con el mío, sin que él ni yo nos hayamos ofendido jamás?» (Pascal.)
Leamos también una descripción del ejército hecha por Guy de Maupassant: «Reunirse rebaños de hombres, no pensar en nada, no leer nada, no ser útiles á nadie, pudrirse en sociedad, acostarse en fango, vivir como el bruto...»
Y el premio del heroísmo y la muerte gloriosa de estos infelices oídselo á Alfonso Karr: «Y por fin, algunos años después se van á buscar sus huesos y con ellos se fabrica negro de marfil ó betún inglés para lustrar las botas de su general.»
Entendamos bien todo esto, para no caer en la anomalía de que el partido socialista pida el servicio militar obligatorio; lo que hay que pedir es la supresión de los ejércitos, el desarme, las conclusiones de la conferencia de La Haya, que acaben de una vez para siempre las odiosas guerras. Las del siglo pasado costaron la vida á catorce millones de hombres. ¿Comprendéis el horror de esta cifra? Ninguna guerra vale una sola vida. ¡Hay en ellas tanto amor, tanto dolor!
Yo he visto la guerra, he presenciado la tristeza de la lucha; he contemplado el dolor de las heridas en las frías salas de los hospitales, y he visto los muertos en el campo de batalla... Pero más que todo esto, me ha horrorizado la crueldad que la guerra despierta, cómo remueve el fango en núestras almas, cómo nos habitúa con el sufrir ajeno hasta casi la indiferencia... y sobre todo ¡cómo penetra el odio en los corazones! Sí; con la barbarie de la guerra surgen los atavismos bestiales borrados en nuestra selección. El enemigo no es ya nuestro hermano. Sentimos el deseo de matar. ¡Qué
horror! Si dejáramos hablar á los corazones, no habría guerra, no habría enemigos. ¿Utopía? No; eso grande, superior, que llamamos Dios, lo llevamos en nuestras almas,
Queremos imponer nuestra civilización. ¿Qué es civilización? ¿Acaso no son más civilizados los que están más cerca de la Naturaleza? Creemos progreso todas estas máquinas eléctricas, trenes, automóviles, palacios, y cuanto al inventarse nos esclaviza con nuevas cadenas y crea mayores necesidades. Todos los trabajos rudísimos, la división de pobres y ricos, nace de esto, y se dice que del lujo viven los menesterosos. Cierto. Pero si no se hubieran inventado vivirían mejor. La libertad, la igualdad están en la vida primitiva.
Para defender este orden de cosas ridiculas se sostiene el ejército y se habla de obligar á todos al servicio militar. Oigamos sobre esto, para terminar, á Tolstoi; «No hay nada más vergonzoso que ese servicio militar obligatorio que alista á todos los hombres contra su voluntad, á la edad de la ternura , para trabajo de criminales... En los bárbaros tiempos de Gengis khan no mataban más que los que tenían afición á la carnicería. Las gentes gozaban del derecho de quedarse en su casa, de cultivar sus tierras, de soñar, de hacer el bien. El mundo civilizado pone el fusil en la mano del hombre, le da orden de matar, y si el hombre arroja el arma y rehusa ser homicida, se le trata como delincuente... Todo hombre debe, ante todo, y cueste lo que cueste, negarse á tal servidumbre.» No se alegue que pelea para mantener el orden ó contra otras razas. Todo el pueblo obrero, desdichado, oprimido, y todas las naciones de la tierra, forman, con sus mismos verdugos y tiranos, un conjunto único: el hombre. En toda guerra, sea cual fuere, padece siempre la humanidad.
Y estos hombres que se niegan á matar, que prefieren morir con las manos puras, en paz con su conciencia, son los Drojin y los Olkhovik de Rusia, los Nazarens de Austria, los Groutandiers de Francia , los Terrey de Holanda y los valientes Doukhobors de América y de Rusia. ¡Grente admirable que se negó con entereza á ser cómplice del crimen legal!
Debemos aumentar su partido, inculcar sus doctrinas á nuestros hijos, predicar el amor entre todos los pueblos... y si las doctrinas de paz se imponen por medio de la fuerza aún, luchemos denodadamente para lograr el fin de las luchas. ¡Guerra á la guerra!
Rastreando a los francotiradores fantasma: Cómo una unidad de Israel masacró a una familia desarmada en Gaza
Emma Graham-Harrison / Hoda Osman
Daniel Raab se muestra impasible mientras ve las imágenes de Salem Doghmosh, de 19 años, que se desploma en el suelo junto al cadáver de su hermano en una calle del norte de Gaza. “Esa fue mi primera eliminación”, afirma, refiriéndose al asesinato. El vídeo, grabado por un dron, dura solo unos segundos. El adolescente palestino parece estar desarmado cuando recibe un disparo en la cabeza.
Raab, exjugador de baloncesto universitario de un suburbio de Chicago que se convirtió en francotirador israelí, reconoce que era consciente de ello. Explica que disparó a Salem simplemente porque intentó recuperar el cuerpo de su querido hermano mayor, Mohammed. “Me cuesta entender por qué [fue a buscar el cadáver de su hermano] y tampoco me interesa realmente”, dice Raab en una entrevista en vídeo publicada en X. “Quiero decir, ¿por qué eran tan importante ese cadáver?”.
Una investigación de cinco meses llevada a cabo conjuntamente por The Guardian, Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ) y Paper Trail Media, Der Spiegel y la televisión ZDF ha identificado a seis personas que fueron tiroteadas por francotiradores israelíes el 22 de noviembre de 2023.
A partir de entrevistas con supervivientes, testigos y familiares, acceso a certificados de defunción, historiales médicos e imágenes geolocalizadas, la investigación muestra cómo una familia del barrio de Tal al Hawa, en Ciudad de Gaza, fue abatida a tiros en cuestión de horas por hombres que crecieron en Naperville (Illinois) y Múnich (Alemania).
Ese día, los francotiradores israelíes mataron a cuatro miembros de la familia Doghmosh e hirieron a otros dos. Esta tragedia familiar pone de manifiesto el patrón de asesinatos de las tropas israelíes, que en Gaza han tenido como blanco de forma sistemática a hombres desarmados de entre 18 y 40 años.
- Miembros de la familia dicen reconocer en la imagen a Salem Doghmosh, disparado por francotiradores.
La matanza masiva de decenas de miles de civiles es uno de los factores citados por académicos, abogados y organizaciones de derechos humanos que afirman que Israel está cometiendo genocidio.
“Para eso están los francotiradores”
“Piensan: 'Oh, no creo que [me disparen] porque llevo ropa de civil y no llevo armas ni nada de eso', pero se equivocan”, afirma Raab, que se licenció en Biología en la Universidad de Illinois antes de alistarse en las Fuerzas de Defensa de Israel. “Para eso están los francotiradores”.
Después de que Salem fuera abatido, su padre, Montasser, de 51 años, acudió rápidamente al lugar e intentó recoger los cuerpos de sus hijos para darles sepultura. Un francotirador también lo mató.
La necesidad de dar una sepultura digna a los seres queridos es un instinto humano fundamental, salvaguardado por la ley y reflejado en el arte y la literatura durante milenios. Es el núcleo emocional de la Ilíada de Homero, una de las obras literarias más antiguas de la historia.
Pero ese día, Raab convirtió el amor y el dolor en una oportunidad para matar: “No dejaban de venir para intentar llevarse los cadáveres”.
El vídeo del asesinato de Salem y las imágenes de otros ataques contra palestinos desarmados se publicaron en Internet cinco meses después de la muerte del adolescente, como parte de un montaje realizado por un soldado llamado Shalom Gilbert para celebrar una misión en Gaza.
En una entrevista realizada mediante engaño por un equipo dirigido por el periodista y activista palestino Younis Tirawi, Raab no duda en afirmar que él y otro francotirador habían cometido estos tres asesinatos. Al explicar cómo engañaron al soldado, Tirawi cuenta que una persona que hablaba hebreo abordó a Raab y le dijo que quería escribir sobre las experiencias del escuadrón y rendir homenaje a los soldados caídos. Le prometieron no revelar su identidad, pero posteriormente Tirawi publicó extractos de la entrevista en Internet, justificando la decisión por considerar que era de interés público, dada la magnitud de los asesinatos de civiles.
Raab no reveló el nombre de su compañero, que más tarde fue identificado a partir de unas fotos como Daniel Graetz. Raab y Graetz no han querido hablar con el equipo de periodistas que ha llevado a cabo esta investigación.
Dos hermanos y su padre, asesinados
La tragedia de la familia Doghmosh se desarrolló en un corto tramo de la calle Moneer al Rayes, en Ciudad de Gaza, cerca del parque Barcelona. Los vecinos del barrio sabían que las fuerzas israelíes estaban en la zona, pero la mañana del 22 de noviembre de 2023, el sonido de alguien cortando leña en la calle les dio tranquilidad y pensaron que no había ataques. Era una falsa sensación de seguridad.
Cuando Mohammed Doghmosh se dirigió al parque con un primo, Raab y Graetz ya estaban allí. Los hombres formaban parte de un equipo de francotiradores cuyos miembros se hacían llamar refaim, o fantasmas (sin relación con una unidad oficial de fuerzas especiales de élite también conocida como Refaim).
Muchos miembros de esa unidad tenían doble nacionalidad y las fotos y vídeos de sus operaciones publicados en internet han ayudado a organizaciones de derechos humanos a alertar a fiscales en Bélgica y Francia sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por esos soldados.
El equipo de investigación ha podido identificar la ubicación de los dos francotiradores a partir de fotos y vídeos tomados por soldados israelíes que muestran a Raab y a Graetz apuntando con sus armas a través de una ventana y un agujero en la pared. Utilizando imágenes de satélite, el equipo geolocalizó ese lugar en un edificio de seis plantas a unos 400 metros del lugar de los asesinatos.
Desde esa posición se veía claramente la calle Moneer al Rayes. Un periodista palestino que ha colaborado en la investigación se desplazó hasta los edificios y encontró más pruebas de la presencia de los francotiradores “fantasma”: grafitis con el número 9 con cuernos de diablo y una cola, el logotipo no oficial del escuadrón.
El periodista, que también ha entrevistado a la familia Doghmosh, ha pedido no ser identificado porque desde el inicio de la guerra Israel ha matado a unos 250 periodistas en Gaza –según datos de las autoridades locales–.
Mohammed, que tenía 26 años cuando fue asesinado, poseía el título de secundaria y mantenía a su familia recogiendo residuos metálicos y plásticos para revenderlos. Salem había abandonado los estudios después del décimo curso y trabajaba con su hermano.
Fayza Doghmosh reconoció a sus dos hijos —la camisa verde oliva de Salem, la ropa negra de Mohammed— cuando le mostraron las imágenes de Gilbert. Lloró desconsoladamente al verlas, 18 meses después de que sus hijos fueran asesinados.
Mohammed, a quien le encantaban las alitas de pollo y ayudaba a su madre a amasar el pan para la familia todos los días, fue el primero en salir. Recogió a su primo Youssef* en su casa cercana y los dos se pusieron en marcha. Es posible que sus últimos momentos hayan aparecido filmados por las fuerzas israelíes. Youssef dice que se reconoce a sí mismo en un vídeo del montaje de Gilbert, caminando con las manos en los bolsillos junto a Mohammed, su amigo de toda la vida.
Raab describe ese vídeo como la “segunda eliminación” de Graetz, en sus primeros días en Tal al Hawa. Graetz, que creció en Múnich, aparece en el vídeo de Gilbert, y su identidad ha sido confirmada por el equipo de investigación mediante tecnología de reconocimiento facial y entrevistas con excompañeros de clase.
Sin embargo, algunos aspectos del vídeo plantean dudas sobre si muestra este tiroteo. Los expertos en armas que lo examinaron no se pusieron de acuerdo sobre si un proyectil visible en varios fotogramas era una bala de un rifle de francotirador. Las imágenes muestran a un hombre alcanzado por la espalda, mientras que Youssef afirma que Mohammed recibió un disparo de frente.
Si lo que cuentan Raab y los familiares de Mohammed es cierto, Graetz parece haber matado a Mohammed simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ninguno de los dos llevaba un arma.
Una línea mortal invisible
En noviembre de 2023, las fuerzas israelíes que operaban en la zona decidieron que ese tramo de la calle Moneer al Rayes estaba vetado a los civiles, sin notificarlo a los palestinos. Raab lo describió como una “zona de combate en la que cualquier hombre en edad militar estaba 'condenado a muerte'”.
Según han testificado soldados israelíes, establecer un “perímetro de seguridad” invisible sin comunicarlo a los habitantes y luego disparar a los civiles que lo cruzan se ha convertido en una práctica habitual en Gaza.
Cuando se le preguntó cómo decidía su escuadrón si disparar o no a palestinos desarmados, Raab respondió: “Es simplemente una cuestión de distancia. Hay una línea que nosotros definimos. Ellos no saben dónde está esa línea, pero nosotros sí”.
El Instituto Fraunhofer de Tecnología de la Información Segura examinó los vídeos con las declaraciones más crudas y no encontró “ningún indicio” de que el contenido hubiera sido alterado con IA.
Después de que Mohammed fuera asesinado, Youssef corrió a contárselo a sus hermanos, sellando inadvertidamente el destino de Salem. Raab describe ante la cámara cómo disparó al adolescente cuando este acudió a recoger el cuerpo de Mohammed.
El derecho internacional contempla y protege la recuperación de cadáveres. Según soldados israelíes que ya no están en activo y Asa Kasher, coautor del código ético de las Fuerzas de Defensa de Israel, sus normas estipulan que las personas que recogen cadáveres no son un blanco de ataque legítimo.
“Si ves a alguien recuperando un cadáver o ayudando a una persona herida, se trata de una operación de rescate, que debe respetarse”, señala Kasher: “No se debe disparar a alguien en estas circunstancias”.
La siguiente víctima fue el padre de Salem y Mohammed, Montasser. “Mis hijos”, fue lo único que alcanzó a decir cuando los vio muertos en la calle. Intentó acercarse a ellos y le dispararon.
A continuación, los francotiradores dispararon a un primo, Khalil*, que corrió a ayudar a Montasser. “Cuando cargaba con Montasser, me dispararon y sentí como si me hubieran volado el brazo; afortunadamente, logré tambalearme fuera de su alcance antes de perder el conocimiento”, explica Khalil, quien logró alejarse del campo de visión de los francotiradores antes de perder el conocimiento.
Los dos hombres fueron trasladados al hospital, pero Montasser murió al día siguiente. La familia decidió que no podían arriesgarse a sufrir más pérdidas y los cuerpos de los hermanos quedaron en la calle hasta que se declaró el alto el fuego el 24 de noviembre.
“A cualquiera que se acercara le disparaban”, recuerda Khalil. Todavía no se ha recuperado de los daños causados por las balas que le hirieron en el torso, justo debajo de la axila, con tal fuerza que al principio pensó que le habían amputado el brazo. “Solo con caminar un poco, me canso. Si trabajo, me canso”, lamenta.
No hay ningún vídeo del tiroteo, pero Raab describe cómo alguien de su escuadrón disparó a un palestino cerca de los cuerpos de los hermanos, causándole una grave herida en el brazo. “Le arrancó el brazo de cuajo y pensamos que no sobreviviría”, explica en el video.
Los ataques coinciden con el patrón descrito por un exsoldado reservista israelí, que contó a The Guardian que los soldados con los que sirvió en Gaza disparaban sistemáticamente a palestinos desarmados que intentaban recoger los cadáveres.
“Es algo que vi con mis propios ojos”, dijo, y añadió que estos asesinatos solían producirse después de que un primer individuo desarmado fuera blanco de disparos por cruzar un “perímetro de seguridad” invisible.
“Una vez que un objetivo es declarado enemigo antes de dispararle, se supone que todos los que van a recogerlo son sus cómplices”, añadió el exmilitar, que se negó a volver a Gaza alegando que la guerra se había vuelto “inmoral”.
Seis miembros de la familia Doghmosh
Mohammed, Salem y Montasser no fueron los únicos miembros de su familia extensa que recibieron disparos cerca del parque Barcelona aquel fatídico día de noviembre.
Mohammed Farid, de 47 años, primo lejano de los hermanos Doghmosh, vivía en la calle Moneer al Rayes. A principios de noviembre había llevado a su familia a un edificio menos expuesto, pero quería comprobar si su casa había sufrido daños. Al regresar, se encontró con otro primo, Jamal*, que había hecho algo similar, y continuaron el camino juntos.
Cuando llegaron a la esquina de la calle de Jamal, a pocos metros de su casa, Farid recibió un disparo. La esposa de Jamal, Amal*, vio con horror cómo Farid se desplomaba en el suelo y su propio marido corría a refugiarse.
En el vídeo de Gilbert hay un tercer clip que muestra un asesinato que Raab también identifica como obra de su compañero, Graetz.
Las imágenes muestran a dos hombres alejándose de la cámara por una calle llena de escombros. Ninguno de los dos parece llevar armas. Se oye un disparo, uno de los hombres cae al suelo y el otro se apresura a salir de la línea de fuego.
Testigos, entre ellos la familia más cercana de Farid y su primo Jamal, identifican a la víctima como Farid, aludiendo a su distintivo pañuelo estilo durag (una tela ajustada que cubre la cabeza). Fue trasladado al hospital, pero declarado muerto en menos de media hora.
En la entrevista, Raab afirma que francotiradores israelíes dispararon a ocho personas en dos días cerca del parque Barcelona. Seis de ellas eran probablemente miembros de la familia Doghmosh. Los hermanos Mohammed y Salem; su padre, Montasser; y Mohammed Farid murieron; dos primos resultaron heridos. Según testigos y supervivientes, también había dos cadáveres sin identificar.
Raab también explica que cuando su unidad terminó la misión en Gaza, había matado a 105 personas. “Es realmente impresionante”, exclamó al referirse a la cifra de víctimas.
El Ejército israelí no ha querido responder a preguntas concretas sobre los asesinatos de la familia Doghmosh ni sobre las normas de combate, incluidos los disparos contra civiles que recuperan cadáveres. Un portavoz ha afirmado que sus soldados operan “en estricta conformidad con sus normas de combate y el derecho internacional, tomando las precauciones posibles para mitigar los daños a la población civil”.
El derecho internacional protege a las personas desarmadas y también la posibilidad de que puedan recuperar cadáveres. Según los expertos, los disparos en la calle Moneer al Rayes parecen violar esa norma. “Las pruebas disponibles apuntan a un crimen de guerra”, afirma Tom Dannenbaum, profesor de derecho internacional en la Facultad de Derecho de Stanford.
Casi dos años después de los tiroteos, los miembros de la familia Doghmosh que sobrevivieron confían más en la justicia divina que en los tribunales humanos. Fayza recuerda cómo estaba frente a su casa cuando le llevaron los cuerpos de sus dos hijos. Sobre Raab, dice: “Aunque yo lo perdone, Dios no lo hará”.
*Los nombres de los supervivientes y testigos se han cambiado por motivos de seguridad.
Periodistas que han participado en este reportaje: Maria Retter, Daniel Laufer, Frederik Obermaier, Maria Cristoph (Paper Trail Media).
Traducción de Emma Reverter
Una ONG con sede en Berlín presenta una denuncia contra un francotirador de Múnich tras la revelación de su identidad
El Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), junto con tres organizaciones palestinas de derechos humanos, ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía Federal de Alemania, después de que se publicara la investigación sobre los supuestos crímenes cometidos por dos francotiradores del Ejército israelí, uno de ellos, originario de Múnich.
Las organizaciones solicitan a la Justicia alemana que inicie “las investigaciones con arreglo al derecho penal internacional por sospecha de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad” contra ese ciudadano alemán, que la investigación periodística identifica como Daniel Graetz.
“La denuncia penal se basa en amplias pruebas documentadas mediante investigaciones y grabaciones audiovisuales”, explica en un comunicado la ONG con sede en Berlín. El ECCHR enfatiza que “Alemania tiene la obligación fundamental de investigar a los presuntos autores de crímenes internacionales fundamentales, particularmente si las personas acusadas nacieron en Alemania o son ciudadanos alemanes”.
El codirector del programa de Delitos Internacionales del ECCHR, Alexander Schwarz, afirma que “si se sospecha que personas de origen alemán están involucradas en crímenes de guerra, el poder judicial tiene un mandato claro para actuar”.
“Alemania está obligada, en virtud del derecho internacional, a investigar y enjuiciar de forma independiente estos actos. No debe haber dobles raseros, ni siquiera si los perpetradores son miembros de las fuerzas armadas israelíes o si el Gobierno en cuestión tiene una alianza política especial con Alemania”, agrega en el comunicado.
Pedro Cuesta Escudero: 'El asesinato del maestro que prometió el mar'
En agosto de 2010 con motivo de la exhumación de una fosa común en el paraje de La Pedraja (Burgos) la memoria del maestro catalán Antoni Benaiges i Nogués emerge y se descubre una historia única, emotiva y sensacional. Una historia casi al límite del olvido, que ha podido ser recuperada gracias a los testimonios de aquellos que lo conocieron u oyeron hablar de él. Aunque también a partir de los propios textos del maestro y de las redacciones de sus alumnos/as que se editaron en la imprenta de su escuela pública de Buñuelos de Bureba (Burgos) El compromiso con su profesión se enmarca en un contexto histórico caracterizado, de una parte, por la irrupción de nuevas corrientes de renovación pedagógica, promovidas por la política educativa de la II República, y, de otro, por unos años de gran convulsión política y social. Entre las provincias españolas en las que la represión par parte de los sublevados y sus afines fue inicialmente más violenta estuvo Burgos, donde el golpe de Estado triunfó sin apenas resistencia y donde el maestro Benaiges había empezado a transformar la vida del pequeño pueblo agrícola de Buñuelos de Bureba.
Antoni Benaiges i Nogués
Antoni Benaiges i Nogués nació en Mont Roig, provincia de Tarragona, el 26 de junio de 1903. Hijo de Teresa y de Jaume, familia campesina de acomodo medio, que además regentaba un estanco. Benaiges procedía de una familia rural, pero con parte de ella muy involucrada en el mundo de la pedagogía. Su madre era sobrina de Agustí Sardà Llaberia, ilustre pedagogo y político republicano, y prima hermana de la pedagoga Mercè Sardà Uribarri. Además, dos hermanos de la madre estaban muy relacionados con la Institución Libre de Enseñanza. Una prima suya María Nogués Vidiella y su marido Juan Benimeli, ambos maestros, eran muy conocidos y estimados entre el magisterio barcelonés. La familia materna también le encaminó hacia las ideas de justicia social que promulgaban los republicanos.
La muerte del padre en 1915 hizo que Antón tuviera que ayudar a su hermano mayor en las tierras, lo cual retrasó la marcha de sus estudios de Magisterio. En 1925 se examinó del primer curso en Barcelona, ciudad en la que recibió el título de maestro en 1929. Tenía 26 años. Seguidamente, ejerció como interino en diversas escuelas de Madrid, donde se afilió a la Agrupación Socialista. Se inscribió a las oposiciones nacionales en 1931, proceso que se dilató hasta finales de 1933, fecha en la que se encontraba de interino en la Escuela Graduada de Niños de Vilanova y la Geltrú, a la que había llegado en 1932. Fue en esta escuela donde terminó de formarse como maestro freinetista, pues allí coincidió con Patricio Redondo (Paco Itir), que era uno de los que había iniciado la Técnica Freinet en la zona de Montoliu (Lleida)
Aprobadas las oposiciones, en junio de 1934, obtiene en propiedad la escuela de Bañuelos de Bureba (Burgos), pueblo de unos 200 habitantes. (Lo mismo me sucedió a mí, que habiendo hecho las oposiciones en Albacete, tuve mi primer destino en propiedad en Tierrantona, un pequeño pueblo oscense situado en el pre Pirineo y a unos 20 Km de Ainsa). Cercano a Buñuelos está Briviesca, cabecera de comarca, a la que Benaiges viajaba con frecuencia y en la que estableció lazos ideológicos y afectivos. Fue allí donde escribió con cierta asiduidad en La Voz de la Bureba. Se implicó en el pueblo, dando clases por la noche a los cuatro jóvenes que podían acudir y solían oír música con el gramófono de la escuela y tratar temas de actualidad. Actividades que, junto a sus posturas liberales y su poco fervor religioso, le debieron acarrear su desgracia.
La técnica Freinet
La política educativa de la Segunda República suponía el apoyo oficial a los movimientos de renovación pedagógica. Entre los nuevos métodos pedagógicos que primero se introdujeron en Cataluña está la llamada técnica Freinet. Su difusión en Cataluña se atribuye al grupo Batec, un colectivo integrado por varios maestros de Lérida, la gran mayoría de ellos en escuelas rurales. El grupo Batet había entrado en contacto con la metodología de Freinet gracias a que un maestro de ese grupo Jesús Sanz Poch que regresó a Lérida después de una estancia de aprendizaje en Ginebra donde conoció las técnicas de Freinet y recopiló toda la información que pudo a través de artículos y otros materiales. Entusiasmado por este método se puso en contacto con el inspector de primero enseñanza Herminio Almendros quien enseguida reconoció las bondades del freinetismo. Este almanseño, Herminio Almendros, fue el que propuso a los maestros del grupo Batet que tratasen de hacer un ensayo sobre la aplicación de este método en sus escuelas. Será el inicio del freinetismo, primero en Cataluña y después en varios lugares de España. Como hemos referido, un maestro de este grupo Paco Itir fue el que enseñó esta técnica a Benaiges cuando estuvo de maestro en una escuela de Vilanova i la Geltrú.
La principal y más llamativa aportación de la técnica ideada por Celestín Freinet es el uso de la imprente en la escuela, para que el niño aprenda a partir de su propios intereses en un ambiente libre. El maestro dirige la clase sobre la base del sentido común, el tanteo, el trabajo y la alegría. La pedagogía del trabajo debe alentarla el maestro para que los alumnos/as vean la creación de su “producto” y que se aperciban de su utilidad. O sea el trabajo parte de la investigación y la clave está en el trabajo en equipo y en el proceso ensayo-error. El quid de la cuestión estriba en detectar el centro de interés de los alumnos/as para que sea el punto de partida de su aprendizaje. O sea, que los niños y las niñas aprenden mejor a partir de sus propias experiencias. Para imprimir los cuadernos se necesita un plan de trabajo, concretado y consensuado democráticamente entre todos los alumnos/as guiados por el maestro. La imprenta tenía, pues, un papel esencial en el aula: permitía materializar, entender, ver, tocar… todo lo que se estaba aprendiendo. Freinet proponía, además, que en las aulas se diesen conferencias, que hubiese bibliotecas, que se hicieran asambleas y que todas estas actividades se compartieran con otras escuelas que también editaran cuadernos. Es decir, la correspondencia postal y el intercambio de cuadernos es otro elemento fundamental de este método de trabajo.
Herminio Almendros impulsor de la técnica de Freinet
Como hemos dicho Herminio Almendros Ibáñez (Almansa, Albacete, 9 de octubre de 1898 - La Habana, 12 de octubre de 1974) fue, además de padre del cineasta Néstor Almendros, uno de los más destacados introductores en España de la pedagogía Freinet. Cursó estudios de magisterio en Albacete y Alicante. Continuó su formación en la selectiva Escuela de Estudios Superiores de Magisterio de Madrid, donde terminó como número uno de su promoción. Frecuentó el Ateneo y asumió los ideales pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza. Su primer destino como maestro fue Villablino (León) En 1929 obtuvo destino como inspector de enseñanza primaria en Lérida. Allí entró en contacto con la pedagogía de Célestin Freinet y tras un fugaz paso por Huesca se fue a Barcelona. Colaboró con la recién creada sección de pedagogía de la Universidad de Barcelona donde explicó la pedagogía Freinet. Publicó La imprenta en la escuela. La técnica Freinet (1932), primera obra que se imprimió sobre estas técnicas en lengua no francesa, así como varios artículos en revistas especializadas, difundiéndose así las teorías y prácticas de Freinet. Cada año nuevos docentes se sumaban al proyecto. En el verano de 1934 se organiza en Lérida, presidido por Herminio Almendros, el primer Congreso de la Imprenta en la Escuela, durante el cual se decidió la publicación de un boletín de título revelador: Colaboración. La imprenta en la escuela, que aportaba información a los maestros/as y donde se intercambiaban experiencias, ideas, actividades realizadas, pensamientos… Hasta el comienzo de la guerra no dejó de aumentar el número de seguidores y se llegó a alcanzar la cifra de 136 maestros freinetistas, distribuidos por Lérida, Barcelona y Huesca y, de forma puntual, por Madrid, Granada, Navarra, Baleares, Soria, Castellón, Córdoba y Burgos. Algunos de los cuadernos publicados en las imprentas escolares fueron Alegría en Vilafranca del Penedès, Salut en Santa Fe del Montseny, Endavant en Olérdola (Barcelona) Niños, pájaros y flores en Caminomorisco de las Hurdes (Cáceres), El Nene en Plasencia del Monte (Huesca), Faro infantil, en La Cañiza (Pontevedra), Sembra en San Juan de Moro (Castellón) o Gestos y Recreo en Buñuelos de Bureba (Burgos) Todos ellos reflejan, mediante dibujos y textos de los propios escolares lo que iban aprendiendo, a qué jugaban o cómo era el pueblo, sus amigos, la familia, los paisajes, las fiestas, las excursiones, los viajes…
En 1936 Almendros fue nombrado inspector-jefe y participó en el proyecto del Consejo de la Escuela Nueva Unificada que estructuraba todos los niveles educativos desde preescolar hasta la universidad. Huyó a Francia en enero de 1939 junto a su amigo, el filósofo José Ferrater Mora. La familia de Freinet le acogió, pero la Segunda Guerra Mundial lo forzó a marchar de nuevo. Su amigo el dramaturgo Alejandro Casona le consiguió pasaje para Cuba, pero como no se convalidaron sus estudios y méritos profesionales debió empezar de nuevo y se doctoró en 1952 por la Universidad de Oriente en Venezuela con una tesis titulada La inspección escolar. Trabajó entonces como asesor del Ministerio de Educación de Cuba. El presidente Fulgencio Batista le destituyó de su puesto, pero lo contrató la UNESCO y es destinado a la Escuela Internacional de la Organización de Estados Americanos en Rubio (Venezuela) Regresó a Cuba poco después del triunfo de Fidel Castro y el nuevo ministro de Educación, Armando Hart, le nombró su principal asesor como director general de Educación Rural y posteriormente fue delegado de la Editora Nacional y director de la Editora Juvenil. Desde este puesto impulsó la publicación de libros de lectura para niños en los que supo conjugar el atractivo de la historia con la calidad literaria y la intencionalidad educativa.
El aprendizaje de la lengua como instrumento de comunicación fue uno de los temas que más le preocupó. Publicó más de 40 obras, sin contar varios centenares de artículos periodísticos y prólogos de libros. Los herederos de Herminio Almendros donaron a la ciudad de Almansa todo el legado del pedagogo a través de un convenio suscrito el 10 de octubre de 2008 con el Ayuntamiento. La cesión incluye los derechos para España de las obras pedagógicas publicadas por Almendros, sus documentos profesionales y personales y algunos objetos como su máquina de escribir. Estos fondos fueron trasladados desde Cuba a Almansa.
La escuela de Buñuelos de Bureba regentada por Benaiges
Buñuelos, durante los dos años que Benaiges estuvo de maestro, tenía poco menos de 200 habitantes. Había, según certifica un documento oficial de la época, 58 casas y a la escuela iban, cuando iban, 32, entre niños y niñas. El contraste entre este maestro innovador y los habitantes de Buñuelos, campesinos, en gran parte analfabetos, debió de ser notable. En la foto con sus alumnos/as se le ve satisfecho y seguro de sí mismo. Benaiges era un maestro comprometido y consiguió que los niños y las niñas fueran a la escuela cuando sus padres, o los caciques del pueblo, querían que trabajasen en el campo. A pesar de todo, a pesar de todas las dificultades, limitaciones e incomprensiones Antonio Benaiges estaba satisfecho y se sentía plenamente realizado en aquella escuela pequeña y en aquel pueblo olvidado.
Pagando de su bolsillo, Benaiges adquirió una prensa, tipos y material del que distribuía la Cooperativa de la Técnica Freinet (Barcelona), que puso a funcionar en enero de 1935, nutriéndola de textos infantiles. Hasta junio de ese mismo año imprimieron tres números de la revista Gestos. Recibían publicaciones de otras escuelas y se carteaban con ellas, con lo que ampliaban sus conocimientos, cultivaban la colaboración y aprendían a leer los alumnos/as. Como punto esencial tenían la elaboración del cuaderno de la vida, especie de diario en el que escribía cada criatura por turno. La novedad era evidente: cooperación en el aula, red de intercambios con otras escuelas y expresión libre que terminaba en la imprenta. En el curso 1935-1936 hizo lo propio con una prensa maternal, para que pudiera trabajar en ella el parvulario. De ese modo, confeccionaban la revista Recreo.
Actualmente se conservan trece cuadernos. Seis corresponden a Gestos, tres a Recreo y los cuatro restantes son monográficos especiales. Todos llevan en la portada el grabado de un dibujo realizado por el autor del texto, menos el titulado El retratista , en cuya portada, en vez del grabado, hay una fotografía. Es la foto de los niños y las niñas de la escuela y de Antoni Benaiges, que fue maestro de Buñuelos desde 1934 a 1936.
Interesado en su formación, en diciembre de 1934 había viajado a Zaragoza y Barcelona en unión de otras maestras y maestros de la comarca de Miranda de Ebro para observar grupos escolares de estas ciudades; entre quienes iban, estaban Pilar Arciniega y Manuel Moneo, con quienes estableció fuerte amistad. En el verano de 1935 asistió al II Congreso Nacional de la Técnica Freinet, en Huesca, donde expuso una amplia muestra de lo realizado en Bañuelos.
La desaparición del maestro Benaiges
Dicen que el maestro D. Antonio Benaiges desapareció el día en que estalló la Guerra Civil, el primer día, y nadie volvió a verlo jamás. Dicen que lo mataron. Durante muchos años eso era todo lo que sabía la familia: que desapareció y que según se contaba lo habían matado. Muerto y enterrado, pero na sabían dónde. Eran tiempos de miedo y de silencio.
Aquel día sacaron de la escuela todas las pertenencias del maestro para quemarlas. Ropa, libros y los cuadernos de los niños. Esos cuadernos no tenían nada peligroso, no iban contra nadie ni contra nada. Eran simples redacciones de los alumnos/as donde retrataban la vida cotidiana, rural.
La Comisión Depuradora del Magisterio Nacional de Primera Enseñanza de Burgos separa definitivamente del Magisterio a Antonio Benaiges el 10 de diciembre de 1939 y de su plaza de maestro. Resulta sorprendente pues había muerto en los primeros días de la guerra. Pero fue depurado y degradado como maestro tres años después de su muerte. Este tipo de expedientes aún humillaba más a los vencidos. Fue una práctica habitual en la posguerra. La crueldad extrema de esos años pretendía, sin misericordia alguna, acabar no solo con la vida sino también con el recuerdo de los enemigos del régimen. O sea, estuvieran vivos o muertos todos aquellos que no comulgaban con los principios del Movimiento no tenían cabida en “la nueva España” y debían ser depurados. El primer expediente es una carta firmada por el alcalde, el cura y cuatro vecinos de Bañuelos de Bureba. Los firmantes dicen tener constancia de que el maestro titular fue detenido y aseguran no tener ni idea donde se encuentra. Informan que se ha decidido reabrir la escuela con un maestro interino y de que lo primero que se ha hecho es recuperar el crucifijo la bandeara rojigualda. Según el documento, el maestro era indigno, antisocial, inmoral, vicioso, comunista, anarcosindicalista, no iba a misa y muchos días en lugar de dar clase, ponía música con el gramófono y hacía bailar a los niños. Nada se decía de los cuadernos y de la imprenta. Todos los formularios se rellenaron en enero de 1937, varios meses después de que el maestro estuviera muerto y enterrado, y probablemente los vecinos que lo firman lo sabían, pero todos responden del mismo modo, que había desaparecido. A pesar de que todas las evidencias y todas las sospechas indicaban que el maestro titular había muerto, el expediente siguió su curso y la burocracia de la Administración lo trata como si estuviese vivo. Como no tenían dirección mandan citaciones y notificaciones al Ayuntamiento de Bañuelos el 24 de febrero de 1937 para pedir cuál era su domicilio e informarle de que se había abierto un expediente contra él y luego el 14 de mayo de 1939 para comunicarle la separación definitiva del servicio y baja en el escalafón.
Unos niños que no habían visto nunca el mar
El cuaderno más sorprendente y emocionante de todos los editados en la escuela de Buñuelos es la publicación especial del mes de mayo de 1936, dedicado al mar y redactado por unos niños que no lo habían visto nunca. Leyendo las redacciones resulta curioso comprobar que todos los niños y niñas coinciden en la misma expresión: el mar será, el mar será, será, será…Ante este panorama el maestro pensó hacer todo lo posible para que sus alumnos/as pudieran afirmar: el mar es, el mar es, es, es… Y se puso en contacto con su familia en Mont Roig para anunciarles que aquel verano pensaba volver al pueblo de vacaciones acompañado de sus alumnos y alumnas de Buñuelos que nunca habían visto el mar. Fue recibido son gran ilusión por su familia y prepararon la casa de Les Pobles para que Antoni pudiera ir al mar con sus alumnos, unos niños que nunca habían visto el mar.
Pero fue una promesa incumplida. De no ser por esa promesa quizás el maestro Antonio Benaiges Nogués no hubiera recibido una muerte violenta, torturado y con los dientes rotos, fusilado y enterrado en una fosa común, porque el 19 de julio ya estaban en periodo vacacional.
Páxinas
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17