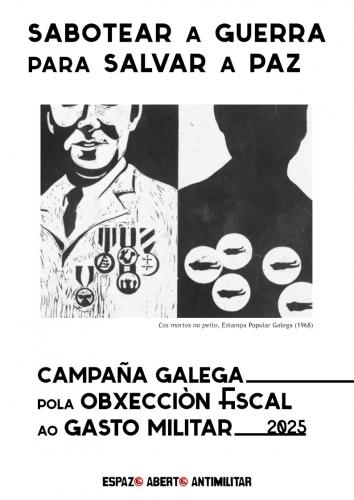You are here
Tortuga Antimilitar
Universidades españolas siguen colaborando con entidades vinculadas al estado de Israel y empresas del sector militar israelí
Laura Gutiérrez
Cadena SER
Universidades públicas y organismos públicos españoles están colaborando con una treintena de entidades israelíes que en muchos casos tienen fuertes vínculos con el Estados de Israel y con el desarrollo militar del país. Según los datos recopilados por la Red Universitaria por Palestina, estas universidades y organismos españoles participan en 38 proyectos vigentes a día de hoy que se iniciaron después del dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre Palestina, en julio de 2024, y de que la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) pidiera paralizar este tipo de colaboraciones, hace también dos años.
Es más, desde mayo de 2025 esta Red ha constatado la firma de una docena de nuevos proyectos participados por universidades españolas y entidades israelíes. La Universidad de País Vasco participa en dos proyectos con Technion, que contribuye al desarrollo militar israelí con tecnología utilizada en operaciones militares; la Fundación CIDAUT de la Universidad de Valladolid trabaja con Hydrolite, que es filial de uno de los mayores contratistas militares del estado de Israel; y la universidad de Granada participa junto con Mellanoz Technologies, empresa con vínculos estratégicos dentro del ecosistema tecnológico israelí, en un proyecto para diseñar vehículos no tripulados para misiones de seguridad civil y vigilancia. Fuentes de esta universidad precisan que el consorcio europeo para este proyecto se constituyó varioss días antes de que este centro se planteara el tema de la aprobación de medidas en relación a los convenios suscritos con instituciones israelíes. Explican, además, que la empresa aunque de origen israelí fue adquirida por NVIDIA al 100% en 2020 y no cotiza en la bolsa israelí sino en el NASDAQ.
El análisis realizado por la Red Universitaria por Palestina de la actividad investigadora española con vínculos con entidades israelíes revela que el CISC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) encabeza el volumen de proyectos, acumulando 11 iniciados recientemente y 46 activos, seguido por universidades como la Politécnica de Madrid, con 6 nuevos y 10 en curso, y las universidades de Barcelona, Cataluña y Valencia, todas ellas con entre 4 y 5 proyectos iniciados y hasta 9 activos. En el tramo medio destacan la Universidad de Granada, Sevilla, Valladolid, Vigo y Zaragoza, todas con entre 3 y 4 proyectos recientes.
Consultada por esta emisora, la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, guarda silencio sobre este asunto. "No nos es posible atender la petición", ha sido la explicación que hemos recibido de su responsable de comunicación. Desde la Red Universitaria por Palestina acusan a CRUE de seguir sin actuar. "La Conferencia de Rectores tiene la obligación de acatar el dictamen de la CIJ y lo tiene que hacer con su autonomía soberana porque las instituciones de CRUE están desobedeciendo la ley", afirma Daniel Jiménez, responsable del nodo de esta red en la Universidad de Zaragoza. Para Irina Fernández, portavoz de esta red en la UNED, la investigación de las universidades y organismos españoles en la que hay colaboración con Israel, especialmente en el caso de los proyectos tecnológicos, "va directamente vinculada a esa industria armamentística hiperdesarrollada del estado israelí con la que se cometen las atrocidades que hemos visto".
A los 40 años del referéndum OTAN: Repensar la movilización pacifista (parte I)
El 12 de marzo se cumplirán 40 años desde que se celebró el referéndum promovido por Felipe González sobre la permanencia de España en la OTAN. Era una época doblemente grave en lo que hace a la paz y la guerra, tanto por el contexto internacional de inseguridad global y paz fría como por el contexto interno de militarismo y pretorianismo del ejército español.
Paradójicamente, si reconstruimos aquel panorama con datos de SIPRI u otros informes de la época, el mundo actual luce más sombrío, desafiando nuestra intuición nostálgica de que el mundo de los 80 del siglo XX era peor que el de los años 20 del siglo XXI y confirmando la sospecha de una pétrea continuidad que responde a un mismo paradigma de fondo y a una remilitarización planificada, con raíces en las políticas neocoloniales y ultraliberales Reagan-Thatcher y acelerada por multipolaridad caótica y la ansiedad por el dominio estratégico ante la aceleración de los signos de agotamiento del sistema capitalista y del desbordamiento de múltiples crisis globales.
El contexto de paz fría de 1986
Aunque sea una simplificación muy esquemática, creo que las principales características de los años 80 y del propio año 1986 en lo que se refiere al tema de la paz eran las siguientes:
- Había un contexto de confrontación global (es decir, por medios militares y no militares) conocido como «guerra fría»; con dos bloques militares enfrentados y altamente armados, empeñados en una carrera militar tecnologizada (misiles intercontinentales y escalada nuclear, submarinos nucleares, guerra de las galaxias, etc. que perseguían una doctrina suicida de disuasión basada en la capacidad de destrucción mutua asegurada; y con un enorme incremento del gasto militar que detraía recursos para consolidar el poder militar de cada bloque (condicionando y lastrando el resto de políticas públicas, sobre todo las que tenían que ver con la verdadera seguridad humana).
- A ello se sumaba el despliegue de misiles nucleares y de un contingente militar espectacular a ambos lados del llamado t«elón de acero», así como una percepción colectiva de inseguridad militar global, dos elementos que alimentaban (y eran usado como justificación) el militarismo y el clima de crisis permanente y daba espectaculares oportunidades para el desarrollo de complejos militares más interesados en promover sus cuentas de resultados que en el diálogo o la paz entre los pueblos.
- Además, las grandes potencias evitaban la confrontación directa, pero alimentaban los conflictos militares y guerras «indirectas» en países terceros y de mayor o menor intensidad.
- Vivíamos en pleno apogeo los efectos de las políticas ultraliberales del ciclón Reegan y de la no menos ultra Tatcher, profundizadas y empeoradas a partir de entonces hasta la fecha.
- Existía un tercer bloque de países que querían salir de las redes perversas de estas lógicas y promover políticas no alineadas y de avance en otro tipo de paz menos militarizada.
En lo que se refiere a España, jugaba de facto un papel integrado en el entramado occidental: a los acuerdos del franquismo para la cesión de bases a EEUU (Rota, Morón, Torrejón de Ardoz, Zaragoza y Bardenas Reales) se sumaba el papel «alineado» de la política militar española con la del bloque occidental, la consideración del pacto de Varsovia y de su país promotor como enemigos innegociables y la subordinación del armamento, logística y doctrina militar, etcétera a las tecnologías, licencia y directrices principalmente de EEUU (también de Francia, Alemania e Italia en cuanto a determinados armamentos).
Soportábamos una presencia muy descarada del ejército en la vida pública, marcada por amenazas constantes e intentos de alzamiento militar (y no sólo la irrupción del teniente coronel Tejero en el Congreso de los Diputados en febrero de 1981), una extrema derecha activa en la violencia callejera y que generaba ruido reclamando la intervención militar para« salvar a España».
Además, desde octubre de 1981 España formaba parte de la OTAN, completando así el alineamiento a las políticas militares de EE. UU.
Por entonces no existía un «índice global de paz» como existe ahora. Tal índice sólo existe desde 2007. Pero sí circulaba infinidad de informes y datos que nos permiten hacer una comparación muy aproximada ente lo consignado entonces y lo que reflejan los actuales índices globales de paz.
Una comparación
Respecto de los principales parámetros mundiales de confrontación militar, el año 1986 registraba según el SIPRI entre 35 y 40 conflictos armados de diversa intensidad (Afganistán, Congo y Nepal, Sierra Leona, Chechenia, Burundi, entre los principales), el gasto militar mundial (en dólares constantes) estaba situado en 1,19 billones y en cuanto a la seguridad y percepción de paz, analizados los 13 parámetros que contempla el índice global de paz, era sencillamente malo, con altos índices de criminalidad (que luego descendieron) en américa latina, EE.UU y Europa, etc. y crecientes desatenciones a necesidades básicas de toda índole.
La situación era terrible y las poblaciones de Europa, a uno y otro lado del río Rin, de verdadero cautiverio, rehenes de la lógica de guerra, del militarismo de la época y de la construcción cultural del clima de guerra por todos los medios (y no solo el militar).
En 2026 los conflictos armados y guerras en el mundo se cifran entre 59 y 61, con más de 86 países involucrados en ellos, el gasto militar mundial (igualmente en dólares constantes) es de 2,72 billones de dólares (un 126% más que entonces) y 181 países han aumentado su gasto militar y su militarismo en 2025, aumento que sigue una línea ascendente desde hace más de 10 años (es decir, que ni es de ahora, ni únicamente atribuible a que Trump esté loco, sino fruto de un planificado proceso con muchos más colaboradores y ramificaciones). Y por si faltara algún ingrediente, los últimos tratados de control de armamento nuclear han vencido por completo y no parece probable que se reinicie una nueva ronda de renegociación. Podemos ver esta situación en el cuadro siguiente:
Por lo que respecta a España nos hemos situado en los puestos principales de los ránquines mundiales de obscena promoción gubernamental de la guerra, aunque el PSOE de Felipe González y Solana ya apuntaba maneras en 1986, como, muestro en la siguiente tabla:
Podríamos introducir otros parámetros más que demuestran que estamos peor, más endeudados, que soportamos más contaminación por la actividad militar, y que el riesgo de vernos involucrados en una confrontación violenta no querida por nadie son mayores.
Tendencia suicida y despertar de la conciencia
De los datos expuestos se desprenden múltiples lecturas, pero tres resaltan con crudeza desde una mirada crítica: primero, la preparación de la guerra y la "paz fría" se han afianzado como eje rector de la política global, eclipsando cualquier alternativa; segundo, la violencia -ya sea directa, cultural o estructural- se ha erigido en la lógica última de un mundo construido con irresponsable ceguera; y tercero, la seguridad humana y ecológica ha retrocedido de forma alarmante, con amenazas de hace 40 años que no solo persisten, sino que se han multiplicado exponencialmente.
La guerra, en su dimensión estrictamente militar o en sus formas proxy e híbridas, actúa como el reverso inseparable del capitalismo: una cara bifronte que se desdobla en capas de dominación -desde la violencia abierta hasta la simbólica- y que hoy se ha sistematizado en una maquinaria compleja donde el militarismo dicta los ritmos, modela los valores y organiza las acciones y los propios deseos.
De este modo el militarismo va más allá del desborde del Ejército en la vida civil; es la propia lógica amigo/enemigo que organiza recursos, imaginarios y prácticas cotidianas y que atraviesa los Estados en su propia médula, sean estos «de derechas» o de «izquierdas». Y esto no obedece a un pirómano solitario al mando de la manguera, sino a un vasto entramado de complicidades silenciosas, torpezas deliberadas, renuncias calculadas y omisiones que han cocinado el clima bélico actual.
Un complejo que hemos naturalizado prestándole nuestro propio consentimiento.
Edmund Burke lo intuyó en el siglo XVIII, mucho antes de Hitler, Franco o los Trumps y Putin de turno: "Lo único necesario para que el mal triunfe es que los buenos no hagan nada".
La experiencia de las luchas noviolentas -desobediencia civil, insumisión, boicots, objeción fiscal o científica, y toda la caja de herramientas desplegada por esta- lo corrobora con creces. Como sentenció un referente de estas resistencias: «lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena». Ahí radica lo más luminoso y esperanzador que aún nos queda: la operatividad de la negativa en conciencia a colaborar con este estado de cosas y la resistencia firme frente a todo ello que sigue eligiendo tanta gente dispuesta a poner en la balanza otras razones distintas al puro cálculo sumiso.
Despertar la conciencia de la gente buena para que no guarde silencio y pase de la pasividad a la acción resulta, como siempre ha ocurrido desde que el mundo es mundo, nuestro principal instrumento de cambio y nuestro reto más acuciante.
Dos diferencias
Pero ¿Cuáles son las principales diferencias del momento que vivimos respecto del que movilizó la energía por la paz de los años 80 del siglo XX?, ¿cuál es la fractura principal ante esta deriva suicida?
Dos, a mi juicio. Primero, la autosuficiencia con que las mayorías devoran los relatos del poder: una normalización progresiva de valores militaristas, del miedo como pegamento identitario y de la promesa capitalista de una "patada adelante" que nunca llega. Segundo, la tibieza de las plataformas teóricamente transformadoras: menos movilización capilar, menor penetración en una sociedad cada vez más delegativa y pasiva.
Frente a un panorama infinitamente más grave -que debería encender indignaciones masivas-, la gran diferencia con 1986 radica en el desconcierto y el sopor actuales: menor movilización social, un horizonte de sentido más desconcertado y una energía política más fatigada que los que caracterizaron aquellos tiempos.
Durante los años 80 y de la mano de un «movimiento por la paz» difuso y plural a escala mundial (y también entre nosotros) el dibujo de la paz a la que se aspiraba y que movilizaba amplias corrientes sociales pasaba por la reversión de las políticas de enfrentamiento y de guerra fría, por la desobediencia al militarismo y la movilización de un ciclo de lucha social inédito y por el dibujo de una idea de paz estructural y cultural que imponía nuevos modelos de defensa y aspiraciones de desarrollo y seguridad verde, feminista, antimilitarista, anticolonial, ...
En este pequeño apéndice-retaguardia del bloque occidental, y entre nosotros, ese pacifismo social, movilizado por las articulaciones más alternativistas y por los múltiples enfoques «rojos», sindicalismos de clase, movimientos religiosos, culturales, barriales, etc. fue capaz de protagonizar algunos de los ciclos de lucha social por la paz más potentes y ( como se pide ahora por las nuevas teorías y jergas laclaunianas que por entonces ni siquiera leíamos) interseccional, transversal, capilar y capaz de afectar a la propia metodología de acción política, a la cultura popular y de dinamizar el empuje de la sociedad en aspiraciones de paz inéditas y alejadas del militarismo.
No evoco nostalgia por "tiempos mejores", ni idealizo aquellos ciclos que también contaron con sus fracturas, dogmatismos y celadas internas. Pero sí afirmo que su elasticidad creativa, su capacidad para apelar a la conciencia colectiva y galvanizar energías transformadoras era cualitativamente distinta a la actual.
Y hoy, ese pábilo titila con fragilidad; urge avivarlo con la misma audacia que entonces, antes de que el silencio nos condene del todo a la resignación o al cinismo y veamos como de vez en cuando nos dan un caramelo (como fue el del supuesto embargo de armas a Israel) para que algunos partidos instrumentalicen la lucha por la paz para reivindicar su esencial papel negociador con el voraz poder militarista, dando con una mano lo que con la otra nos quitan.
Familiares de fallecidos en la mili se organizan para buscar justicia: 'Lo peor es no saber qué les pasó'
Pol Pareja
La última vez que Berta Gómez habló por teléfono con su hermano Joan, él le contó que le perseguían. Al día siguiente, de noche, le comunicaron que estaba hospitalizado con una muerte cerebral en Zaragoza. Le dijeron que se había suicidado, pero nunca ha sabido qué ocurrió exactamente.
“Durante décadas no le hablé a nadie de esa conversación”, recuerda sentada en un hotel de Sant Cugat (Barcelona). “Ni siquiera mis padres o mis hermanos lo sabían”.
Después de años de silencio, Gómez acabó desvelando que había tenido esa conversación con su hermano pocas horas antes de morir. Lo hizo tras reunirse con otras personas que, como ella, perdieron a un hermano o a un pariente cercano mientras hacían el servicio militar.
Al menos 1.900 jóvenes murieron haciendo el servicio militar en período democrático. La cifra no incluye las muertes en la mili durante el franquismo. Tampoco los suicidios al regresar a casa debido a los traumas sufridos ni los fallecidos en permisos o en accidentes de tránsito yendo o volviendo de los cuarteles. Algunas estimaciones calculan que podrían haber perdido la vida hasta 4.000 personas.
Ninguna de esas familias ha sido reparada ni, en muchos casos, informada de las causas reales de la muerte. A algunos les dijeron que sus parientes se habían suicidado, otros que murieron en un accidente o simplemente les informaron del fallecimiento sin precisar las causas.
Un documental de TV3 pone en contacto a las familias
Hace unos meses, dos periodistas de TV3 sentaron a Gómez en una mesa de una masía de Viladrau (Girona) junto a Mònica Muntada, Cristina Aymerich y Francesc Robelló. Ellos también perdieron a un hermano en la mili. “No nos conocíamos de nada, pero nos tiramos más de cinco horas charlando”, rememora Aymerich.
Todos se dieron cuenta de que sus historias familiares guardaban paralelismos: el luto mal cerrado, el desgarro y el silencio en casa atravesados por el estigma del suicidio. La falta de detalles sobre lo ocurrido, las preguntas sobre lo sucedido.
“Fue liberador, terapéutico y reparador”, añade Muntada, que confiesa que lo más duro de estos años ha sido no saber qué le pasó exactamente a su hermano.
Narcís, el hermano de Francesc Robelló, fue encontrado en un despacho con un abrecartas clavado en el corazón. Les dijeron que se había quitado la vida, pero su hermano dice que es imposible. “Sus cartas mostraban ilusión y ganas de vivir”, rememora Francesc. “Lo del suicidio nunca me lo he creído”.
El resultado del encuentro en Viladrau, y de una ardua investigación periodística, ha sido el documental Et faran un home. Morts silenciades, que pone el foco en los miles de jóvenes que perdieron la vida o se suicidaron haciendo la mili. Un drama silenciado, no reconocido y cuya opacidad llega al punto de que ni siquiera hay un recuento oficial de víctimas.
Los protagonistas del documental han decidido aunar esfuerzos y organizarse para intentar buscar justicia. Han puesto en marcha el Grupo de Apoyo de Familias de Víctimas de la Mili y han abierto un correo (veu.victimesmili@gmail.com) para recoger casos y testigos de familiares en una situación similar a la suya.
“Queremos saber qué pasó, que se investigue”, apunta Mònica Muntada, cuyo hermano Martí se suicidó un lustro después de regresar del servicio militar. Muntada busca compañeros que compartieran el servicio con su hermano para entender qué fue lo que ocurrió durante esos meses. “Volvió siendo otra persona, con otra mirada”, rememora.
El objetivo último de estos familiares es que se cree una comisión de investigación sobre los miles de muertos en el servicio militar y, a su vez, que el Ministerio de Defensa facilite más información a los parientes de los fallecidos.
“No puede ser que no haya nada”, lamenta Cristina Aymerich. Su hermano se marchó a Melilla en agosto de 1993 para hacer la mili. Apenas un mes después les llamaron para comunicarles que se había suicidado. “En casa estuvimos más de diez años sin hablar del tema”, explica. “La culpa era tan grande que silenció cualquier conversación”.
Opacidad sobre las causas y el número de muertes
Tanto los familiares de los fallecidos como los investigadores del documental han constatado la opacidad de los archivos del servicio militar, hasta el punto de que veteranos documentalistas que colaboraron con la cinta constataron la dificultad para obtener datos.
“¿Cómo puede ser que no conste en ningún sitio que un chico de 20 años haya ido al servicio militar y no haya regresado?”, abunda Aymerich, que llegó a desplazarse personalmente a Melilla para obtener más información sobre la muerte de su hermano.
La emisión del documental ha roto en Catalunya un silencio prolongado. Una veintena de familiares ya se ha puesto en contacto con este grupo para trasladarles experiencias similares o, incluso, hablar del tema por primera vez. Los parientes confían en que la llamada llegue ahora al resto del país y se logre hacer presión.
En el Parlament, por ahora, los grupos de Junts, ERC, Comuns y CUP han registrado una propuesta de resolución para exigir a la Sindicatura de Greuges (el Defensor del pueblo catalán) que esclarezca los hechos denunciados en el documental. Piden, a su vez, que el caso llegue al Defensor del Pueblo para que se lleve a cabo una investigación “exhaustiva e independiente a escala estatal” sobre lo ocurrido.
Los familiares de las víctimas se muestran optimistas ante el revuelo generado. “Ha sido un proceso agotador, pero ver que nuestra historia ha llegado al Parlament nos ha dado un poco de esperanza”, remacha Robelló. “La sensación es que ya no estamos nosotros solos”, añade Gómez.
En lo que coinciden todos ha sido en el poder transformador que ha supuesto conocer a otras personas en una situación similar. “Ha habido un antes y un después del documental”, explican los cuatro. “La soledad de estos años ha sido muy opresiva, ahora como mínimo podemos compartir nuestro luto”.
La justicia británica declara ilegal la prohibición de Palestine Action
María Ramírez
Oxford (Reino Unido)
La justicia británica ha dado la razón este viernes a la cofundadora del grupo Palestine Action y ha declarado ilegal la clasificación de la organización propalestina como “terrorista” del Ministerio del Interior. La inclusión de Palestine Action en la lista de organizaciones terroristas es lo que ha llevado a la detención masiva de manifestantes desde julio durante protestas en apoyo al grupo.
El grupo fue incluido en el elenco después de una protesta en una base militar, pero el Alto Tribunal del Reino Unido ha declarado que “la naturaleza y la escala de las actividades de Palestine Action” no llegan al umbral requerido para la clasificación más severa del Estado. La jueza que preside la corte, Victoria Sharp, dice en su sentencia que Palestine Action es “una organización que promueve su causa política a través de la delincuencia” y que sus acciones van dirigidas a “intimidar” y no son coherentes con “los valores democráticos”, pero considera que la prohibición del grupo es “desproporcionada”. Sus miembros pueden ser –y ya lo están siendo– procesados de manera individual por sus acciones.
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha anunciado que va a apelar la decisión porque, según su comunicado, quiere “proteger” la “seguridad nacional”. Mientras la justicia valora la apelación, las restricciones para el grupo y sus defensores siguen en vigor, pero la policía de Londres ya ha anunciado este viernes que, para respetar la decisión judicial y esperar a que se resuelva del todo el proceso, se centrará en “recoger pruebas” en lugar de arrestar a los manifestantes en protestas por el apoyo a Palestine Action.
“Este es el enfoque más proporcionado que podemos tomar”, dijo la policía metropolitana en un comunicado. “Este enfoque está relacionado sólo con la expresión de apoyo a Palestine Action. Seguiremos interviniendo y haciendo arrestos donde veamos a gente que pase de protestar de manera legal a intimidar, dañar la propiedad, utilizar violencia, provocar odio racial o cometer otros delitos”. Queda la incertidumbre de qué pasará con las cientos de personas procesadas por sus manifestaciones de apoyo al grupo en los últimos meses.
Libertad de expresión
Activistas de apoyo al grupo o al derecho de protesta en general celebraron la decisión judicial.
“Este es una victoria enorme para las libertades fundamentales aquí en el Reino Unido y para la lucha por la libertad del pueblo palestino al revocar una decisión que siempre será recordada como uno de los ataques más extremos a la libertad de expresión en la historia británica reciente”, dijo Huda Ammori, la cofundadora del grupo y quien denunció la decisión del Gobierno británico ante los tribunales el año pasado. El Alto Tribunal aceptó examinar su apelación por constituir una “interferencia muy significativa” en la libertad de expresión y de protesta.
La decisión es “una afirmación esencia del derecho de protesta”, según Tom Southerden, director de derechos humanos de Amnistía Internacional en el Reino Unido. “La decisión del Alto Tribunal manda un mensaje claro: el Gobierno no puede simplemente utilizar poderes amplios contra el terrorismo para silenciar a críticos o suprimir el disenso”.
Palestine Action ha organizado protestas, en algunos casos con episodios violentos, desde 2020, pero su entrada en una base militar del Ejército británico en junio del año pasado provocó la decisión extraordinaria del Ministerio del Interior. Al menos dos personas entraron en la base de Briz Norton, en el condado de Oxford y que es la mayor base aérea del país. Se dirigieron en patinete eléctrico a dos aviones de la fuerza británica, rociaron los motores y la pista con pintura roja, y dañaron los equipos con palancas.
En julio de 2025, el Gobierno británico decidió, con el consentimiento del Parlamento, meter a Palestine Action en la lista de organizaciones terroristas por este episodio por el que cinco personas fueron detenidas. Este enero, estos activistas se declararon “no culpables” ante las acusaciones de daños y entrada forzada en un recinto que afecta a la seguridad nacional; el juicio sobre estos hechos está previsto para enero del año que viene. Pero, más allá de este juicio, que Palestine Action esté en el elenco de casi un centenar de organizaciones que incluye a Al Qaeda, Estado Islámico, grupos neonazis, supremacistas y campañas xenófobas, tiene como consecuencia que cualquier muestra de apoyo material o simbólico a este grupo pueda ser considerado una ofensa penal castigada hasta con 14 años de cárcel.
Más de 2.700 personas han sido arrestadas desde de la decisión de julio en protestas propalestinas y pro-Palestine Action, en particular en Londres. En un solo día en septiembre, más de 800 personas fueron detenidas por llevar carteles o banderas con mensajes de respaldo al grupo. La mayoría han sido liberadas sin cargos en el momento, pero el caso es clave en el debate sobre los límites a la libertad de expresión y de protesta en el Reino Unido frente a la ley antiterrorista invocada para los arrestos.
"Se evaporaron": Una investigación revela que 3.000 palestinos resultaron carbonizados por bombas de Israel
Emilia G. Morales
Rafiq Badran perdió a cuatro de sus hijos en el campamento de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza. Entre 2024 y 2025, Israel bombardeó tres escuelas de esta localidad hasta cinco veces. En uno de estos ataques, los hijos de este gazatí desaparecieron. "Simplemente, se evaporaron", cuenta a Al Jazeera. "Los busqué un millón de veces. No quedó ni un solo pedazo. ¿A dónde fueron?".
Su testimonio es uno de los muchos recogidos en la investigación El resto de la historia, emitida por Al Jazeera Arabic el pasado 9 de febrero. A ellos se suman los datos recabados por los equipos del Servicio de Defensa Civil de Palestina y los análisis de expertos forenses. Sus hallazgos han puesto sobre la mesa una hipótesis tenebrosa: Israel utilizó armas térmicas y termobáricas contra población gazatí, carbonizando a unas 2.842 personas.
De ellas solo quedaron "salpicaduras de sangre" o "pequeños fragmentos como cueros cabelludos", explica Mahmoud Basal, portavoz del servicio de protección civil al medio catarí. Según describe, los equipos forenses aplican un "método de eliminación" para determinar cuántas personas han sido reducidas a cenizas. La fórmula consiste en cotejar el número de cuerpos recuperados tras un ataque de Israel con el de ocupantes que, teóricamente, había en el recinto bombardeado.
Si tras "una búsqueda exhaustiva", los forenses solo han encontrado algunos rastros biológicos -como sangre o tejidos corporales- de las personas que debían haber muerto en el lugar del ataque, las contabilizan como carbonizadas.
De acuerdo a la información recogida por la investigación, este fenómeno es fruto de bombas térmicas o termobáricas, capaces de "generar temperaturas superiores a 3.500°C". Es decir, aproximadamente tres veces más que un horno crematorio.
A esta temperatura, el tejido humano "se vaporiza" y se convierte "en cenizas", afirma a Al Jazeera Munir Al Bursh, médico y director general del Ministerio de Salud palestino en Gaza. Este nivel de destrucción es la razón por la que el derecho internacional prohíbe el uso de este y otros tipos de bombas de forma indiscriminada. Así lo recogen varios artículos del Protocolo adicional I de los Convenios de Ginebra de 1977, que protege a las víctimas en conflictos armados internacionales.
Así son las bombas
Una bomba térmica es aquella cuya composición "dispersa una nube de combustible que, al encenderse, crea una enorme bola de fuego y un efecto vacío", explica el experto militar, Vasili Fatigarov, a los periodistas de Al Jazeera. Por ello, estas bombas también son conocidas como "de vacío" o "de aerosol". Para lograr este efecto, al TNT de la munición convencional se le añaden compuestos químicos, como polvos de aluminio, que elevan la temperatura de la explosión y prolongan el tiempo de combustión.
Algunas de las bombas que pueden contener esta mezcla son las de la familia MK-80, fabricadas por EEUU. Durante el asedio a la Franja, Washington vendió a Tel Aviv varios paquetes de armamento que incluían este tipo de munición, tanto bajo la Administración del demócrata Joe Biden, como la del republicano Donald Trump. Normalmente, las MK-80 son de "caída libre", es decir, que carecen de dirección una vez los aviones las lancen. Sin embargo, también se les puede añadir un dispositivo GPS para guiar el destino del explosivo, dando lugar a una GBU (unidad de bomba guiada).
Los investigadores de Al Jazeera aseguran que la Defensa Civil palestina halló fragmentos de una bomba GBU en varios de los lugares en los que apenas había algún rastro de los cadáveres tras los ataques de Israel. Según las pesquisas del medio catarí, el ejército de Israel habría utilizado en Gaza tres tipos de bombas estadounidenses con capacidad para carbonizar a sus víctimas: la MK-84, la bomba antibúnker BLU-109 y la GBU-39. Por su parte, otra investigación de la organización Human Rights Watch (HRW) identificó restos de GBU en escuelas palestinas atacadas por Israel, mientras que The Guardian contrastó la existencia de restos de estas bombas en los lugares de Beirut (Líbano) atacados por Israel.
En una entrevista reciente con Público, Francesca Albanese, relatora de la ONU para los derechos humanos en los territorios ocupados palestinos, incidió en que el genocidio en curso en Gaza era "un crimen colectivo". Para la jurista italiana esto es más que evidente en tanto que varios Estados del Norte Global no sólo han armado a Israel, sino que continúan mantenido los lazos comerciales que habrían permitido a Tel Aviv financiar la guerra.
Todo ello, señaló Albanese, ocurrió incluso después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitiera, el 26 de enero de 2024, una orden de medidas provisionales obligatorias en la que instaba a Israel que tomara medidas para evitar la comisión de un genocidio en Gaza. Además, recordaba a los Estados parte que, según la Convención contra el Genocidio de 1948, estaban obligados a prevenir y sancionar el genocidio.
Mambrú no fue a la guerra: 45 años desobedeciendo
Replicamos hoy, íntegro, el texto del 4 de febrero con el que el Colectivo Mambrú, de Zaragoza, celebra sus primeros 45 años desobedeciendo. Lo celebran con el texto que sigue, con la invitación a un acto y con un enlace a la primera publicación de Mambrú.
Muchas felicidades. Enhorabuena y un sentido abrazo.
Política Noviolenta
Y van cuarenta… y cinco.
Este invierno, mientras los amos del dinero —que no de nuestras vidas, pues son solo nuestras— se esfuerzan por empobrecer el mundo y militarizarlo, nuestro colectivo Mambrú cumple 45 años de vida desobediente y 40 la publicación antimilitarista de la que tomamos su nombre tras conseguir acabar con la mili.
El antiguo COA (Colectivo de Objeción y Antimilitarismo) nació en noviembre de 1980 junto al desaparecido CAN (Colectivo para una Alternativa Noviolenta). Ambos surgieron del primigenio Grupo de Objetores de Zaragoza, que comenzó su andadura hacia 1973. Con el COA creamos el fanzine antimilitarista Mambrú, una humilde revista aragonesa de contrainformación editada por primera vez en diciembre de 1985.
Esta publicación se convirtió en el órgano ‘oficial' de un floreciente Movimiento de Objeción de Conciencia en el Estado español (el MOC), cuya fundación en 1977 contó con la contribución de integrantes de nuestro grupo. Hoy, aquella vieja revista es un medio de expresión digital para el aprendizaje de la noviolencia que sirve de altavoz a la resistencia civil de todo el planeta, una multitud de experiencias pacíficas, muchas de ellas ignoradas, que os contamos con orgullo y admiración.
Si miras atrás… la lucha histórica por la objeción de conciencia frente a los cuarteles de la dictadura franquista, la insumisión en una democracia que la llaman así y no lo es, la autoorganización antimilitarista, tenaz, valerosa, dentro y fuera de sus cárceles hasta acabar con el servicio militar obligatorio y la prestación sustitutoria, la desobediencia civil sin fronteras contra los señoros de la globalización neoliberal, talleres y más talleres de educación para la paz, contra la economía de guerra y la precarización social, la denuncia de los crímenes y la represión en Bosnia, Irak, Palestina, Siria, Ucrania, Venezuela, Irán, Mineápolis…
Un suma y sigue de guerras, invasiones racistas y coloniales, dictaduras, estados policiales… Pero también una carrera ilusionante por mejorar la condición de la humanidad, por ofrecer herramientas noviolentas a los movimientos civiles para oponernos a las injusticias y divulgar alternativas a la defensa armada y la autodestrucción humana y medioambiental.
Mambrú es cientos y cientos de acciones directas coherentes, transformadoras y divertidas —¿por qué no cambiar el mundo con alegría?— para defendernos de quienes dicen defendernos, aunque en verdad solo defiendan, a sangre y fuego, capitales, imperios y privilegios. A lo largo de todo este tiempo compartido nos ha movido la convicción de que el camino que seguimos es un espejo del destino; por eso, nos esforzamos para que nuestros métodos sean siempre coherentes con nuestros fines, con el mundo que deseamos vivir. No queremos esperar al futuro para ser libres, queremos que nuestras formas de actuar ahora sean ya un reflejo de ese mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones.
Somos un puñado de gente dispuesta a frenar la apología de la guerra, que cuestiona la normalización de la violencia y la dominación estructural, que trata de prevenirnos de nuevas y mortíferas guerras o de la represión cotidiana superando la idea de que la seguridad requiere de ejércitos, autoritarismo, jerarquías, rearme, obediencia ciega…
Se dice que quien controla el pasado controla el futuro, y quien controla el presente controla el pasado. La nuestra es una lucha contra el control del tiempo vivido y por vivir, también contra la indiferencia y el olvido que perpetúa las causas y agrava las consecuencias de los problemas a los que nos enfrentamos. Celebramos nuestra memoria, reflexionando sobre el ayer para imaginar, y construir, un mañana de justicia. Somos un pequeño colectivo haciendo cosas pequeñas para cambiar el mundo.
Por ello, y porque cuidar la memoria antimilitarista es imprescindible para cuidar una sociedad que urge desmilitarizar, te invitamos el viernes 13 de febrero a una jornada de debate y reencuentro. Ese día, celebraremos, a las 18.30 h en La Pantera Rossa (San Vicente de Paúl 28), un cineforum con «Te harán un hombre», de Mireia Prats y Joan Torrents. Un documental que increpa a la sociedad sobre la normalización de la violencia militarista, la impunidad del ejército español y la ausencia de transparencia institucional en una democracia bajo la sombra de la dictadura franquista.
La película cuenta en primera persona los abusos que sufrió la juventud durante el servicio militar español, un maltrato institucional que podría repetirse en el caso de implantarse de nuevo aprovechando el impulso bélicista que vivimos y con el pretexto de fortalecer la seguridad europea.
Nos gustaría vernos, reflexionar juntas, sonreírnos de nuevo y seguir imaginando contigo otra existencia, ¿te vienes?
El cine anarquista de Jean Vigo
Jean Vigo (1905-1934) fue un director de cine, hijo del anarquista Eugène-Bonaventure de Vigo (también conocido como Miguel Almereyda), que pasó a la historia sobre todo por dos películas de gran prestigio: Zéro de conduite (1933), que cuenta la insurrección de un grupo de estudiantes contra sus severos profesores, y L'Atalante (1934), historia de amor entre un joven marinero sin objetivos y su esposa.
Al margen de la militancia política de su padre, digna de otro estudio, en las películas de Vigo existe una impronta claramente anarquista. Su primera obra será un mediometraje mudo llamado À propos de Nice (1930), donde se muestran las desigualdades sociales en la Niza de los años 20; por supuesto, el film supone una feroz crítica a la burguesía que veraneaba en el lugar. La que será una de sus grandes obras, Zéro de conduite, se inspira en gran medida en las experiencias personales del cineasta, que pasó gran parte de su infancia en internados; puede considerarse que la película recoge las propuestas pedagógicas de Ferrer y Guardia como base para un nuevo orden social antiautoritario, pero también se adelanta, en su vitalismo y espontaneísmo, y en su apuesta por la educación de los sentidos, a otras propuestas radicales en contra de la escolarización como serían las de Paul Goodman o Ivan Illich.
De hecho, Zéro de conduite es un ejemplo de las amplias propuestas educativas anarquistas, donde trata de vincularse la búsqueda de la espontaneidad en la infancia, uniendo lo lúdico con la búsqueda de conocimiento, con las más bellas aspiraciones sociales. En el film, puede verse una obvia analogía entre escuela y prisión cuando se muestra un internado triste y espartano; la conformidad, el gusto por el orden y la disciplina, así como una permanente vigilancia institucional que causa pavor en los chavales, obliga a contemplar el centro educativo como un trasunto del Estado en una crítica claramente anarquista. Vigo emplea en la película un tono claustrofóbico, lo que muestra de forma cristalina su opinión burocrática acerca de la escuela, así como un distanciamiento respecto a los personajes más autoritarios; existe además una férrea división entre el aula, lugar del conocimiento, y el patio de recreo, espacio para lo lúdico, algo que tratará de transgredirse en alguna significativas secuencias a lo largo del film.
Los estudiosos han considerado Zéro de Conduite un ejemplo y exposición de la pedagogía anarquista; no es extraño entonces que el film sea muy poco benévolo con todo personaje que trate de sofocar la espontaneidad en la infancia y se esfuerza en contraposición por apostar por el antiautoritarismo, algo que el director muestra con gran habilidad cinematográfica. La película comienza con cierto desdén por las falsas virtudes de la uniformidad, que pretenden los representantes de la autoridad, pero tiene uno de sus puntos álgidos en una rebelión extrema contra el orden establecido (no obstante, según los códigos de la infancia); en un acto formal para celebrar el final del curso, al que acuden representantes del Estado y de la Iglesia, los alumnos más radicales interrumpen con silbidos, lanzamiento de zapatos y con armas de fabricación casera dirigidas a los ilustres invitados, para después huir hacia la libertad.
Como resulta evidente, no se trata de una mera rebelión contra un centro escolar, sino contra la propia institución educativa con una clara motivación antiestatal y anticlerical. El final de la película, aunque saludablemente abierto, recoge algunas propuestas comunitarias anarquistas como alternativa a la escolarización represiva; no obstante, como ya hemos dicho, también se muestra la duda sobre si hay alternativa posible o si la respuesta es una «desescolarización» amplia (solución que también ha tenido en cuenta la pedagogía libertaria). La película de Vigo, a pesar de todo, resulta tremendamente eficaz en su crítica a la educación tradicional y autoritaria.
La otra gran obra de Vigo, L'Atalante, puede considerarse un complemento a Zéro de Conduite; si esta realiza la propuesta de una pedagogía radical, lo hacía en parte a través de una apuesta por la educación de los sentidos, algo que también preconiza L'Atalante. La trama del film es, aparentemente, muy simple: Jean, un indolente patrón de barco, se separa de la vitalista Juliette y solo vuelven a unirse gracias a un antiguo compañero cascarrabias de Jean, el entrañable tío Jules. La película realiza una clara apuesta por el desarrollo personal, pero mostrando también que las relaciones sentimentales resultan inseparables de las particularidades del tejido social; Vigo se detiene, numerosas veces, en aspectos que otros cineastas considerarían superfluos, como son el paro, la delincuencia y la actitud implacable de la burguesía.
L'Atalante es una obra radical, por supuesto, pero también admirablemente compleja en la ampliación de su discurso humanista. El personaje del tío Jules tiene una fuerza vital de carácter anarquista, lo que se contempla en varias secuencias donde se esfuerza en transgredir las convenciones sociales, a veces de forma cómica; se trata de una personalidad donde se fusionan un hedonismo vital con un radicalismo antiautoritario, algo que resulta admirable y en cierto modo ejemplar en la narración. Como no podía ser de otra manera, el legado anarquista que recoge Jean Vigo muestra el espacio urbano en L'Atalante de forma ambivalente; lo mismo puede ser un espacio represivo digno de ser eludido, como un lugar a reivindicar gracias a la acción directa de carácter libertario, por lo que en el film puede contemplarse convivir la pobreza y la sordidez junto a aspiraciones utópicas. Tanto Zéro de Conduite como L'Atalante son sobresalientes ejemplos de gran cine y de una pedagogía radical no dogmática, que han resistido muy bien el paso del tiempo y que merecen ser revisados, especialmente frente a la numerosa banalidad cinematrográfica actual.
Capi Vidal
La energía de la guerra
Enrico Tomaselli
Un aspecto poco destacado de la fase histórica actual, caracterizada fundamentalmente por el declive del imperio estadounidense —y, en consecuencia, por la reorganización total de los equilibrios globales— es la importancia de la cuestión energética y, en particular, de sus entrelazamientos y conexiones.
Es obvio que la capacidad de satisfacer las necesidades energéticas de la industria y del ejército, estrechamente relacionadas entre sí, es un factor clave para mantener una posición de poder.
Pero, precisamente, si se analiza la cuestión más a fondo, surgen algunas consideraciones extremadamente interesantes.
Comencemos diciendo que, a pesar de toda una serie de compromisos y políticas activas, los combustibles fósiles siguen siendo, con diferencia, el principal factor energético mundial, y todo apunta a que seguirán desempeñando un papel predominante durante décadas.
Paradójicamente, precisamente las políticas «verdes» (coches eléctricos) son uno de los factores que contribuyen a mantener alta la demanda de energía fósil.
De hecho, aunque a nivel mundial la producción de electricidad se debe ahora en gran medida a fuentes renovables (37 %), la demanda crece a un ritmo vertiginoso, lo que hace imposible el abandono gradual de otras fuentes de energía.
Solo el carbón, que hoy en día es la fuente de producción de electricidad en un 32 %, registra una tendencia significativa a la baja.
Pero el verdadero elemento nuevo es la explosión de la demanda energética relacionada con el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial (IA). En 2024, los centros de datos globales consumieron alrededor de 415 TWh, una cifra superior a las necesidades energéticas totales del Reino Unido.
En Irlanda, los centros de datos ya consumen el 21 % de la electricidad nacional [1]. Y, recordemos, la IA no solo es el sector que impulsa el PIB de EEUU (y probablemente una gigantesca burbuja financiera), sino también el sector en el que hoy en día China y EEUU centran su competencia y en el que, sobre todo, EEUU apuesta por mantener y reforzar su posición escasamente dominante.
La inteligencia artificial es, por tanto, un sector estratégico de primaria importancia, que, entre otras cosas, tiene hoy en día sus aplicaciones más importantes en el sector militar y en el de la seguridad (alias del control), y que, por lo tanto, está destinado a hacer crecer vertiginosamente la demanda energética mundial.
Esta demanda es tan fuerte que algunos de los principales actores estadounidenses, como Microsoft, Google y Amazon, se están orientando hacia la energía nuclear para alimentar sus instalaciones; Microsoft ha firmado un acuerdo para reabrir la antigua central de Three Mile Island (cerrada tras el terrible accidente de fusión del núcleo, el 28 de marzo de 1979), mientras que Amazon y Google apuestan por el desarrollo de reactores modulares.
Desde el punto de vista de EEUU, además, la cuestión energética tiene otro aspecto estratégico de suma importancia.
De hecho, todo el sistema estadounidense se basa fundamentalmente en la deuda (38,5 billones de dólares), que a su vez se basa en la demanda global de la moneda estadounidense, la cual, a su vez, se alimenta del hecho de que el dólar es la moneda estándar para el comercio mundial.
Más de la mitad (54 %) de todo el comercio mundial sigue facturándose en dólares, y en el caso de las materias primas (petróleo, gas, oro), esta proporción supera el 80 %. Y esto nos lleva al tercer rebote: el dólar se ha impuesto como moneda de referencia gracias a su vinculación al petróleo.
En 1974, Kissinger puso en marcha una medida estratégica muy importante para EEUU al firmar un acuerdo con Arabia Saudí, basado fundamentalmente en el intercambio de protección militar para Riad y la venta de petróleo exclusivamente en dólares. En aquel momento, Arabia era el país más importante de la OPEP y el mayor productor mundial, lo que contribuyó al éxito de la moneda estadounidense.
En la actualidad, por lo tanto, la cuestión energética reviste una importancia estratégica absolutamente fundamental para Washington. Tanto desde el punto de vista de las necesidades como desde el del predominio del dólar.
Y, por supuesto, también como instrumento de control sobre el desarrollo de la economía (y, por tanto, del poder geopolítico) chino. Por lo tanto, al tratarse de una cuestión estratégica, debe considerarse en términos de perspectiva a medio y largo plazo.
Intentemos, pues, examinar la situación, tanto estadounidense como mundial, partiendo de esta clave de lectura, comenzando por el petróleo, que representa como hemos visto un elemento clave desde más de un punto de vista.
El petróleo
Actualmente, EEUU es el primer productor mundial, con 13,8 millones de barriles/día. Esto se debe al desarrollo de la extracción de 'shale oil', mediante la técnica del 'fracking', que sin embargo tiene el problema de ser significativamente más costosa [2].
Dado que EEUU es un sistema capitalista liberal, toda la cadena de producción del petróleo (extracción, refinado, comercialización, distribución) está en manos de entidades privadas, que, obviamente, solo operan si hay un margen de beneficio razonable.
Y esto significa que el precio del barril de petróleo debe mantenerse por encima de un determinado nivel para que sea rentable.
Por ejemplo, mientras que el petróleo de Oriente Medio tiene un coste de extracción que oscila entre 5 y 15 dólares por barril, la extracción del 'shale oil' estadounidense cuesta entre 35 y 55 dólares por barril. Esto significa, obviamente, que los EEUU tienen una buena capacidad de autosuficiencia, pero que la exportación de su petróleo es menos competitiva.
Pero, una vez más, si razonamos en términos estratégicos, surge una cuestión muy importante: EEUU está consumiendo sus reservas muy rápidamente.
Según las estimaciones actuales, estas ascienden a unos 74 000 millones de barriles, lo que les sitúa en el noveno lugar entre los mayores poseedores de reservas. Y, al ritmo actual de producción, las reservas estadounidenses se agotarían en unos quince años.
Estratégicamente hablando, un momento. Esto explica la atención casi obsesiva no solo por Venezuela (reservas estimadas en 303 000 millones de barriles), sino también por el Ártico, donde se cree que hay grandes yacimientos.
Desde el punto de vista petrolero, por lo tanto, a corto plazo se prevé una situación en la que EEUU no solo podría perder su autosuficiencia (volviendo a ser importador neto), sino que, en consecuencia, también perdería la capacidad de influir en los mercados y, por lo tanto, de controlar los flujos y mantener la centralidad de los petrodólares.
Si observamos la clasificación de los países con mayores reservas, el panorama se vuelve aún más claro, y no precisamente tranquilizador.
(Fuente de datos: OPEP - Boletín Estadístico Anual (ASB) 2025)
Es evidente que entre estos países hay algunos que escapan al estricto control político de EEUU y que son objeto de especial atención por parte de Trump. También una mirada a los niveles de producción ofrece datos interesantes [3].
En una fase de transición turbulenta y redefinición de los equilibrios geopolíticos mundiales, es evidente que para Washington —y por las razones anteriormente indicadas— asumir directa o indirectamente el control del petróleo venezolano y canadiense, mantener el control del petróleo iraquí y, como mínimo, limitar las exportaciones iraníes (mediante sanciones y/o desestabilización) es una cuestión estratégica crucial.
Energía nuclear
Otro sector significativo, desde el punto de vista energético, también teniendo en cuenta el tumultuoso crecimiento de la demanda relacionada con el desarrollo de la IA, es el nuclear.
EEUU es el primer productor mundial de energía nuclear, pero no dispone de infraestructuras suficientes para transformar el mineral de uranio en bruto en combustible utilizable.
Como consecuencia, EEUU importa alrededor del 24 % de su uranio enriquecido... ¡de Rusia! Aunque existe un sistema de sanciones ilegales en vigor, como siempre ocurre, este se ha eludido oportunamente 'pro domo sua', mediante una serie de excepciones. Está previsto que estas excepciones expiren en 2028, pero es fácil prever que se renovarán, dada la continua dependencia de EEUU.
De hecho, al igual que ocurre con las tierras raras con China, a pesar de que Rusia solo extrae entre el 5 % y el 6 % del uranio mundial, posee alrededor del 44 % de la capacidad de enriquecimiento global. Y en 2025, los suministros de uranio ruso a EEUU aumentaron casi un 50 % (y a la UE un 25 %).
Esto significa que la creciente demanda energética de los EEUU, vinculada entre otras cosas a los proyectos de reindustrialización, seguirá dependiendo durante varios años más de los suministros rusos de uranio, lo que, a su vez, añade una nueva clave para interpretar el deseo de reducir las hostilidades con Moscú.
Por otra parte, el precio del uranio está subiendo considerablemente, precisamente debido al aumento de la demanda y al enriquecimiento estable. También en este caso, como nota al margen, cabe señalar, por ejemplo, que Irán es uno de los pocos países del mundo con capacidad autónoma de enriquecimiento, lo que explica por qué EEUU insiste en privarle de ella.
O que las fuentes alternativas, muy limitadas, son Canadá y Kazajistán (con los que Washington está tratando de desarrollar relaciones provechosas, también en virtud de su posición geográfica).
O que la pérdida del uranio nigerino por parte de Francia (que pasó a la órbita rusa, tras los cambios geopolíticos progresistas en el África subsahariana: Níger, Malí y Burkina Faso), no solo ha aumentado la dependencia francesa, sino que ha reducido la disponibilidad de minerales de uranio en Occidente.
Es interesante señalar que, aunque siguen siendo los principales productores de energía nuclear, EEUU sigue tratando de liberarse de una dependencia significativa del material enriquecido, del que actualmente casi una cuarta parte procede de un adversario como Rusia, mientras que el que se considera su mayor competidor, China, está dando pasos de gigante, tanto en el desarrollo de nuevas tecnologías (reactores de torio) como, en general, en la construcción de nuevas centrales [4].
La tecnología del llamado Sol Artificial es significativa; el tokamak EAST chino sigue batiendo récords. A principios de 2026, los científicos anunciaron nuevos avances en el confinamiento de plasma a temperaturas muy altas durante períodos prolongados, con el objetivo de tener la primera planta de demostración comercial alrededor de 2045.
También en este caso, la fuerte competencia en un sector tan energívoro como el de la IA se refleja directamente en la capacidad de responder adecuadamente a la demanda. Y China espera superar la producción de energía nuclear de EEUU en 2030, es decir, en menos de cinco años.
Otro sector crucial es el del gas
Aquí también observamos una situación similar a la ya vista en el caso del petróleo. De hecho, EEUU es el primer productor mundial, con 1,050 - 1,100 billones de m³/año, así como un importante exportador.
Pero, también en este caso, la extracción es principalmente de gas de esquisto ('fracking'), con los mismos problemas de costes, mientras que la exportación, a falta de gasoductos transoceánicos, se realiza por barco, mediante licuefacción (GNL).
Lo que, obviamente, aumenta aún más los costes (licuefacción, transporte, regasificación + las instalaciones necesarias para la transformación aguas arriba y aguas abajo). De hecho, los principales compradores son ustedes, los tontos europeos, que lo pagan 4-5 veces más que el ruso y que, con la típica actitud autodestructiva de la UE, acaban de decidir no comprar ni un solo metro cúbico de gas ruso a partir de 2028.
Si bien EEUU es un gran productor, no es un gran poseedor de reservas. Al ritmo actual, estas (17 000 mil millones de m³) se agotarán en menos de veinte años.
Obviamente, quien compite con la producción estadounidense es Rusia, con sus 620-680 000 millones de m³ y reservas de 47 000 000 millones de m³ (la primera del mundo) [5], pero también Qatar, que, aunque solo es el sexto productor mundial, tiene los costes de producción más bajos y espera igualar el nivel de exportación de EEUU ya el próximo año. Por cierto, Irán posee 34 000 millones de m³ de reservas...
El único sector energético en el que EEUU tiene una supremacía efectiva e indiscutible es el del carbón: 250 000 millones de toneladas de reservas, el 22 % de las mundiales.
Pero la producción está muy por debajo, 460-470 millones de toneladas anuales. Esto depende, obviamente, en gran medida de las decisiones de diversificación energética tomadas sobre todo en Occidente, pero garantiza al sector industrial estadounidense una posible fuente de energía alternativa, que puede reactivarse en caso de necesidad, especialmente en lo que respecta a la generación de electricidad y la producción de acero.
Panorama general
Lo que se desprende de este panorama general es, en primer lugar, que EEUU está acelerando la producción de petróleo y gas, incluso a costa de mermar rápidamente sus reservas, ya que evidentemente considera estratégicamente necesario mantener en la medida de lo posible la ventaja que ello puede suponer, y ya hemos visto cuáles son las implicaciones, no solo en el ámbito estrictamente energético.
Una aceleración que, por otra parte, constituye efectivamente la cifra clave de la política estadounidense en todos los ámbitos y que da testimonio de la percepción de que el tiempo para mantener su papel hegemónico se está reduciendo rápidamente.
Si nos fijamos en los dos documentos estratégicos recién publicados, la Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia de Defensa Nacional, debemos interpretar su indicación fundamental —es decir, la recuperación del control férreo y total sobre el hemisferio occidental— como uno de los pasos necesarios para garantizar la capacidad energética necesaria para hacer frente tanto al reto de la IA como al de la producción industrial.
Venezuela, Canadá y el Ártico representan la tríada clave en este sentido.
Del mismo modo, el desprecio cada vez más manifiesto hacia los países europeos no solo está relacionado con el rencor ideológico o con la pérdida de centralidad geopolítica del viejo continente, sino también con su absoluta inutilidad desde el punto de vista energético, salvo como cliente del GNL estadounidense, mientras tengan dinero para pagarlo.
Crear una especie de «zona protegida», centrada precisamente en el hemisferio occidental, lejos de ser un paso hacia una especie de nueva Yalta, con la división del mundo en zonas de influencia, es ante todo un intento de garantizar un mercado más estrictamente colonial, funcional para suministrar recursos y absorber la producción, en beneficio de EEUU.
Aunque en los documentos estratégicos siempre se habla de «competidores», como si se tratara de una cuestión de libre mercado, la realidad es, obviamente, que la perspectiva geopolítica estadounidense es inseparable de la idea de la guerra.
Que no es necesariamente, y sobre todo no siempre, una actividad cinética, sino más bien una predisposición. Significa considerar a cualquier otra entidad estatal-nacional en términos de utilidad-subordinación o amenaza-hostilidad. La ideología liberal, trasladada al plano geopolítico, no prevé la libre competencia, sino la supresión de los competidores potenciales.
Y el monopolio (de la fuerza) es la respuesta a esta necesidad. A falta de una capacidad militar efectiva para contrarrestar a las potencias (globales o regionales) identificadas como hostiles, que ya ni siquiera se enfrentan individualmente, la exhibición de poder se convierte a su vez en un instrumento de guerra híbrida y responde exactamente a la función de proyectar una imagen de poder superior a las capacidades reales.
Los estrategas de la política estadounidense han tomado nota de que el proyecto hegemónico condensado en la globalización ha fracasado, porque no ha transformado el mundo en un gran mercado capitalista; no ha uniformizado (y subordinado) a todos al modelo estadounidense; ha inflado e hipertrofiado la economía financiera y ha empobrecido las capacidades productivas materiales.
El nuevo reto para mantener cierta preeminencia global pasa no solo por el desarrollo tecnológico, sino también por una capacidad industrial renovada y potente. Y esto requiere ser alimentado.
Por lo tanto, un factor poderoso de la ecuación es la capacidad de disponer de energía y de limitar su acceso a los demás. Se necesita energía para alimentar la guerra, se necesita la guerra para controlar la energía. EEUU apunta a ganar en los cien metros, Rusia y China compiten en fondo.
Notas
1 - En Italia, a finales de 2025, las solicitudes de conexión para nuevos centros de datos alcanzaron los 69 GW, una cifra enorme que requiere una mejora infraestructural sin precedentes. Cabe señalar que EEUU está planeando trasladar parte de sus centros de datos (y, por tanto, de la demanda energética) a algunos países de confianza, como Ucrania e Italia. Microsoft (octubre de 2024) ha anunciado una inversión de 4300 millones de euros (la mayor jamás realizada en Italia) para potenciar sus centros de datos hiperescala, con el objetivo de crear la Cloud Region del norte de Italia (concentrada en Lombardía), que se convertirá en uno de los mayores centros de datos de Microsoft en Europa. El Gobierno italiano está colaborando activamente para simplificar la normativa mediante el DDL AI y atraer a otros actores como Google y AWS (Amazon), que ya tienen planes de expansión millonarios en el país.
2 - El 'fracking', término coloquial para 'hydraulic fracturing' (fracturación hidráulica), es una técnica utilizada para extraer gas natural o petróleo atrapados en rocas sedimentarias muy compactas y poco permeables, como el esquisto ('shale'). Mientras que las extracciones tradicionales explotan bolsas de hidrocarburos que ascienden de forma natural, el 'fracking' sirve para liberar forzosamente los recursos atrapados en los microporos de la roca mediante inyección de agua a presión.
3 - Actualmente (datos de 2025), los 10 países con mayor producción son: EEUU ( 13,8 millones de barriles/día); Arabia Saudí ( 10,1 millones de barriles/día); Rusia ( 9,9 millones de barriles/día); Canadá ( 5,0 millones de barriles/día); China ( 4,3 millones de barriles/día); Irak ( 4,1 millones de barriles/día); Brasil ( 3,9 millones de barriles/día); Emiratos Árabes Unidos ( 3,4 millones de barriles/día); Irán ( 3,2 millones de barriles/día); Kuwait ( 2,6 millones de barriles/día). Fuente: EIA - International Energy Statistics.
4 - La República Popular China cuenta actualmente con 60 reactores en funcionamiento y tiene otros 30 en construcción (la mayor expansión mundial). Su objetivo para 2030 es alcanzar los 110 GWe. Además, está aplicando una estrategia Coal to Nuclear (C2N) para reconvertir las antiguas centrales de carbón en centrales nucleares. Esto presenta ventajas logísticas evidentes: en lugar de construir desde cero, se utilizan las infraestructuras existentes (redes eléctricas, sistemas de refrigeración y personal cualificado) para albergar nuevos reactores nucleares, lo que acelera la descarbonización del sector industrial pesado.
5 - Después de EEUU, las mayores reservas de carbón pertenecen a: Rusia, con 160 000 millones de m³ (15 % del total mundial), Australia, con 150 000 millones de m³ (14 %), China, con 145 000 millones de m³ (13 %), e India, con 110 000 millones de m³ (10 %). Fuente: EIA - Global Energy Review 2025 (Coal Section).
Target Metis / observatoriodetrabajad.com
Tomado de La Haine
Galope, galope: Una desmitificación de El Cid Campeador
Anna Della Subin
El Cid: The Life and Afterlife of a Medieval Mercenary por Nora Berend. Hodder, 2024, 236 pp.
En el año 711 d. C., el último rey de los visigodos, Roderic o Rodrigo, fue derrotado por los conquistadores omeyas, un acontecimiento que supuso la pérdida de Andalucía a manos del dominio musulmán. Según la leyenda, Rodrigo había violado a la hija de un tal conde Julián, quien, en venganza, invitó a los omeyas a invadir España. Cuatrocientos años más tarde, el historiador musulmán andalusí Ibn Bassam registró una profecía que había circulado ampliamente:
Un hombre me dijo una vez que había oído decir que, hace mucho tiempo, esta península fue conquistada y arrebatada a un gobernante llamado Rodrigo, y que otro Rodrigo estaba destinado a recuperarla algún día, una profecía que ha llenado de terror todos los corazones y ha hecho sentir a los hombres que lo que más les amedentrava y temían pronto se haría realidad.
Este segundo Rodrigo era Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como El Cid.
«Un mito es, en cierto sentido, invulnerable», escribió Ernst Cassirer, y en la contienda con la historia, el mito de El Cid siempre ha salido victorioso. Si lo imaginas ahora, quizá te venga a la mente Charlton Heston en la épica película de Anthony Mann de 1961, rodada en la España de Franco. Para la escena final culminante, Mann recreó la historia más memorable del caudillo castellano, que conquistó la ciudad-estado musulmana de Valencia y la gobernó durante cinco años hasta su muerte en 1099. Justo cuando El Cid yacía moribundo, los almorávides se estaban reuniendo a las puertas de la ciudad para liberarla. Si el enemigo sabía que había muerto, Valencia caería. Al amanecer, el cadáver de Rodrigo fue colocado en posición vertical sobre su silla de montar. Su caballo, Babieca, ocupó su lugar al frente del ejército. El Cid cabalgó hacia la batalla, con la mirada perdida, mientras los almorávides huían asustados hacia el mar. En una entrevista, Mann recordó que el propio Dios proporcionó la iluminación para las cámaras, con el sol brillando sobre la armadura de Heston en el momento preciso. «Le dejamos cabalgar y, por Dios, así fue como brilló, sin focos ni nada», dijo Mann. «Era tan blanco que era electrizante». El Cid era la muerte misma, librando una guerra.
La historia, escrita por primera vez en el siglo XIII, parece tener su origen en el monasterio de San Pedro de Cardeña, que recibió el cadáver de Rodrigo. En los días previos a su muerte, según relataron los monjes, El Cid intentó embalsamarse bebiendo solo bálsamo y mirra. Tras su victoria póstuma, Babieca llevó su cuerpo en un largo viaje hasta Cardeña. Con su espada Tizón en la mano izquierda, el Cid, bien conservado, fue colocado en un taburete de marfil junto al altar, donde, durante una década, sus reliquias recibieron a peregrinos cristianos y musulmanes y judíos convertidos. A finales del siglo XII, las hazañas del caballero quedaron consagradas en el Poema de mi Cid, de autor anónimo, que lo convirtió en un protagonista de la literatura española similar a Beowulf o Roland. A partir de ahí, Rodrigo aparece en innumerables baladas y romances, crónicas y obras de teatro, y los milagros de Cardeña se incorporaron a la Estoria de España, la crónica del siglo XIII sobre España elaborada en la corte de Alfonso X. (El intento oficial de canonizar a Rodrigo, iniciado por Felipe II en 1554, fracasó). En el teatro callejero del siglo XVII, El Cid aparecía como Cristo, con su viuda, Jimena, como su paciente esposa, representando a todos los que esperan su segunda venida.
Cuando España pudo considerarse una nación moderna, Rodrigo Díaz se había convertido en su héroe nacional y en un símbolo de la «Reconquista» de la península ibérica, que pasó de manos musulmanas a cristianas. El Cid era «el arquetipo de nuestra raza y el sol de nuestra gloria», declaró Emilio Castelar, presidente de la efímera Primera República Española en 1873. Tras su ascenso al poder en 1936, Franco se autoproclamó «el nuevo Cid» y estableció su primera capital en Burgos, lugar de nacimiento de Rodrigo. «En él está todo el misterio de las grandes epopeyas», proclamó el general en 1955, al inaugurar los monumentos de la Vía Sacra Cidiana de Burgos, entre los que se encuentra la enorme estatua de bronce de Juan Cristóbal González que representa al caballero a lomos de su caballo, apuntando con su espada hacia Valencia.
En el siglo XXI, la imagen del Cid ha sido adoptada por el partido de extrema derecha español Vox, que se ha reunido bajo sus estatuas. Se ha convertido en el precursor medieval de las ideologías supremacistas: un guerrero contra los musulmanes, los inmigrantes y los movimientos secesionistas.
Su deificación es paradójica, argumenta Nora Berend, ya que lo que sabemos del Rodrigo Díaz histórico sugiere lo contrario: apenas estaba motivado por la religión o por el patriotismo. Exiliado por el rey Alfonso VI de León y Castilla en 1081, Rodrigo se presentó en la corte musulmana de Zaragoza y ofreció sus servicios al gobernante al-Muqtadir como comandante mercenario, vendiendo las artes de la guerra a cambio de una paga, en un capítulo de la vida del Cid excluido del Poema. Es probable que el caballero, a lo largo de su vida, matara a muchos más cristianos que musulmanes. La Historia Roderici, una crónica del siglo XII basada en relatos de testigos presenciales anteriores, describe cómo Rodrigo atacó traicioneramente las tierras del rey en La Rioja: «De la manera más salvaje y despiadada, arrasó todas esas regiones con un fuego implacable, destructivo e irreligioso». Rodrigo cultivó su propio ejército personal, compuesto tanto por cristianos como por musulmanes, recompensando su lealtad con el botín del saqueo. ¿Cómo es posible que un señor de la guerra que saqueaba con «devastación impía», se pregunta Berend, se convirtiera en un santo católico? «Obtuvo un enorme botín, pero era tan triste que incluso provocaba lágrimas», relata la Historia.
En El Cid: The Life and Afterlife of a Medieval Mercenary, Berend traza su apoteosis tras la muerte, y poco antes de ella, transformado de soldado de fortuna en «el caballero cristiano perfecto», ídolo nacionalista de España e incluso, para algunos, inventor de las corridas de toros. La autora sigue las metamorfosis de El Cid hasta nuestros días, prestando su imagen a barras de chocolate, abriéndose paso a través de videojuegos y letras de death metal, y encontrándose con un Pato Donald que viaja en el tiempo. Aún más extraño, como figura abrazada tanto por la extrema derecha como por la izquierda, El Cid también se ha convertido en un emblema de la democracia y el pluralismo. Berend escribe con intención deicida: una vez que el mito ha quedado totalmente expuesto a la luz de los hechos, insiste, todo el mundo debería dejar de adorar a El Cid. «Hay que abandonar su heroización», escribe. Es como si quisiera atraer al Cid con historias de sus propias aventuras y, de repente, ¡zas! Cerrar el libro de golpe. La víctima queda aplastada para siempre.
Su proyecto es tan quijotesco como el del caballero andante de Cervantes, que también leyó todos los libros sobre El Cid. (En los versos preliminares de Don Quijote, Babieca regaña a su descendiente, Rocinante, el caballo esquelético de Quijote, por quejarse de que su amo se come toda la avena y el heno). Berend nos muestra cómo la narrativa, la política y los restos mortales se entrelazaron para crear un mito. Sin embargo, pasa por alto lo que ha hecho al Cid tan fascinante. Cuando empecé a leer sobre él, no pude parar: acumulé tantos libros que sentí que empezaba a convertirme en un caballero de Manhattan. No había ningún sacerdote que exorcizara mi biblioteca con agua bendita e hisopo, ni ningún barbero que arrojara los libros por la ventana para quemarlos. Mi hijo de cuatro años pidió disfrazarse de El Cid.
Cuando partió al exilio, El Cid estudió las rutas de las aves en el cielo. Un verso del Poema relata:
Los cuervos volaban a su derecha
mientras salían de Bivar,
y mientras se dirigían a Burgos,
los cuervos cruzaban a su izquierda.
El Cid estaba obsesionado con los presagios de las aves. «Vuestros dioses son cuervos, grajos, halcones y águilas», escribió su némesis, el conde Berenguer de Barcelona, en una carta incluida en la Historia Roderici, en la que acusaba al Cid de profanar iglesias. «Confiáis más en sus augurios que en Dios».
Los estudiosos del Cid tampoco pueden ignorarlos: según el filólogo conservador Ramón Menéndez Pidal, el cuervo izquierdo (corneja siniestra) era un mal presagio, mientras que el cuervo derecho (corneja diestra) era un buen augurio. Otros han argumentado lo contrario: en una tradición romana que persistió en la Europa medieval, la izquierda se consideraba auspiciosa —«siniestro» podía significar «propicio», como en los escritos de Cicerón sobre la adivinación—. En el Poema, el héroe interpreta su propio destino como mixto: «Mi Cid se encogió de hombros y negó con la cabeza».
Se desconoce la fecha y el lugar exactos, pero Rodrigo Díaz probablemente nació a mediados o finales de la década de 1040, en el seno de una familia aristocrática castellana en el pueblo de Vivar, cerca de Burgos. No hay representaciones de la época que muestren su aspecto. En las fuentes aparece con múltiples nombres: Rodiric, Rodericus, Ruy, en árabe Rudhrīq o Ludhrīq, a veces calificado como «maldito», «el opresor» o «perro enemigo». Las versiones sobre cómo obtuvo el apodo de El Cid, derivado de sidi, el tratamiento honorífico árabe «mi señor», difieren. A menudo se atribuye a sus súbditos musulmanes conquistados en Valencia, quienes, según cuenta la historia, le dieron la bienvenida. Sin embargo, en aquella época también se llamaba «mio Cid» a otros, ya que la palabra árabe prestada era un epíteto bastante común para los nobles castellanos. Otro Cid, ahora olvidado, señala Berend, fue el señor de la guerra Muño Muñoz, alrededor del año 1100, «que operaba en las regiones fronterizas de Zaragoza de forma muy similar a como lo había hecho Rodrigo». El nombre del caballo de El Cid, Babieca o Bauieca, que aparece por primera vez en el Poema, parece haber sido tomado del caballo de Guillermo de Orange, Bauçan.
En el momento del nacimiento de Rodrigo, la unidad política se había desintegrado en toda Andalucía con la caída del califato omeya de Córdoba en 1031. Su colapso dejó un mosaico de principados llamados taifas, o «facciones», que eran ricos en cultura —tratados filosóficos y poesía amorosa, maravillas arquitectónicas y avances en agricultura y astronomía—, pero que estaban constantemente en guerra entre sí y se mantenían unidos por poco más que panegíricos. Los reinos cristianos del norte estaban igualmente fragmentados y subsistían gracias a las incursiones en el sur. En un sistema organizado de extorsión, los gobernantes musulmanes llegaban a acuerdos con los reyes y señores de la guerra cristianos, pagando tributos conocidos como parias a cambio de protección. Los gobernantes cristianos y musulmanes formaban continuamente nuevas alianzas basadas en intereses comunes efímeros y luchaban contra enemigos de su propia fe.
Rodrigo saltó a la fama como un guerrero de habilidades poco comunes en la corte de Sancho II de Castilla, donde era jefe del séquito personal del rey. Tras la repentina muerte de Sancho, entró al servicio del hermano del difunto rey, Alfonso VI, gobernante del ahora ampliado reino de León-Castilla. En 1079, enviado en misión para recaudar tributos en Sevilla, Rodrigo se vio envuelto en una escaramuza, luchando del lado sevillano contra los propios vasallos leales de Alfonso. Capturó al conde García Ordóñez y a otros cortesanos cristianos y los humilló saqueando todas sus posesiones, una acción que le granjeó algunos enemigos ilustres. En 1081, Rodrigo se había convertido en un lastre: cuando lideró una emboscada no autorizada contra un gobernante musulmán bajo la protección de Alfonso, el rey lo exilió de Castilla, separándolo de Jimena y sus hijos. Tras cinco años al servicio de la corte musulmana de Zaragoza, Rodrigo se reconcilió con Alfonso y se reunió con su familia, pero pronto fue expulsado de nuevo. Según algunas versiones, había faltado al rey, ya fuera de forma intencionada o accidental, cuando se suponía que debía ayudarle en la batalla. Según la Historia Roderici, sus rivales en la corte lo declararon traidor; sus tierras y posesiones fueron confiscadas y su esposa e hijos encarcelados.
Muchos de los relatos contemporáneos más cercanos que tenemos sobre El Cid están en árabe, y el caballero habría aprendido algo de este idioma durante su estancia en los magníficos palacios de Zaragoza. Ibn Bassam, que escribió poco después de los acontecimientos, relató que Rodrigo estaba fascinado por las hagiografías de los guerreros musulmanes:
«Se dice que se estudiaban libros en su presencia: se le leían las hazañas bélicas de los antiguos héroes de Arabia», y él «se sentía embargado por el deleite». El orientalista holandés Reinhardt Dozy, que en la década de 1840 fue el primer erudito europeo en leer las fuentes árabes, describió a Rodrigo como «preocupado únicamente por la paga que obtendría y el saqueo, violó y destruyó muchas iglesias», y concluyó que «este hombre sin fe ni ley» era «más musulmán que católico». (Edward Said señalaría la «impresionante antipatía» de Dozy). En el Poema, los amigos más cercanos del héroe son musulmanes. Sin embargo, cuando se le pregunta por qué es amigo del Cid, el gobernador musulmán Avengalvón responde: «Aunque quisiéramos hacerle daño, no podríamos».
Ibn ‘Alqāmā, natural de Valencia y nacido en 1036, compuso una historia de la ciudad amurallada y de la invasión de Rodrigo, La clara exposición de la desastrosa tragedia, que se conserva en parte en un manuscrito posterior. Durante todo un año, a partir del invierno de 1093, Rodrigo sitió Valencia, hasta que la población comenzó a morir de hambre. «Quien lo lee, llora», escribió un autor musulmán sobre el relato de Ibn Alqāmā, «y el hombre sensato queda atónito». (En la película de Mann, un benevolente Cid lanza panes por encima de las murallas de la ciudad). Cuando el gobernante de Valencia, el juez de la ciudad Ibn Jahhaf, finalmente negoció su rendición, se abrieron las puertas y el ejército de Rodrigo irrumpió en la ciudad mientras los hambrientos residentes salían corriendo en busca de comida. Tomó prisioneros, exigió elevados rescates por su liberación y conmocionó a la ciudad quemando vivo al juez.
Durante su gobierno en Valencia, Rodrigo no hizo más que ejercer la violencia y la extorsión. Cuando los almorávides llegaron en ayuda de la ciudad, Rodrigo los aplastó en una victoria asombrosa. (Las aves, según relató Ibn ‘Alqāmā, lo habían predicho). Como primer triunfo cristiano sobre la hasta entonces invencible fuerza musulmana-bereber, era propicio para la profecía, creando un arco de reconquista y redención desde el primer Rodrigo hasta el segundo. El único rastro físico sobreviviente de El Cid que parece ser incontrovertiblemente auténtico, una carta de donación escrita en latín en escritura visigótica y firmada con la propia mano del caballero, registra su donación a la catedral de Valencia. «El Padre misericordioso», proclama, elevó a Rodrigo «para que fuera el vengador de la vergüenza de sus siervos y el engrandecedor de la fe cristiana».
Para responder a su propia pregunta, sobre cómo un señor de la guerra se convirtió en santo católico, Berend explica que los monjes de Valencia que redactaron el documento tenían «un interés particular en presentar a Rodrigo bajo una luz favorable». El rico botín de un oportunista que mataba indiscriminadamente «no quedaría tan bien como la piadosa donación de un héroe designado por Dios». El monasterio de Cardeña, señala, al heredar sus reliquias potencialmente lucrativas, también trató de presentar a su patrón no como un mercenario, sino como un salvador enviado por Dios. Pero cabe preguntarse si Berend no está proyectando sus propios juicios morales sobre estos monjes. (Estos juicios salpican el libro; la cobertura de la prensa del discurso de Franco en Burgos, por ejemplo, es «repugnante»). Que un candidato haya cometido matanzas o saqueos nunca ha supuesto un gran problema en los anales de la canonización. Berend no demuestra que fuera un problema para los eclesiásticos medievales recibir un enorme botín de alguien que había matado a un gran número de personas o que tenía demasiada cercanía con los musulmanes. En aquella época, los monasterios funcionaban como bancos, lugares seguros donde guardar tesoros, muy parecidos al cielo descrito en Mateo 6:20. Dependían de los tributos que los musulmanes pagaban a los gobernantes cristianos en forma de oro, extraído en África occidental y comercializado a través de las ciudades oasis a lo largo de la ruta de las caravanas del Sáhara, que construyeron y amueblaron la España cristiana. Gracias a sus reservas de lingotes, los monasterios españoles «estaban en buena posición para conceder préstamos», señaló el difunto historiador Richard Fletcher: eran lugares de intercesión tanto en las finanzas como en la oración.
Berend muestra que la violencia sobre el terreno traspasaba las divisiones doctrinales, con saqueadores cristianos que pillaban abadías cristianas. Durante la vida del Cid aún no existía una ideología plenamente desarrollada de guerra de religiones: el caballero se convertiría, escribe, en el «beneficiario accidental» de la retórica cruzada que se hizo más pronunciada en las décadas posteriores a su muerte. A mediados del siglo XII, los almorávides fueron derrocados por los mesiánicos almohades, fundados por el jeque bereber Ibn Tumart, que se autoproclamó Mahdi. En 1173, esta formidable dinastía había conquistado todo Al-Ándalus, lo que provocó una creciente necesidad de unidad cristiana. El mito del Cid se magnificó junto con el de otra figura improbable: el apóstol Santiago, un pescador galileo que pasó a ser conocido como Matamoros. Martirizado en el año 44 d. C., Santiago fue vestido con cota de malla a mediados del siglo XII y reconvertido en un jinete marcial que pisoteaba a los musulmanes. (Más tarde viajaría al Nuevo Mundo, convirtiéndose primero en conquistador y luego en asesino de españoles, liderando movimientos anticolonialistas, como en su papel de Santiago Mataespañois en Perú). El Cid invoca el nombre del Matamoros en el Poema, en la excelente traducción de Paul Blackburn:
Era casi de mañana y se estaban armando;
cada hombre sabía exactamente lo que tenía que hacer. Al amanecer comenzó el ataque.
«Por Dios y Santiago, caballeros,
golpeadlos con fuerza y con amor».
Berend escribe sobre el «blanqueo», pero la santidad de El Cid parece tener más que ver con la poesía y su capacidad inmortal para seguir hablando a contextos cambiantes. El Poema estaba destinado a ser cantado en voz alta por los juglares, trovadores itinerantes que entretenían a las multitudes medievales de formas irresistiblemente políticas. La epopeya se estructura en torno a una serie de caídas: con cada desgracia, la gloria del Cid aumenta. Posee una inviolabilidad que se convierte en la marca de su divinidad; los golpes del destino, aparentemente debilitantes, rebotan en su escudo y amplifican su grandeza. Primero el exilio, luego la restauración, luego un golpe más humillante: en un extraño episodio del tercer cantar, sus hijas emprenden un viaje con sus maridos, una pareja de nobles cobardes, y son brutalmente golpeadas por ellos en el bosque de Corpes. El Cid recurre a la corte de Toledo, los maridos son derrotados en un duelo y las hijas se vuelven a casar, aunque él nunca consigue justicia para ellas, solo dinero para sí mismo. El Cid no es innatamente honorable; engaña a dos prestamistas judíos haciéndoles creer que un cofre está lleno de oro, «esa gran caja de arena» de los Cantos de Pound. El honor surge, como ha escrito Joachim Küpper, como «un nombre para el reconocimiento público de la legitimidad de la riqueza material».
El Cid obedece una ley de tiranos: a medida que su personaje se vuelve más ridículo, se vuelve inexpugnable. A principios del siglo XV, su leyenda se estaba convirtiendo en una farsa. Otro grupo de monjes narradores, en el obispado de Palencia, compuso Las mocedades de Rodrigo, una epopeya irreverente que imagina al héroe en su juventud, un Cid impulsivo y temperamental que está decidido a no acostarse con Jimena hasta que haya ganado cinco batallas. Durante el Siglo de Oro literario español, El Cid se convierte en un personaje burlesco, mitad santo, mitad payaso, en obras de teatro representadas ante un numeroso público de todas las clases sociales; al menos 22 de ellas han sobrevivido hasta nuestros días. Berend podría haber profundizado más en la calidad de la bufonería que se convierte en intrínseca al mito de El Cid y en por qué más tarde se presta tan bien al fascismo. Una mojiganga del siglo XVII, un tipo de obra breve absurda, comienza con el padre del Cid, Diego, lamentándose de las picaduras de pulgas; en la parodia de Jerónimo de Cáncer y Velasco de Las Mocedades, representada en su día para el rey y la reina, un Cid inepto no sabe localizar Valencia, y Jimena se sorprende al descubrir que es virgen. Asumiendo el aspecto del caballero ridiculizado por Cervantes, el Cid crece en poder: habiendo sido ya humillado, no tiene más a qué caer.
En el otoño de 1936, el monasterio de San Pedro de Cardeña se convirtió en un campo de concentración. Durante la Guerra Civil Española, la abadía abandonada albergó a más de cuatro mil miembros encarcelados de las Brigadas Internacionales, así como a republicanos españoles y civiles. Otros miles pasaron por él como centro de tránsito en su camino hacia los campos de trabajo. Los cuerpos de Rodrigo y Jimena ya se encontraban en Burgos; en 1921 habían sido enterrados ceremoniosamente en la catedral para celebrar su septicentenario. Ambos cráneos habían desaparecido a lo largo de los siglos: la pérdida pudo haberse producido durante la ocupación francesa de España en 1808, cuando el sarcófago del Cid fue saqueado. El general francés Paul Thiébault se atribuyó el mérito de haber salvado los huesos «con gran pompa», como escribió en sus memorias: «Los guardé bajo mi cama para protegerlos». Sin embargo, con motivo del nuevo entierro del Cid, bajo una inscripción que celebraba al hermano de Napoleón, José Bonaparte, Thiébault recordó con consternación que un erudito español le había dicho que El Cid nunca había existido.
El monasterio de San Pedro, que en su día fue lugar de deificación, se convirtió en el hogar de una nueva crónica, el Jaily News, escrita en secreto por los reclusos angloparlantes. Mientras tanto, en las publicaciones y discursos franquistas, cada avance en la guerra encontraba un paralelismo con una batalla ganada por El Cid, y el Generalísimo se basaba en una versión particular de esta historia, La España del Cid, de Ramón Menéndez Pidal, publicada por primera vez en 1929 y con más de mil páginas. (Menéndez Pidal sería más tarde asesor de la película de Mann). Para él, el caballero era un símbolo de la resurrección castellana en medio de la muerte de un imperio: tras el Tratado de París de 1898, España había cedido o vendido casi todas sus antiguas y vastas colonias, y el nacionalismo estaba en declive a medida que los movimientos separatistas ganaban terreno. En su luna de miel en 1900, Menéndez Pidal y su esposa se guiaron por el Poema mientras seguían a caballo el camino del Cid hacia el exilio. Al oír a una lavandera cantar una balada, Menéndez Pidal se convenció de que estaba transmitiendo un hecho histórico. Su trabajo de toda una vida sobre El Cid estaría marcado por la convicción de que la poesía épica y el mito representan la historia. Bajo el régimen de Franco, su libro entró en el programa de estudios de los cadetes militares españoles. El Cid representaba, sobre todo, la voluntad de permanencia.
Lo que Berend enmarca como las contradicciones de El Cid —que un señor de la guerra que se alió con los musulmanes y mató a cristianos se convirtiera en un héroe nacionalista católico— eran también las propias de Franco. Para hacerse con el poder y mantenerlo, el general reclutó a unos ochenta mil soldados musulmanes del norte de África, incluida la Guardia Mora, la caballería personal de Franco, que vestía capas blancas con capucha, turbantes y túnicas rojo sangre. Muchos de los soldados procedían de la región bereber del Rif, donde Franco había iniciado su carrera en la década de 1920, durante la brutal guerra de España contra la resistencia anticolonial marroquí. Franco, al igual que El Cid, fue desterrado por las autoridades superiores: en 1936, en medio del temor a un golpe militar, el gobierno electo del Frente Popular lo reasignó a las Islas Canarias. En una fuga organizada por el mayor Hugh Pollard, un católico inglés vinculado al MI6, un avión británico enviado desde Londres con dos mujeres a bordo que se hacían pasar por turistas recogió a Franco y lo transportó en secreto a Tetuán, donde tomó el control del ejército marroquí. Con la ayuda de Hitler, los soldados fueron trasladados por aire a España. Los arzobispos de Compostela y Zaragoza anunciaron que la campaña nacionalista era una cruzada religiosa. Basándose en los tropos de un pasado andalusí mítico compartido y un enemigo común actual, el comunismo ateo, el califa marroquí Mulay al-Hasan designó la guerra de Franco como una yihad. Así fue como la yihad y la cruzada se libraron en el mismo bando, con los nacionalistas católicos proporcionando comida halal y un cementerio musulmán.
En 1937, Franco patrocinó un hajj a La Meca. Para transportar a los peregrinos, su Gobierno tomó el buque de vapor español Dómine («Oh, Señor»), lo equipó con una mezquita y lo rebautizó como al-Maghrib al-Aqsa, que en árabe significa «Marruecos». A bordo, el Gobierno español organizó liturgias sufíes y sesiones rituales de dhikr, la invocación del nombre de Dios. Franco, autoproclamado «protector del Islam», se reunió con los peregrinos en Sevilla, en la sala del trono islámico del Real Alcázar, donde pronunció un discurso en el que presentaba a España como una nueva La Meca. En la traducción al árabe, Franco habla en expresiones coránicas; el general, al-khaniral, se convierte él mismo en musulmán. «Es difícil exagerar lo extraño que resulta este momento desde el punto de vista político», ha escrito Eric Calderwood. Para los franquistas, el llamamiento a la unidad «hispano-árabe» era una forma de presentar el colonialismo español como superior al de su homólogo francés, un invasor extranjero que utilizaba tácticas de divide y vencerás contra árabes y bereberes para destruir la unidad marroquí. (El apoyo del régimen colonial español al movimiento nacionalista marroquí —legalizando partidos políticos e incluso financiando a varios de ellos— allanó el camino para la independencia de Marruecos en 1956).
La tarea que se propone Berend es interpretar, al igual que los cuervos, al Cid de la derecha y al Cid de la izquierda. Si bien el Cid de extrema derecha de Franco, y ahora de Vox, tiene sus paradojas, el Cid liberal parece tener aún menos sentido. La aceptación del caudillo por parte de intelectuales y políticos de izquierda desde el siglo XIX hasta la actualidad suele girar en torno a una única historia. Según la Estoria de España, Rodrigo obligó a Alfonso VI a jurar, ante toda su corte en la iglesia de Santa Gadea en Burgos, que no había tenido nada que ver con la sospechosa muerte de su hermano. (Un relato del siglo XII cuenta que, poco antes del asesinato, Alfonso estaba tan lleno de malas intenciones que se le erizó el pelo durante una hora). El episodio, por apócrifo que fuera, estaba cargado de significado, ya que demostraba que un vasallo podía hacer responsable a un rey injusto. El juramento de Alfonso, escribe Berend, «adquirió importancia como precursor de la democracia parlamentaria, emblema de la resistencia a la tiranía y símbolo del control legal sobre el poder monárquico». Exiliado en Guernsey tras el golpe de Estado de Napoleón III, Víctor Hugo escribió Le Romancero du Cid (1859), que incluye un diálogo entre el Cid y el soberano sobre el tema del perjurio. «Rey, juras sobre el Evangelio / con la mano llena de noche», declara el Cid. Al pintar la escena en 1889, el artista cubano Armando Menocal capturó la culpa en los ojos del rey, en una obra realizada unos años antes de que Menocal partiera a luchar por la liberación de Cuba.
Berend describe los intentos de la izquierda por recuperar al Cid como símbolo de la libertad política, como el discurso del poeta Antonio Machado en el Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura de 1937. Machado evocó el fantasma del Cid cabalgando junto a los antifascistas victoriosos: «Los mejores volverán a triunfar. O será necesario faltar al respeto a la propia divinidad». En el exilio en Buenos Aires, la activista María Teresa León Goyri escribió textos feministas sobre el Cid y Jimena, que gobernó Valencia durante tres años tras la muerte de su marido. Todos estos esfuerzos, nos recuerda Berend, implican olvidar que los méritos del Cid «consistieron principalmente en matar a mucha gente» . Peor aún, escribe, es la forma en que las relaciones del Cid con los musulmanes, su célebre tolerancia y su inmersión en la vida cortesana musulmana, han sido «distorsionadas como multiculturalismo».
Ha llegado a encarnar el ideal liberal de la convivencia, una palabra acuñada por Menéndez Pidal para describir la «convivencia» entre cristianos y musulmanes en la Al-Ándalus medieval. A menudo se contrapone a la reconquista, otro término moderno que ha adquirido connotaciones supremacistas blancas. («Nos gustan las reconquistas», dijo el presidente de Vox, Santiago Abascal, en 2019).
Berend concluye con la petición de que encontremos nuestros modelos heroicos no en la historia, sino en la ficción. «Es mejor que creemos personajes fantásticos», escribe, ya que, cuando se trata de hombres reales consagrados en la épica, «el problema es que el público empieza a confundir la imagen literaria con la verdad», incluso académicos como Menéndez Pidal. «Los héroes puramente ficticios nos sirven mejor». (No ofrece ninguna sugerencia al respecto). Es una afirmación extraña para una historiadora, sobre todo porque el concepto de ficción se desarrolló durante los mismos siglos que el mito del Cid. Berend nos acaba de mostrar, a lo largo de once capítulos, que casi todos los datos que tenemos sobre el Cid son producto de la imaginación. Parece estar de acuerdo en que nuestros héroes políticos deben tener algo de fantástico para que nos resulten útiles. Sin embargo, lo fantástico requiere ese instante de vacilación entre la realidad y la irrealidad; nada «puro» sirve. Berend se preocupa por la fidelidad al pasado, a la historia como base de la verdad factual. Desmitifica al Cid y luego nos instruye para que encontremos el encanto en otra parte. Pero la escritura de la historia —evocar lo que está muerto, dejar que converse con el presente— siempre está ya encantada. El pasado no tiene sentido a menos que le demos uno.
El Cid aparece en una trinidad profana en la novela del escritor español Juan Goytisolo El conde Julián (1970), junto a un torero corneado y las áridas llanuras castellanas. «¡El Cid, Manolete, la Meseta! ¡Misticismo, tauromaquia, estoicismo!». Goytisolo, cuyo padre fue encarcelado durante la Guerra Civil y cuya madre murió en un bombardeo franquista, escribió desde un exilio itinerante en Francia, Estados Unidos y Marruecos. Su protagonista se imagina a sí mismo como el conde Julián, el traidor definitivo a España. «Te ofrezco mi país, invásalo, saquealo, pléñalo», insta la voz. La novela presenta el argumento de que toda política antifascista debe comenzar con la traición. Para lograr un futuro alternativo es necesaria la traición, a la nación y a sus desgastados símbolos. La izquierda fracasa cuando se imagina a sí misma como pura; tal vez los mitos sean un medio sucio para alcanzar fines políticos, cuando nada más parece funcionar. Para Goytisolo, se trata de una traición llevada a cabo a través del propio lenguaje y la forma literaria; escribió en español, «tu hermosa lengua materna», para destruir sus tótems y exiliar a sus santos. «Galopa, galopa, hacia el mito envuelto en niebla del que surgiste en el momento equivocado», ordena su narrador a Santiago, expulsándolo de Compostela. «Galopa, galopa lejos y déjanos en paz».
Pero El Cid permanece: siempre hubo traición en él, en sus amistades, en sus cuervos, en sus enfrentamientos con el rey. Plantea la pregunta de qué es lo que legitima el poder, y esa pregunta no desaparecerá. Goytisolo tiene un conjuro: «Traición solemne, traición alegre: traición premeditada, traición espontánea: traición abierta, traición encubierta: traición de macho, traición de marica». Añádele bálsamo y mirra: traición contra la mortalidad, la regla inquebrantable que nos gobierna a todos. En el mito de El Cid, aún en proceso de escritura, ¿quién es el traidor?
Anna Della Subin
escribe a menudo sobre temas relacionados con la política, la religión y los mitos, y ha publicado en London Review of Books, Harper's, The New York Review of Books, The Nation, The TLS, The New Yorker, The New York Times, The Guardian Long Read, Frieze, Granta y The Paris Review, en programas de la BBC y en traducciones a varios idiomas. Su ensayo Not Dead But Sleeping se publicó en 2017. Accidental Gods, su último libro, es una historia de hombres que se convirtieron inadvertidamente en deidades, y fue el libro del año para diferentes publicaciones. En 2022, fue nombrada una de las 50 pensadoras más importantes del mundo por Prospect Magazine. Es editora sénior de Bidoun, la galardonada iniciativa editorial centrada en Oriente Medio y sus diásporas. También es editora colaboradora de The Public Domain Review.
Fuente: https://www.lrb.co.uk/the-paper/v48...?
Tomado de: https://sinpermiso.info/textos/galo...
El asesinato de Saif al-Islam y la unidad prohibida de Libia
Beto Cremonte
Fuentes: PIA GLOBAL
“Los hombres podrán partir, pero Libia permanece”. Con esas palabras, el equipo político del Saif al-Islam Gaddafi anunció su asesinato en su residencia de Zintan.
El comunicado no habló de una muerte cualquiera: habló de martirio, de traición y de un crimen contra la patria. Este comunicado emitido a horas del asesinato no se trató solo de un réquiem, fue una acusación política, un posicionamiento ejemplar aún en la despedida de su líder. La emboscada artera con la que produjo el asesinato de Saif al-Islam acabó con un proyecto cercano de la unidad de Libia no como evocación del pasado, sino como reconstrucción a futuro.
La escena resuena con fuerza en la memoria libia. Hace quince años, su padre, Muammar Gadafi, era capturado y ejecutado tras la intervención militar de la OTAN, UE y Estados Unidos que destruyó el Estado libio bajo el pretexto de la “protección de civiles” y el derrocamiento de la supuesta tiranía que representaba Gadafi. Desde entonces, Libia no logró recomponerse como nación: quedó partida entre gobiernos rivales, milicias armadas, tribus enfrentadas y potencias extranjeras que negocian su futuro desde fuera. Los procesos de reconfiguración del Estado libio y la tan esperada y prometida reconstrucción nunca llego, de hecho se profundizaron las divisiones incluso desde los diferentes apoyos externos que recibían y reciben cada una de las facciones que ya no pugnan por ver quién se queda con lo que quede de Libia, sino que lo hacen en pos de mantener ordenado el desorden que produce la partición del país.
Quizás como un preludio de lo que vendría más tarde o como una demostración de la inteligencia y ubicación política Saif al Islam Gadafi ya veía en ese trágico 2011 libio el futuro de su país, “Toda Libia será destruida. Necesitaremos 40 años para llegar a un acuerdo sobre cómo dirigir el país, porque hoy todos querrán ser presidente o emir, y todos querrán gobernar el país.” (Saif al Islam Gadafi, 2011)
En este contexto de división y guerra interna Saif al-Islam había reaparecido como una figura incómoda. ÉL no comandaba ejércitos ni prometía victoria militar, pero sí hablaba de reconciliación, de soberanía y de una Libia unificada. Lo que muchos leían en su discurso como una herencia del pasado; para otros era la posibilidad concreta de cerrar la guerra. Su asesinato no elimina solo a un hombre, elimina un proyecto que no encajaba en el sistema de fragmentación que gobierna o mejor dicho desgobierna al país desde 2011.
Saif al-Islam: biografía política de una Libia imposible
Hablar y detenerse a pensar en Saif al-Islam Gadafi es hablar de una Libia que intentó reformarse sin destruirse y de otra que fue destruida sin poder reconstruirse, la paradoja que sin dudas tiene autores intelectuales y materiales, ya hemos mencionado a la OTAN, UE y EE.UU detrás de la destrucción de Libia a partir de 2011. Y es en ese contexto y previamente a este año que la influencia y trayectoria de Saif cobra relevancia dentro y fuera del país ya que sin ser un jefe militar o un caudillo tribal armado, sino un actor político que emergió en el tramo final del Estado libio como rostro de una transición interna posible en la cual se destacaba la modernización institucional, la lucha contra la corrupción y la reconciliación entre tribus y regiones desplazadas del centro del poder. Claramente una figura que incomodaba a los sectores que justamente buscan todo lo contrario para Libia.
Formado en derecho y ciencias políticas, ocupó un lugar singular en el último período del gobierno de su padre. Mientras el gobierno era leído desde fuera como monolítico, hacia dentro se abría una tensión entre continuidad y reforma. Saif representaba esa grieta interna, hablaba de Constitución, de Estado moderno y de reinserción internacional sin renunciar a la soberanía y al panafricanismo por el que su padre aun luchaba. Como hemos mencionado no era un militar ni un burócrata clásico; era, en términos libios, un político dentro de un sistema construido sobre liderazgos revolucionarios.
En este sentido también podemos mencionar que el joven Saif al-Islam fue crítico del proceso libio, su formación liberal de la escuela económica de Londres lo llevó incluso a criticar al sistema libio de democracia directa y a pesar de ello también pudo ser autocritico con su propio pensamiento ya que a medida que se fue involucrando en el gobierno de su padre se convirtió en un ferviente defensor de la Jamahariya (término acuñado que se traduce aproximadamente como “Estado de las masas” o “República de las multitudes”, derivado de jamahir (masas) en lugar de jumhur) en el 2011 anunciando y entendiendo que era el único sistema posible en Libia, “Advierto que sin la Jamahiriya, Libia caerá en caos, la Jamahiriya es la única barrera contra el caos destacando que la Jamahiriya era un logro histórico que debe evolucionar, no destruirse”. La Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista fue el nombre oficial de Libia entre 1977 y 2011, bajo el gobierno de Muamar Gaddafi, basado en la “Teoría de la Tercera Internacional” y el Libro Verde, el estado se autodenominaba una democracia directa de masas o “Estado de las masas”.
Esa posición lo volvió incómodo para todos, incluso para los sectores más duros del viejo poder, porque implicaba cambios, implicaba salir de los viejos cánones de la política libia. Para los actores externos que veían a Libia como un Estado a desmontar y no a reformar, porque ofrecía una alternativa al colapso. Cuando en 2011 la intervención de la OTAN y Estados Unidos destruyó la arquitectura estatal bajo el discurso humanitario, Saif pasó de heredero reformista a botín de guerra. Fue capturado por una milicia de Zintan y encerrado durante años en un limbo jurídico, una prisión política en un país sin Estado.
Ese cautiverio transformó su figura. Dejó de ser simplemente “el hijo de Gadafi” para convertirse en símbolo de una Libia humillada y fragmentada. Mientras el país se dividía entre gobiernos rivales, milicias armadas y tutelas extranjeras, Saif quedaba suspendido como testimonio vivo de la ruptura histórica de 2011. Para muchos libios, su prisión fue la prueba de que la promesa de democracia había llegado en forma de desorden, venganza y desintegración.
Cuando volvió a aparecer públicamente, su discurso ya no fue el de la reforma del viejo sistema, sino el de la reconciliación nacional. No habló de restauración ni de revancha, sino de unidad, soberanía y reconstrucción del Estado. En una Libia saturada de líderes armados, su propuesta era política, elecciones, pacto entre tribus y fin de la lógica de la milicia como árbitro supremo.
Para amplios sectores del centro y sur del país, Saif comenzó a representar tres memorias superpuestas, la Libia soberana anterior a la guerra, la Libia destruida por la intervención extranjera y la Libia que todavía podía volver a ser nación. Su capital político no provenía solo de la nostalgia, sino de una legitimidad construida en la derrota y en la prisión, algo que en la cultura política libia pesa tanto como la victoria militar.
El comunicado de su equipo político tras el asesinato cristaliza esa construcción simbólica. No habla solo de una muerte, sino de un martirio. Lo presenta como “el verdadero proyecto de reforma nacional” y como un hombre que “nunca vendió la soberanía de su país”. Ese lenguaje traslada la política al terreno moral y convierte su figura en patrimonio colectivo. La sangre deja de ser solo tragedia y pasa a ser bandera. La bandera de unidad Libia. A diferencia de su padre, no aparece como jefe revolucionario sino como candidato de la reconciliación. Ya no es el líder del Estado bombardeado, sino el político que intenta reconstruirlo desde sus ruinas.
Su horizonte era también panafricano, al ser heredero del proyecto africano de Muammar Gadafi, Saif tradujo esa visión en un lenguaje menos épico y más institucional: una Libia africana, no subordinada al Mediterráneo europeo ni a agendas externas.
Por eso su figura desbordaba lo interno, hacia una Libia unificada volvía a ser actor africano. Una Libia fragmentada seguía siendo tablero de otros. En ese cruce, reunía tres condiciones raras en la Libia posterior a 2011: legitimidad histórica, legitimidad moral y proyecto político de soberanía y reconciliación.
Su asesinato no elimina solo a un individuo sino que elimina una trayectoria que comenzaba a articular pasado, presente y futuro en una misma figura. Y devuelve una pregunta que atraviesa toda la tragedia libia, si cada intento de unidad termina silenciado, ¿qué espacio queda para que la política vuelva a reemplazar a las armas?
El tablero externo y la economía política de la fragmentación
La muerte de Saif al-Islam ocurre en un momento de reactivación diplomática internacional que revela al menos una verdad incómoda, Libia ya no es tratada como una nación a reconstruir, sino como un territorio dividido que puede administrarse por partes y que además esa partición es favorable para que los actores externos mantengan en línea cualquier intento de cambiar ese statu quo.
La gira del enviado estadounidense Massad Boulos por Trípoli y Bengasi, reuniéndose tanto con Abdelhamid Dbeibah como con sectores vinculados a Khalifa Haftar, no fue un gesto protocolar. Fue una intervención directa en el corazón de la fragmentación libia. No llegó con un proyecto de reconstrucción estatal profunda, sino con una agenda de estabilidad, desbloqueo de fondos y acuerdos económicos. En una Libia sin soberanía plena, esos temas no son técnicos: son políticos. Es en este sentido que los recuerdo vuelan hacia aquel 2011 y podemos quizás establecer cierto grado de paralelismo con la otrora visita de Hillary Clinton, en octubre cuando mataron, a Gadafi y dijo “Veni, vidi, vici” burlándose de la muerte de Muamar Gadafi, y justamente ahora llega Boulos y matan a Saif. Claramente podemos ver similitudes en ambos casos o (los menos distraídos) podemos observar los hilos de quienes potencialmente manejan las marionetas libias.
Al dialogar con ambos polos del poder, Washington no se sitúa por encima del conflicto, sino dentro de él. No conversa con un Estado unificado, sino con sus fragmentos. Y al hacerlo consolida una lógica instalada desde 2011 en la que la política libia se decide a través de actores armados y padrinazgos externos.
Lo mismo ocurre con Europa, donde París vuelve a funcionar como escenario de negociación entre élites libias ya que hace muy poquitos días se reanudaron los contactos políticos entre los dos principales polos de poder libios, con una reunión informal en la capital francesa entre Sadam Haftar, Comandante adjunto del Ejército Nacional Libio e hijo del mariscal Khalifa Haftar, e Ibrahim Dabaiba, Asesor de Seguridad Nacional del Primer Ministro del Gobierno de Unidad Nacional, Abdulhamid Dabaiba. Esta reunión y la gira de Boulos son, al menos, llamativas si vemos como corolario el asesinato de Saif a los pocos días de celebrarse ambos movimientos.
Que el futuro del país se discuta fuera de su territorio es una imagen precisa de soberanía desplazada. Francia, Italia o Alemania median, pero al mismo tiempo confirman que Libia sigue siendo tratada como expediente internacional antes que como nación capaz de decidir por sí misma. Ese mecanismo no es nuevo. Cuando la diplomacia internacional se activa sobre un país fragmentado, lo hace aceptando la fragmentación como punto de partida. Y al hacerlo neutraliza cualquier proyecto que aspire a recomponer un centro político soberano.
Cada potencia se conecta con un nodo interno, Haftar como interfaz militar del este, Dbeibah como interfaz administrativa del oeste, las milicias como intermediarias económicas y las tribus como base social capturada por pactos armados. La fragmentación se vuelve rentable ya que permite contratos múltiples, zonas de influencia y ausencia de un poder central que imponga reglas comunes.
En ese sistema, la unidad no es una aspiración abstracta sino es una amenaza concreta. Un liderazgo capaz de reunir tribus, regiones y legitimidad electoral implicaría renegociar todos esos vínculos. Pasar de un país administrado por nodos a un Estado con centro.
En este contexto de actualidad y fragmentación libia, la eliminación de Saif, abre la puerta a una expansión de la Hermandad Musulmana con apoyo de EAU, una mayor fragmentación social y lo que seguro será la celebración de elecciones presidenciales aprovechando que el factor popular y tribal se ha quedado sin su principal y única voz sabiendo, la de Saif quien entendemos era un serio candidato a ganar esas elecciones que finalmente nunca sucedieron.
La unidad como crimen político
El asesinato de Saif al-Islam no puede entenderse como un ajuste de cuentas, funciona como un veto político preventivo contra una posibilidad histórica de reconstruir un centro político soberano en un país organizado desde hace más de una década sobre la fragmentación y destrucción total del Estado.
Para Haftar, la unidad socavaba su legitimidad militar, mientras que para el poder de Trípoli, ponía fin a la transición interminable. Para las milicias, significaba desarme y pérdida de poder económico. Para las potencias externas, implicaba renegociar acuerdos estratégicos. Para todos, Saif era un factor disruptivo.
La violencia deja así de ser caos y se vuelve método siendo un mensaje claro ante todo intento de reconstruir soberanía en donde será castigado. En la Libia posterior a 2011, la unidad se transformó en delito implícito, no por ley, sino por estructura. Quien propone una sola bandera cuestiona al mismo tiempo a los liderazgos armados, a las economías de guerra, a las tutelas extranjeras y a la transición eterna.
Entonces el asesinato de Saif no elimina un pasado, ni siquiera elimina el posible legado del apellido, elimina un futuro potencial. No beneficia a un solo actor, sino a todos los que necesitan que Libia siga siendo un país dividido.
Quince años después de las bombas que destruyeron el Estado libio, la violencia ya no necesita aviones ni resoluciones internacionales. Alcanza con apagar unas cámaras y eliminar a quien se atreva a hablar de unidad. En Libia, hoy, la reconciliación sigue siendo peligrosa. Y la soberanía, un crimen sin perdón.
Beto Cremonte, Docente, profesor de Comunicación social y periodismo, egresado de la UNLP, Licenciado en Comunicación Social, UNLP, estudiante avanzado en la Tecnicatura superior universitaria de Comunicación pública y política. FPyCS UNLP.
Fuente: https://noticiaspia.com/el-asesinat...
Tomado de: https://rebelion.org/el-asesinato-d...
Catalanes en la Primera Guerra Mundial
Empezaron a charlar. Él tenía mucho que contar de la legión extranjera. Ella tuvo noticia de los españoles que habían participado en la guerra en la legión. Habían sido más de diez mil, gente estupenda, entre ellos muchos estudiantes y escritores. René contó que, en el Somme, había estado en las trincheras con Pujulà i Vallès, un escritor. Habló de Pere Ferrès Costa, (1) un catalán que se había ido al frente con toda una tropa de catalanes; habían estado en Amiens y Arras, y en 1915, cuando llegó la hora de avanzar, muchos españoles se quedaron allí tendidos, Ferrès Costa entre ellos.
René se llevó la mano al bolsillo del pecho y sacó de su cartera una notita arrugada. En ella estaba escrito el principio de un madrigal de Costa, un Canto a Catarina. René leyó el comienzo: "Si gosava, Catarina, us faria una cançó, més ja sé que ma complanta no us agradaria, no".
René había aprendido un poco de español y hablaba con entusiasmo del ansia de libertad de los catalanes. Tarareó la melodía de una canción que cantaban más adelante, después de Verdún:
No pasaréis, y si pasáis, será por encima de un montón de cenizas. No passareu. Recibieron mućhas distinciones, uno de sus regimientos recibió siete veces la palma y la legión de honor.
(...)
Ahora tenemos obligaciones. Cuando pienso en los pobres españoles junto a los que luchamos, mer avergüenzo de poseer algo y tomar el té aquí con usted.
Extractado de la novela de Alfred Döblin "El regreso de las tropas del frente" (Vol II de la segunda parte de la trilogía "Noviembre de 1918"). Publicado originalmente entre 1939 y 1949.
Pocket Edhasa, Barcelona 2017
«¿Por qué nadie habla de desarmar a Israel, que tiene armas nucleares?»
Maher Amer es director del Departamento contra el Apartheid de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y George Rashmawi, coordinador de la Iniciativa Europeo-Palestina contra el Apartheid y el Colonialismo de Asentamiento (EPIAAS). La entrevista se realizó en Iruñea de forma conjunta.
Vivir la destrucción de Gaza desde la distancia es, para Amer y Rashmawi, una experiencia especialmente dura. Ambos insisten en dejarlo claro desde el inicio de esta entrevista, realizada en Iruñea: «El genocidio no ha terminado». Desde Ramallah y Hamburgo, respectivamente, cuestionan el relato del alto el fuego y recuerdan que, tras más de cien días de una «tregua» al menos 451 palestinos han muerto. Una cuarta parte de la población ha resultado herida o muerta desde el 7-O, insisten. El 92% de las viviendas están destruidas, no quedan hospitales, escuelas ni universidades, y Gaza sigue sin acceso regular a comida, agua, atención médica o electricidad. Para ambos, el mayor desafío es romper la ilusión de normalidad y «hacer entender al mundo» que la devastación continúa y que la movilización sigue siendo «imprescindible» pese a la puesta en marcha de la controvertida Junta de Paz de Donald Trump.
¿Han logrado Israel y EEUU sacar a Gaza del foco de atención internacional?
¿Por qué en los medios de comunicación internacionales ya no hay imágenes ni reportajes sobre la situación? Trump, con su plan de 20 puntos, ha conseguido que la gente piense que ahora hay un alto el fuego. Que no hay nada más que hacer en Gaza. Netanyahu, mientras, ha logrado tres objetivos: liberar a los rehenes israelíes, destruir la resistencia palestina y evacuar a la población de Gaza. Ahora el mundo mira fuera de Gaza. Por ejemplo, a Venezuela.
Trump ha anunciado la creación de la Junta de Paz con líderes de todo el mundo, incluido Israel. ¿Cómo evalúa esta iniciativa?
Tras dos años de genocidio, la población está cansada y vive en una situación de incomprensión. Esto debía terminar. Por eso, los grupos de resistencia palestinos aceptaron el alto el fuego, pensando que necesitaban una pausa. Podemos cambiar la situación más adelante. Así, la primera etapa ha terminado y ahora entramos en la segunda. En ese contexto, Trump intenta crear una Junta de Paz que, por los estados que lo integran, parece un consejo opuesto a la ONU. Se presenta como un hombre de paz, pero ha visto lo que Israel ha hecho y lo ha apoyado continuamente. Por eso no creo que este consejo ayude más allá de mantener el alto el fuego. Creo que está montando un espectáculo y quiere declararse el emperador de este consejo.
¿Qué estrategia defiende la OLP?
La OLP no es una estructura homogénea. Está formada por muchas organizaciones palestinas, de derecha e izquierda, y según la cuestión política, a veces estamos a favor y otras en contra. Los dirigentes de la OLP, parte del comité ejecutivo, enviaron una carta a Trump para agradecerle el consejo de paz. Otros no lo hicimos, porque sabemos lo que significa, creemos que no traerá ningún beneficio.
La división entre facciones sigue abierta, entonces.
Sí, hay una división. Diría que hay tres cuestiones clave sobre este consejo: quién lo compone, qué trabajo hará, es decir, si servirá al pueblo palestino o a Israel y a su intención de evacuar Gaza, y si intentará que los palestinos entreguen las armas. Si se escucha a Trump, dice que no habrá armas en Gaza. Pero los grupos de resistencia palestinos nunca entregarán las armas.
Por tanto, ¿es realista plantear un desarme completo de Hamas y de otras milicias?
Intentaré responder de otra manera. La historia de la revolución palestina nos dice que nunca hay que entregar las armas. Me refiero al año 1982 en Beirut. Yasser Arafat, en ese momento, entregó las armas al Ejército libanés. Al día siguiente, el 17 de septiembre de 1982, la Falange Libanesa se reunió con soldados israelíes. Al frente estaba el ministro de Defensa israelí, Ariel Sharon. Atacaron dos campos de refugiados en el Líbano y mataron a miles de palestinos [masacre de Sabra y Chatila]. Por eso decimos que daremos nuestra alma, pero nunca nuestras armas. Ese es nuestro lema. Ahora bien, podemos encontrar formas de reducir las armas, pero nunca encontraremos una forma de renunciar totalmente a ellas.
Con esas premisas, ¿podría darse un desarme parcial?
Sí, tal vez. Pero no entiendo por qué el mundo y los países y medios occidentales siempre hablan de desarmar a la resistencia palestina.
Pregunto sobre las exigencias de Trump. Por aclarar cuáles pueden ser los escenarios futuros.
Lo sé, pero ¿por qué no hablan de desarmar a Israel, que tiene armas nucleares? No quieren ninguna resistencia en la región: ni en Líbano, ni en el sur de Siria, ni en Irak, ni en Irán. Para controlarla, deben destruir toda resistencia contraria al colonialismo y al imperialismo, esa es la política de Trump y Netanyahu. Creo que el Estado que destruyó Gaza debe reconstruirla y rendir cuentas por este genocidio. ¿Cómo puede Israel hacer todo esto sin ser castigado? Eso no es normal.
La Administración Trump está tratando la reconstrucción de Gaza como un negocio. ¿Es esta una nueva forma de control económico?
Por supuesto. Israel es el brazo del imperialismo estadounidense. Lo que hace en la región va más allá del control de la población y de la resistencia: controla el gas y el petróleo de toda la zona, desde Arabia Saudí hasta Qatar, Emiratos Árabes, Bahréin y Kuwait. Trump lo justifica en nombre de la «seguridad nacional», el mismo argumento que utiliza cuando habla de Groenlandia. Ese pensamiento se basa en la doctrina Monroe de 1823, que definía qué partes del continente americano debían ser controladas por EEUU. Por eso habla de comprar Groenlandia, aunque su población lo rechace, igual que nosotros decimos que Palestina no está en venta. Es la misma política.
Si finalmente Gaza es gobernada por un comité de tecnócratas palestinos, ¿podría allanar el camino para el regreso de la Autoridad Nacional Palestina (ANP)?
Debe existir una conexión entre Cisjordania y Gaza. Nuestra visión es tener un Estado en Cisjordania y la Franja de Gaza, con Jerusalén como capital y grantizando derecho de retorno de los refugiados. Este comité tecnócrata está formado por palestinos, aunque Trump lo haya modificado a su antojo, y su cometido es ayudar a la población y reconstruir Gaza. Ahora bien, no se puede reconstruir Gaza separándola de la geografía del Estado palestino.
Por eso, para nosotros debe haber una conexión con la Autoridad Palestina, aunque nos opongamos a ella. Esa conexión geográfica debe mantenerse, porque si Gaza se separa de Cisjordania, nuestro proyecto político desaparece. Apoyamos el comité para garantizar la ayuda y la vida en Gaza, pero rechazamos cualquier tutela impuesta por la llamada Junta de Paz de Trump y Netanyahu, cuyo lugar legítimo está en la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, ¿por qué la Autoridad Nacional Palestina quedó al margen de esta negociación?
Porque Trump e Israel no lo quieren. Y voy a intentar explicarlo con otra frase. Si eres débil, todo el mundo te traicionará. Pero si te mantienes firme y dices «no, no acepto estas cosas», intentarán buscar otra vía. Sin embargo, la Autoridad Palestina siempre dice que sí. Piensan que más adelante tendrán quizá un lugar en el tren de las negociones. Pero Israel y Trump no piensan así, buscan aislarla cada vez más y cortar la esperanza del pueblo palestino de construir un Estado. La Knesset ha votado contra la creación de un Estado en Cisjordania y Gaza, lo que demuestra que hoy no hay posibilidad de construir un Estado. Aun así, creemos que mantener la conexión es importante.
¿Cuál es la opinión de los gazatíes respecto a la Autoridad Palestina?
Los palestinos que viven en Gaza no tienen nada. No hace falta que lo repita. Para ellos, si el diablo llegara allí y les ayudara, lo aceptarían. Quizás ahora se entienda mejor.
Hay muchas preguntas sobre la fuerza internacional que se va a implantar en Gaza. ¿Sería una fuerza para mantener la paz o una fuerza destinada a enfrentarse a Hamas?
Esta es la pregunta principal y más importante. Si se leen los 20 puntos del acuerdo, no hay ninguno que indique que esta fuerza tenga como objetivo desarmar a los grupos de resistencia palestinos. Hay una frase que habla de sacar las armas. Ahora se dice que Hamas y otros grupos quedarían libres si entregan sus armas, pero para el pueblo palestino eso significaría quedar fuera de juego.
Muchos países debaten el envío de soldados a Gaza.
Será una fuerza de mandato. Por un lado, se busca controlar Gaza y, por otro, desarmar a los grupos de resistencia. Pero esa fuerza no podría hacerlo: estaría integrada también por soldados árabes, no solo europeos, y estos no aceptarían llevar a cabo acciones contra los palestinos, como atacar a los grupos de resistencia.
¿Cuál será el futuro papel de Hamas y los diferentes grupos de resistencia?
Hamas tendrá un lugar en Gaza. No es solo un grupo de resistencia, gobierna y cuenta con el apoyo de una parte de la sociedad palestina. Hamas seguirá ahí, quizá como partido político y quizá con otro nombre. No lo sé. El objetivo principal de la resistencia es permitir que la población permanezca en su tierra, en Gaza y en Cisjordania, ayudar a la UNRWA en los campos de refugiados y evitar la demolición de casas en Jerusalén. El otro programa, el programa sionista de Netanyahu, Ben Gvir y Smotrich, es una Palestina sin palestinos.
Varios gobiernos occidentales y árabes hablan de la solución de los dos estados. ¿Cómo lo ven ustedes?
El equilibrio de poder es el nombre en clave de la solución política. Ahora, el equilibrio de poder no está del lado del pueblo palestino; estamos a la defensiva, no en acción. Falla la unidad entre las facciones palestinas, aunque existe un programa político que se trabajó en Pekín en julio de 2024. En estas condiciones no podemos hablar de construir un Estado. ¿Con quién? ¿Con Netanyahu? No hay hoy ningún movimiento democrático en Israel que permita tender puentes con el pueblo palestino. Desde una lógica de política real, nuestro objetivo es establecer un Estado en el 22 % de la Palestina histórica. No estamos en contra de un Estado democrático compartido, pero no podemos vivir bajo el colonialismo ni el apartheid. Las reglas del orden mundial están cambiando y debemos ser realistas y desarrollar un programa político contra ese proyecto colonial.
Hakuna o el regreso del cristofascismo
Rafael Narbona
El concierto de Hakuna en la Puerta del Sol el pasado 22 de diciembre, con Núñez Feijoo e Isabel Díaz Ayuso bailando en las primeras filas como dos adolescentes embriagados por una fe renovada, es el perfecto ejemplo de lo que Dorothee Sölle llamó “cristofascismo”. Sölle, teóloga luterana, pacifista, feminista y poeta, inventó ese neologismo para describir la alianza entre el fundamentalismo cristiano y el poder político y económico. El “cristofascismo” despolitiza el mensaje cristiano para fomentar la obediencia de las masas, deslegitimar las protestas ciudadanas y marginar a las minorías. Esta maniobra constituye una obscena perversión del ideal igualitario de Jesús de Nazaret, que utilizó la famosa metáfora del camello y el ojo de la aguja para condenar la opresión sufrida por el pueblo trabajador judío bajo el yugo de Roma y su principal colaborador, el Sanedrín.
Aparentemente, Hakuna es un inofensivo grupo de pop cristiano fundado en 2013 por el ex sacerdote del Opus Dei José Pedro Manglano. El origen de este conjunto de música solo puede inspirar desconfianza, pues el Opus Dei, tal como atestiguan infinidad de antiguos numerarios, supernumerarios, agregados o numerarias auxiliares, siempre ha funcionado con el secretismo y la hipocresía una secta. “El minuto heroico”, la fantástica miniserie documental de Mònica Terribas Sala, muestra cómo la “obra” ha explotado, manipulado, maltratado y saqueado a miles de personas, con el pretexto de que solo les ayudaba a transitar por el camino de la santidad. Casi nadie ignora los vínculos de José María Escrivá de Balaguer con la dictadura del general Franco. “San Josemaría” alimentó una concepción tridentina del catolicismo con frases como “Bendito sea el dolor, amado sea el dolor, santificado sea el dolor, glorificado sea el dolor”, unas palabras que solía susurrar a los moribundos, explicándoles que su sufrimiento era un tesoro espiritual, pues los acercaba al martirio de Jesús en la cruz.
El carisma de Hakuna es transmitir “la alegría de seguir a Cristo”. Nutrido inicialmente por estudiantes de ICADE y de la Escuela de Ingenieros, uno de los mayores éxitos del grupo se titula “Un segundo”, un tema con una letra cursi y vacía: “Reviento de amor y estoy temblando de gozo / Hay tanta locura en este amor que no controlo / Pierde tu vida, recibirás la eternidad / La alegría de ser esclavo, esclavo de mi libertad / Si por un segundo vieras cómo te miro / No querrías ver nada más”. El integrismo religioso elude las cuestiones más incómodas, como la pobreza, la injusticia, la guerra, la desigualdad, la explotación del hombre por el hombre. Prefiere hablar de “gozo”, “alegría” y “eternidad”. El integrismo católico reduce el cristianismo a una serie de ritos vacíos y suscribe el paquete ideológico del movimiento provida: oposición al aborto, la eutanasia, el preservativo y el matrimonio homosexual. Un feroz anticomunismo y la teoría del gran remplazo (la inmigración es el caballo de Troya de la islamización de Occidente) completa esta grotesca interpretación del mensaje cristiano.
Hakuna y todo lo que orbita alrededor, incluidos satélites inesperados como la conversa Díaz Ayuso, que hizo el camino de Damasco durante la pandemia, pasan por alto las reflexiones del papa Francisco en su encíclica “Fratelli tutti”. El papa argentino describe la pobreza como la consecuencia del egoísmo de una minoría acaparadora y, al igual que Óscar Romero e Ignacio Ellacuría, asesinados por la ultraderecha salvadoreña, cuestiona la propiedad privada: “La tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada”. El integrismo católico, muy arraigado en el obispado español, jamás disimuló su antipatía hacia Francisco y algunos sacerdotes, como los energúmenos de La Sacristía de La Vendée, una “tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria”, llegaron a manifestar su deseo de que el papa argentino subiera pronto a los cielos.
La mayor desgracia del cristianismo fue la conversión del sanguinario Constantino I. El emperador romano transformó las comunidades horizontales de los primitivos seguidores de Jesús en una estructura vertical, con una organización jerárquica similar a la del imperio y una idea de Dios copiada del despotismo de los césares. Constantino pensó que el cristianismo le ayudaría a consolidar su poder y aglutinar a sus súbditos bajo un credo que invitaba a la obediencia. Jesús de Nazaret es una de las figuras más deformadas y tergiversadas de la historia. El evangelio de Marcos, el más primitivo, se redactó alrededor del año 70 d.C. Es decir, en las mismas fechas en que las legiones romanas llevaron a cabo la segunda destrucción del templo de Jerusalén. Las comunidades que redactaron el evangelio de Marcos y los otros tres evangelios canónicos intentaron congraciarse con Roma, domesticando la figura de Jesús, al que se presentó como un pacifista y un colaborador con la ocupación y no como lo que fue realmente: un líder político que luchó contra el imperialismo y sus sicarios. Cuando le entregaron un denario y le preguntaron si había que pagar impuestos, Jesús examinó la moneda y contestó “dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. No suele mencionarse que en el denario aparecía la siguiente inscripción: “Tiberio, hijo del divino Augusto”, una frase que constituía una blasfemia para un judío. Jesús respondió irónicamente, sugiriendo que el César, un falso dios, no merecía nada y que había que dar a Dios lo que realmente nos pedía: solidaridad con los pobres, los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Ese mensaje es el “hilo rojo” que según el filósofo marxista Ernst Bloch recorre toda la Biblia.
Jesús de Nazaret es una de las figuras más deformadas y tergiversadas de la historia
El hijo de una humilde familia de trabajadores no podía pedir que se pagaran los tributos impuestos por el invasor romano para sostener a las elites. Jesús desafió al poder político y religioso de su época, hablando de la inminencia de un Reino donde ya no habría pobres ni hambrientos. De ahí que sufriera una muerte política, pues la cruz, una forma de ejecución particularmente atroz, se reservaba para los sediciosos y los esclavos rebeldes. Los supuestos ladrones que le acompañaron en el Gólgota probablemente eran insurgentes, miembros de la resistencia judía. Muchos historiadores apuntan que movimientos nacionalistas judíos radicales, como los zelotes y los sicarios, se gestaron probablemente alrededor de Jesús. Los evangelios conservan hechos que muestran el carácter beligerante del galileo y sus discípulos, como la expulsión de los mercaderes del templo a latigazos o la resistencia de los apóstoles en el huerto de Getsemaní, que sacaron espadas para defender a su maestro, pese a que las autoridades romanas habían establecido la pena de muerte para los judíos que portaran armas.
Los evangelistas acusan al pueblo judío de la muerte de Jesús y exoneran al prefecto Poncio Pilato, algo inverosímil, pues -según Filón de Alejandría- su mandato se caracterizó por su “corruptibilidad, robos, violencias, ofensas, brutalidades, condenas continuas sin proceso previo, y una crueldad sin límites”. Sus abusos fueron tan escandalosos que Tiberio le convocó en Roma para investigarlo y juzgarlo. Los evangelistas culminaron su ejercicio de contorsión histórica y teológica ocultando que Jesús tenía hermanos -como Jacobo, también conocido como Santiago el Justo- e introduciendo viejos mitos para divinizar su figura. Al igual que Horus y Mitra, Jesús nace de una virgen y como Osiris, Dionisio e Inanna muere y resucita. Y ya en el siglo IV, la iglesia fija el 25 de diciembre como fecha de su nacimiento, el día en que los romanos celebraban el solsticio de invierno. De este modo, Cristo se convierte en luz del mundo y símbolo del renacimiento de la vida.
Hakuna es uno de los frutos de la brutal represión política y religiosa orquestada por Wojtyla y Ratzinger contra la Teología de la Liberación. Gustavo Gutiérrez, el padre de esta escuela teológica, afirmó que Jesús abogó por una radical opción por los pobres y se opuso frontalmente a los ricos y poderosos. El mensaje cristiano es una utopía porque “es una denuncia del orden existente”, una voz “movilizadora y subversiva”. Por el contrario, Hakuna representa el deseo de conservar el orden establecido, con sus grandes dosis de injusticia y desigualdad. Si no fuera así, Núñez Feijoo y Díaz Ayuso no bailarían sonrientes al son de sus canciones. Es desolador comprobar que el “cristofascismo” ha regresado y que figuras como Pere Casaldàliga, Ernesto Cardenal o Diamantino García Acosta, firmemente comprometidos con la liberación del ser humano de cualquier forma de opresión o explotación, ya solo son un entrañable recuerdo en la memoria de unos pocos nostálgicos.
Publicado en elDiario.es
Sáhara: Historia de una traición
Rafael Gómez Parra
Primero colonia española, luego provincia número 53 y ahora regalada por el PSOE a Marruecos. Durante los últimos 50 años, el pueblo saharaui ha resistido, pacíficamente y con las armas en la mano, la violenta invasión marroquí apoyada ahora por Donald Trump y Pedro Sánchez
El 31 de octubre de 2025 se dio una nueva vuelta de tuerca a la desaparición “jurídica” del Sáhara, la antigua provincia número 53 de España, con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU presentada por el gobierno norteamericano, aprobada por 11 votos a favor, tres abstenciones, incluidas la de Rusia y China, y sin la participación de Argelia, que respalda el plan de autonomía presentado por Marruecos tras 50 años de conflicto en el que el ejército marroquí ha ido por delante, seguido por una invasión de nuevos colonos, que al estilo israelí, han arrebatado tierras y pueblos a sus auténticos habitantes.
Tras la resolución del Consejo de Seguridad, el diplomático norteamericano, Christopher Ros, que fue enviado especial del secretario general de la ONU para Sáhara occidental entre 2009 y 2017 afirmó que los saharauis no están dispuestos a convertirse en lacayos de Mohamed VI. “A pesar de lo dura que sea la vida aquí en el desierto, siempre será mejor que besar la mano del rey·, cuenta que le dijo un estudiante saharaui.
La lucha en el Sáhara continua aunque nadie informe de ello: En las últimas semanas, unidades del Ejército Popular de Liberación Saharaui (ELPS) atacaron varias bases de intervención y apoyo del ejército marroquí en las zonas de Russ Tamluzat y Rkeyeiz, Ichrik Lagrab, en el sector de Guelta, causando bajas mortales en las filas del ejército invasor marroquí.
Desde la ruptura del Alto el Fuego y el comienzo de la guerra, el 13 de noviembre de 2020, las unidades del ELPS han estado hostigando las fuerzas de ocupación por todo el territorio, principalmente en sectores adyacentes al muro militar marroquí.
El 31 de Mayo, la policía marroquí impidió a los miembros de la “Marcha por la libertad de los presos políticos saharauis”, desembarcar en Tánger.
La Marcha, encabezada por Claude Mangin, esposa del preso político saharaui Naama Asfari, tenía prevista llegar a la prisión de Kenitra, con el fin de constatar la situación de privación de libertad del grupo de presos políticos saharauis.
Todo ello a pesar de la historia de traiciones que este pueblo ha tenido que soportar, empezando por la potencia colonial, España, que comenzó con la “Marcha Verde” (Negra lo llaman los saharauis) el 6 de noviembre de 1975, cuando el dictador Franco ya muriéndose dio orden a sus generales de retirarse.
Mapa del Sáhara, 1958.
“Y llega el 14/11/1975. Un crimen de lesa humanidad –como recuerda el escritor Haddamin Moulud Said-. Tres regímenes se habían confabulado para hacer desaparecer, al pueblo saharaui, de la faz de la tierra. Una satánica empresa, creada a los solos efectos de borrarnos del mapa. El régimen de la transición española, el régimen alauita en Marruecos y el régimen de Uld Daddah en Mauritania, habían aunado sus esfuerzos para eliminarnos de un plumazo. No escatimaron esfuerzos en el empeño”.
El pueblo saharaui, solo y abandonado, logró sacar fuerzas de flaqueza, y con el único apoyo instrumental de Argelia, logró organizarse tras el Frente Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro) y su brazo armado el Ejército de Liberación Popular Saharaui, lograron parar las primeras incursiones del ejército marroquí y mantener libre gran parte de su territorio durante 50 años.
Pero llegaron las traiciones, primero de los partidos de la derecha que tanto presumían del “imperio español” y que cuando llega el momento de la verdad, sus generales se guardan sus honores en “salva sea la parte”, como decía recientemente un amigo saharaui rememorando una frase muy española. Hasta el rey Juan Carlos llamaba “primo” a su colega marroquí Hassan II.
Y luego, como siempre, llegó la socialdemocracia, que durante años alardeó de sus simpatías por el pueblo del desierto para finalmente venderlo al mejor postor, en este caso Marruecos, a pesar de que el Frente Polisario pertenece a la Internacional Socialista. Los tejemanejes del PSOE se han ido fraguando en la sombra, al margen de los pueblos, tanto el saharaui como el español donde el primero goza de grandes simpatías.
Felipe González no hizo nada por ayudar al Polisario a recuperar las tierras invadidas por Marruecos, lo mismo que Aznar, pero dio los primeros pasos para que en 2004, José Luis Rodríguez Zapatero, corrió a entrevistarse con su amigo Mohamed VI, nada más tomar posesión de su cargo y así “inaugurar una nueva era de entendimiento profundo y cooperación bilateral” basada en la lucha contra el terrorismo.
Más adelante, el jefe del Ejecutivo español dio un paso adelante más contra los saharauis afirmando “que conoce desde hace tiempo el plan de autonomía para el Sáhara que promueven las autoridades marroquíes y que mantendrá una actitud constructiva y colaboradora con la ONU”. Más claro agua: “Es un tema que Marruecos tiene que liderar” y que “la comunidad internacional está por respetar la iniciativa de Marruecos (la de ofrecer un estatus de autonomía al Sáhara) y llegar a un acuerdo”.
La traición estaba en marcha y así lo entendieron muchos dirigentes socialistas, hasta el punto de que en 2018, la eurodiputada aragonesa por el PSOE, Inés Ayala, al referirse al Sáhara Occidental, utilizó la expresión “provincias del Sur”, dando a entender que la ex provincia española forma parte de Marruecos.
El escritor aragonés Enrique Gómez sintetizó en ese 2018 los cambios que se avecinaban con el Gobierno de Pedro Sánchez hacia el Sáhara: “Hace unos
días el Ministro de Exteriores Josep Borrell ante una pregunta de un diputado canario en el Congreso decía que ‘España no es considerada potencia administradora en las resoluciones anuales de la Asamblea General que se refieren a la descolonización del Sáhara Occidental, ni aparece como potencia administradora en la lista de Territorios no Autónomos de Naciones Unidas”.
“La duda sobre si España es o no la potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental podría habérselo preguntado a su compañero de Consejo de Ministros Grande-Marlaska –seguía Gómez-. Sin duda Marlaska le hubiera dicho que la Sala de lo Penal. Auto Nº40 / 2014 de la Audiencia Nacional de la que era presidente declaró que “España de iure (que significa literalmente ‘de derecho'), aunque no de facto, sigue siendo la potencia administradora del territorio y como tal, hasta que finalice el periodo de descolonización debe cumplir con sus obligaciones” .
En este cúmulo de traiciones, llegó el momento solemne en 2020, cuando a punto de abandonar la Casa Blanca Donald Trump reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y le dejaba el camino expedito a su sucesor Joe Biden para que rematara su trabajo con el consiguiente reguero de apoyos a Marruecos por parte de los principales países de la Unión Europea.
El primero en apuntarse al plan de Trump fue Pedro Sánchez que en 2022 viajó a Marruecos para entrevistarse con Mohamed VI, quien, a través de un comunicado de la casa real marroquí, informaba del cambio de postura del presidente español con respecto al Sáhara Occidental a través de una presunta carta, que Sánchez dijo haber remitido a Marruecos, pero de la que el propio Gobierno español es incapaz de hacer público el original.
“No se ha explicado esa decisión unilateral –decía la periodista saharaui Ebbaba Hameida Hafed-, ni a la propia Cámara, que lo ha exigido en varias ocasiones. (…) Pensé que España se iba a parar, porque si preguntásemos en un referéndum a los españoles sobre la posición del país respecto al Sáhara, estoy convencida de que sería favorable al pueblo saharaui. Hay multitud de asociaciones de apoyo por todo el país.”
* Artículo publicado en el periódico “El Otro País”, nº 116, Noviembre-Diciembre 2025
Fuente: https://loquesomos.es/sahara-histor...
Tomado de: https://rebelion.org/sahara-histori...
'La guerra es un latrocinio'
He servido durante 30 años y cuatro meses en las unidades más combativas de las Fuerzas Armadas estadounidenses: en los Marines. Tengo el sentimiento de haber actuado durante todo ese tiempo de bandido altamente calificado al servicio de las grandes empresas de Wall Street y sus banqueros.
"Nos ha ido bastante bien con Luisiana, Florida, Texas, Hawai y California, y el Tío Sam puede tragarse a México y Centroamérica, con Cuba y las islas de las Indias Occidentales como postres y sin intoxicarse".
En una palabra, he sido un pandillero al servicio del capitalismo. De tal manera, en 1914 afirmé la seguridad de los intereses petroleros en México, Tampico en particular. Contribuí a transformar a Cuba en un país donde la gente del National City Bank podía birlar tranquilamente los beneficios. Participé en la "limpieza" de Nicaragua, de 1902 a 1912, por cuenta de la firma bancaria internacional Brown Brothers Harriman. En 1916, por cuenta de los grandes azucareros estadounidenses, aporté a la República Dominicana la "civilización". En 1923 "enderecé" los asuntos en Honduras en interés de las compañías fruteras estadounidenses. En 1927, en China, afiancé los intereses de la Standard Oil.
Fui premiado con honores, medallas y ascensos. Pero cuando miro hacia atrás considero que podría haber dado algunas sugerencias a Al Capone. Él, como gángster, operó en tres distritos de una ciudad. Yo, como Marine, operé en tres continentes. El problema es que cuando el dólar estadounidense gana apenas el 6 por ciento, aquí se ponen impacientes y van al extranjero para ganarse el ciento por ciento. La bandera sigue al dólar y los soldados siguen a la bandera.
El combustible de uso común para el ejército español contamina lo mismo que una ciudad como València o Sevilla
La Junta de Contratación del Ministerio de Defensa ha publicado la licitación para un contrato de suministro de combustible líquido para el ejército con plazo de duración de 36 meses y presupuesto de 1.476,15 millones de euros.
¿Cuántos litros y cuántas emisiones son 1.476 millones de euros de combustible?
Pues lo cierto es que no lo conocemos, porque en la actual publicación de la licitación no aparecen los pliegos de condiciones de los que podríamos sacar algunas conclusiones.
De nuevo nos toca hacer estimaciones.
¿Cuántos litros puede abarcar este contrato?
Pues ello depende del precio por litro. Como se trata de un contrato con once lotes con distintas categorías de combustible, las cosas se complican a falta de información, pero sí podemos hacer una doble comparación: una, con los contratos que para años previos licitó Defensa en función del Convenio marco firmado para suministro. Y dos, con los contratos de suministro de combustible fósil de AENA.
Así las cosas, en 2022, el más reciente en el que contamos con un contrato de suministro para Defensa, el ministerio estimó un consumo de 206 millones de litros anuales para un suministro mucho menor que el actual, con un importe litro de aproximadamente 0´60 euros.
Digamos de paso, para aclarar un precio tan lejano del común de los mortales, que conforme a la ley 38/1992 de 28 de diciembre. El combustible para uso militar (de aquí o de la OTAN) no paga impuestos. Creo que no es la primera vez que indico que Defensa no paga impuestos y, por tanto, sus retornos son bastante pobres y dañinos para la sociedad (en este caso nos retorna contaminación y emisiones, pero no contribuye a sostener las necesidades sociales, sino que nos endosa el coste de su actividad sin preguntarnos por nuestras opciones o preferencias).
Por otra parte, los precios actuales de queroseno (Jet A-1) para los grandes aeropuertos españoles está rondando los 0,58-0,69 euros/litros descontados impuestos.
Vamos a ser generosos en nuestras estimaciones y a suponer que defensa, por su cara bonita, pagará el litro a 0´70 euros en el actual contrato.
La operación para saber cuántos litros de combustible puede importar esa millonada de contrato se nos ha simplificado. Estimemos que al precio de 0´7 vayan a quemarse al menos 2.108´6 millones de litros de combustible. Una verdadera burrada.
Bien, nos vamos acercando al objetivo.
¿Y cuantas emisiones provocan 2.108,6 millones de litros de combustible?
Pues usando otra nueva comparación de nuevo (daos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica) cada litro de gasolina de la que usan los coches emite 2,6kg de CO2, lo que nos arroja que la emisión será de aproximadamente 6´8 millones de toneladas de CO2 para el contrato que nos traemos entre manos.
Horror. Menuda huella ecológica.
De nuevo acudimos a otra estimación. La del consumo de los coches.
Si tomamos cono referencia el consumo de un coche medio en España (12.500 km/año y 6´5 litros a los cien kilómetros, podemos estar ante un consumo equivalente a más de 2.700.000 vehículos durante un año, o de la emisión media e CO2 que provocan más de 4.000.000 d vehículos.
Claro, que hay otra manera de verlo y, por comparación, estimar que equivale al consumo del 35% del combustible e Madrid al año (según el inventario de contaminantes a la atmósfera del propio ayuntamiento), de un poco más de lo que emite al año Sevilla o Valencia (según informes de sostenibilidad de ambas ciudades) o el de casi 4 veces al año el de una ciudad media como Valladolid.
Las emisiones de combustible fósil, con todo, ni son las únicas ni las más graves de la nociva actividad del ministerio. Al parecer la preocupación del mismo es alta y han anunciado que realizan estudios rigurosos sobre su propia huella ecológica, si bien, hasta donde se sabe, estos deben ser alto secreto de estado y el común de los mortales no tenemos acceso al desaguisado.
De modo que razón de más para pedir luz y taquígrafos porque resulta paradójico ese modo de proporcionarnos seguridad que tiene el tinglado de la defensa, consistente en provocarnos una inseguridad global evidente y, para colmo, contaminarnos con la nocividad y peligrosidad de su acción.
¡Pues ya lo tenemos!
Defensa no sólo no nos defiende de nada, sino que, frente a la ilusoria prédica de la ministra del ramo de que nos aporta ingentes retornos sociales, se confirma que en realidad si, pero de efectos negativos: ni aporta para sostener las necesidades sociales (dado que está exenta en sus compras y actividades del pago de impuestos, ni ayuda a la mejora del medio ambiente, sino que empeora las cosas con emisiones venenosas que nos perjudican muy gravemente.