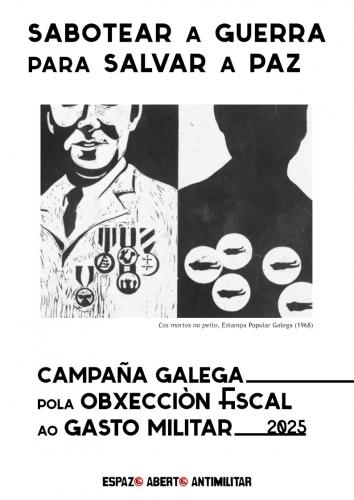You are here
Tortuga Antimilitar
Un año de mierda
En un doble sentido un año de mierda.
Los militares españoles, los militaristas españoles, con su gobierno incondicional a la cabeza, parecen haber pisado, como los actores, una mierda de la suerte y han cosechado una de sus mejores temporadas, con un aumento imponente del gasto militar real que se ha ejecutado hasta la fecha (escribimos el día 23 de diciembre, después de haber comprobado las cifras del ultimo Consejo de Ministros de año) y de los acuerdos del Consejo de Ministros aprobando gasto militar para este y sucesivos años.
Hemos alcanzado el triste récord de haber pasado por el Consejo de Ministros expedientes de gasto militar, contratos aprobados, autorizaciones de gasto a futuro, convenios, transferencias y todo tipo de decisiones que autorizaron gasto militar por un total de 96.423,81 millones de euros.
Mientras escribo esto oigo en la tele a Antonio Maíllo (podría ser cualquier otro y diría algo parecido) que augura que el año que viene será un buen año para la izquierda. Par mis adentros pienso: una mierda para tu boca.
El enorme flujo de gasto autorizado es mucho más del enorme cubo de estiércol con el que ensuciaron la democracia el año 2024 y el año 2023.
Para nosotras, quienes apostamos por hacer real y capilar la paz y la justicia, un año de mierda muy olorosa y muy fétida. ¿Habrá quien soporte tanta hediondez cuanto esta banda de trapaceros pida el voto con ojos de oveja degollada y lengua de serpiente?
En el mejunje de la ensalada de mierda que ha supuesto el aumento de estas autorizaciones han intervenido distintos ministerios con intensidad también diversa. En todo caso, demuestran la transversalidad militarista de un Consejo de Ministros que se ha pasado seis pueblos en su ardor guerrero.
Yo tengo amigos que están preocupados. Tienen que convivir con sus contradicciones. Los compadezco, pero no por esto, pues todo el mundo tenemos que convivir con nuestras contradicciones, sino porque usan este tópico como para excusarse de una realidad que apesta: no conviven con sus contradicciones, sencillamente no las tienen en lo que tiene que ver con este irresponsable gasto de defensa. Ni un gesto. Ni un intento de pensar alternativamente Ni un acercamiento. Sencillamente, sumisión, de buena o mala gana, o cinismo, que es el hijo de la rendición de las ideas, como recetario para cerrar los ojos y taparse los oídos.
Lo único que les falla es que la mierda sigue oliendo a mierda y nosotras, las apestadas, estamos dispuestos a removerla para que huela más y más, hasta que sea insoportable.
¿Y las otras izquierdas parlamentarias? Ahora parece que han emprendido una vía de retractación del militarismo que permitieron cuando gobernaban. ¿Les damos el beneficio de la duda? Yo estaría encantado de un cambio real de mentalidad con tal de que fuera algo operativo.
Se dicen insumisos y antimilitaristas. Bien me parece y saludable que el “pacifismo desiderativo” y calculador de estas gentes se vuelva más antimilitarista y mas insumiso para ser algo creíble.
Pero ¿qué medidas desmilitarizadoras (ya que son antimilitaristas) han propuesto? ¿Medidas, por ejemplo, como redimensionar la defensa, o desmiitarizar la protección civil y la lucha contra catástrofes, o evitar el estado dentro del estado que es el militarismo español, o reducir el gasto militar y trasvasarlo a lo civilmente útil, o provocar alternativa de conversión de la industria militar, o cerrar la injerencia militar en el exterior, o abandonar la OTAN y las políticas de dominación-violencia de la UE, o cerrar las bases miitares, por poner algunos ejemplos?
Huele mal. Parece que lo suyo va de mero mensaje vacío.
¿Y qué propuestas insumisas y desobedientes (ya que se dicen insumisas) para poner pie en pared al militarismo han ofertado a la sociedad? ¿Medidas, por ejemplo como boicotear la industria militar, o regular la objeción laboral, o llamar a la objeción fiscal, o señalar a los señores de la guerra y a sus amiguetes los puertagiratoria, o boicotear la entrada de barcos de armas a puertos españoles o la venta de armas a países canallas, incluidos nuestros socios más apreciados?
¿También estos mienten más que hablan? ¿También hay que ir con pinza ante sus diatribas?
Huele a podrido.
Tal vez por eso, tomando ejemplo y memoria de nuestras maneras de hacer las cosas cuando hemos pasado de sus mejunjes, el año 2026 nos tocará más acuerpamento, más calle, más protesta, más señalamiento, más protesta disruptiva desde abajo, más noviolencia y más desobediencia, más resistencia a la guerra y más boicot para limpiar el ambiente de mierda que el militarismo, con sus aliados e izquierda y derecha cínica está construyendo.
Aunque pase por mandarles a todos a la misma mierda.
Elx Per la Pau se concentró por la Paz en el Mundo el día de Nochebuena
Una Nochebuena más, esta vez por la mañana y en la Plaça Reyes Católicos de Elx, tuvo lugar la convocatoria por contra las guerras y por la Paz que cada día 24 de mes convoca la plataforma Elx per la Pau.
Con una asistencia de gente algo menor, debido a lo señalado de la fecha, la veintena de personas concentradas escucharon música, leyeron poemas y reflexionaron sobre el sentido de la Navidad, teniendo en cuenta, además, a las personas que han sido desalojadas de su precario hogar en Badalona estos días.
Como es habitual, hubo un espacio para recordar a las víctimas de la guerra de Ucrania. También a las del genocidio de Palestina.
En esta ocasión, además, hubo espacio para condenar las acciones bélicas de EEUU frente a Colombia y Venezuela.
Esperamos que 2026 sea un año en el que la humanidad comience a dar decididos pasos hacia la Paz. Entre tanto, podrán seguir contando cada mes con nuestra presencia y nuestra palabra en las calles de Elx.
¿Alguien se acuerda de Jesucristo en Navidad?
Jesús expulsó a los mercaderes del templo y, dos milenios después, los mercaderes le han expulsado de su cumpleaños. Ya no es ‘superstar': el significado cristiano ha sido sustituido por el consumo y la efigie de Cristo casi eliminada.
Sergio C. Fanjul
Era un tipo enrollado, a pesar de haber nacido hace más de 2.000 años. De entre todos los profetas, magos y charlatanes que en su época pululaban por la polvorienta Galilea (véase el libro Herejía, de Catherine Nixey), consiguió destacar y hacer que sus ideas marcaran la existencia de la humanidad. El mayor influencer de la historia, le llamaban en un musical.
Su historia es fantástica y contiene elementos de muchos héroes previos: nace de una virgen, es hijo de un dios, cura a los enfermos, resucita tras la muerte. Cumple los pasos del viaje del héroe que teorizó Joseph Campbell, como Gilgamesh o Luke Skywalker. Le han hecho muchas películas, pero toda esta historia nos la contaban sobre todo en Navidad: Jesucristo no solo estaba en los belenes, sino también en las canciones, en las misas, en los escaparates, en las luces, en la tele, en los adornos y en esas plantillas para dibujar imágenes en los cristales con espray de nieve. Por todas partes. Ahora Jesucristo casi no aparece en su fiesta de cumpleaños. En Navidad, echo de menos al niño Jesús.
Nunca imaginé que iba a requerir tanto esfuerzo que mi hija conociese la antes ubicua figura de Cristo. Más bien pensaba que tendría que protegerla del adoctrinamiento, pero hete aquí que es preciso empeñarse en que sepa quién es Jesús, y no solo eso, también cómo navegó Noé un diluvio en un arca llena de animales, cómo Jonás habitó el vientre de una ballena, cómo Moisés dividió el mar Rojo o cómo el séptimo sello se abre en el Apocalipsis de Juan. No soy religioso, pero es preciso conocer la mitología cristiana para entender el mundo, de igual manera que, con solo tres años, la pequeña ya es experta en dioses griegos y en las peripecias de UIises por el Mediterráneo (especialmente en el encuentro con el cíclope Polifemo). Los mejores ateos son los que han leído el Pentateuco.
Jesucristo, además, me cae bien. Jesucristo mola. Jesucristo, pionero de lo woke. Jesucristo, que sienta la Regla de Oro de la Ética —ama a tu prójimo como a ti mismo—, o sea, la empatía, la base de los valores de la izquierda, aunque luego la derecha haya capitalizado el cristianismo con más éxito y sin practicarlo demasiado. Jesucristo expulsó a los mercaderes del templo y ahora se le ha llenado la efeméride de mercaderes, porque los mercaderes han conquistado el mundo, porque todo es mercado —especialmente la Navidad. Jesucristo ya no es superstar.
Ahora se estila una Navidad más parecida a la que conocí en Estados Unidos, cuando, de niño, visitaba a mis tíos: luces blancas y amarillas, árboles profusamente decorados con espumillón rojo y dorado, y villancicos de crooners como Bing Crosby (Bisbal está en ello), tan elegantes y tan diferentes a los populacheros villancicos tradicionales españoles. Una Navidad en los tonos de las burbujas Freixenet y Ferrero Rocher más que en los colorines de feria y los angelotes de antaño, cuando se veían luces rosa chicle. La Navidad es ahora un significante vacío (celebramos algo, pero no está claro qué) a rellenar de champán, calcetines y cocaína.
Peligra la salud de los activistas presos de Palestine Action tras más de 50 días de huelga de hambre
Queralt Castillo Cerezuela
Los medios de comunicación mainstream británicos están tratando de ignorarla, pero en Reino Unido se está llevando a cabo la mayor huelga de hambre coordinada desde 1982, cuando los presos republicanos irlandeses se negaron a comer para hacer valer sus reivindicaciones.
Seis son las personas detenidas y en prisión preventiva que se encuentran actualmente en huelga de hambre en Gran Bretaña. Son activistas del grupo Palestine Action, clasificado como “organización terrorista” por el gobierno británico en julio de 2025, después de que varios de ellos allanasen una base aérea en Oxfordshire y vandalizasen una fábrica, cerca de Bristol, de Elbit Systems, uno de los mayores fabricantes de armas israelí. Acerca de la clasificación como organización terrorista, varios grupos de derechos humanos internacionales y Naciones Unidas ya lo han considerado como “desproporcionado”.
A los activistas detenidos, algunos de los cuales llevan ya 50 días sin comer —dos han tenido que ser hospitalizados en las últimas horas y dos más tuvieron que abandonar la protesta por motivos severos de salud— se les acusa de daños criminales, robo y disturbios violentos. Si bien el sistema de prisión preventiva británico prevé una pena de seis meses, si nada cambia, para cuando se lleve a cabo el juicio de estos activistas, habrán pasado más de un año en prisión preventiva. Desde que Palestine Action fuera declarada organización terrorista, la policía británica ha arrestado a más de 1.600 personas relacionadas con el grupo.
Más de 50 días de huelga de hambre y unas demandas claras
Más de 50 son los días que Qesser Zuhrah, Amu Gib y Heba Muraisiestán en huelga de hambre; Teuta Hoxha y Kamran Ahmed encaran sus días en ayuno 45 y 44, respectivamente; y Lewie Chiaramello hace 30 días que no come. Umer Khalid y Jon Cink tuvieron que abandonar la protesta el día 13 y el 45 en ayunas, respectivamente.
Esta es la manera que estos ocho detenidos, activistas de Palestina Action, han decidido protestar por su detención y por los cargos que se les imputan. Desde Palestine Action se asegura que los detenidos están sometidos a restricciones comunicativas y a interferencias por parte de las administraciones penitenciarias: “La censura dentro de las prisiones es una herramienta de control utilizada para castigar la resistencia. Las cartas, las llamadas telefónicas, las declaraciones políticas, los libros y cualquier otra forma de expresión deben ser respetadas”, se puede leer en su web.
También se exige la liberación de las personas presas hasta que se produzca el juicio y que este sea justo. Un juicio que, según dicen, “no podrá realizarse hasta que se publiquen íntegramente todos los documentos relevantes de nuestros casos. Esto incluye todas las reuniones entre funcionarios estatales británicos e israelíes, la policía británica, el fiscal general, representantes de Elbit Systems y cualquier otra persona involucrada en la coordinación de la continua caza de brujas contra activistas y activistas”. El grupo ha pedido que se publiquen todos los registros gubernamentales de todas las exportaciones de Elbit Systems UK de los últimos cinco años. “Tenemos derecho a saber qué armas se fabrican y exportan desde el Reino Unido, especialmente cuando se utilizan para cometer genocidio”, destacan. Una de las demandas con más peso es la retirada de todos los cargos que relacionan a los activistas con el terrorismo y que se saque a la organización de la lista de grupos terroristas, porque “la acción directa no es terrorismo”, insisten desde la organización.
Por último, Palestine Action pone en el punto de mira en sus demandas a la filial británica de Elbit Systems, el mayor fabricante de armas de Israel. Según cuentan ellos mismos, desde 2012, Elbit ha obtenido 25 contratos públicos en el Reino Unido por un total de más de 355 millones de libras. A pesar del genocidio iniciado el 7 de octubre de 2023 y de saberse que esas armas se usan en Gaza contra la población Palestina, el Ministerio de Defensa británico tiene intención de continuar firmando contratos con la empresa mencionada. A este respecto, la organización pide que se rescindan los contratos con Elbit y que se deje de usar “el dinero de los contribuyentes para financiar la maquinaria genocida”, además del cierre de todas las instalaciones de Elbit Systems en el Reino Unido.
En peligro el derecho a la protesta
En el Reino Unido, las manifestaciones contra el genocidio en Gaza han sido, como también ha sucedido en otras capitales europeas, masivas. Las marchas para exigir el embargo de armas israelíes y el fin de las relaciones con Israel han tomado Londres y otras ciudades británicas en diferentes ocasiones a lo largo de estos más de dos años de campaña genocida de Israel en Gaza.
Si bien el pasado 21 de septiembre, en una declaración coordinada, el Reino Unido, Canadá y Australia reconocían oficialmente a Palestina, en el caso del primero, la represión contra la ciudadanía que defiende la causa ha sido titular en los medios de comunicación en varias ocasiones. La consideración de Palestine Action como grupo terrorista no solo afecta a la protesta contra el genocidio, destacan juristas y sindicalistas, sino que interfieren en el derecho a la protesta pacífica.
“La prohibición de Acción Palestina en el Reino Unido confunde la libertad de expresión con actos de terrorismo”, aseguró el pasado 25 de julio el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien instó a las autoridades del país a revocar la decisión.
El Reino Unido prohibió Palestine Action bajo la Ley de Terrorismo del año 2000. Según esto, ser miembro de la organización o expresar apoyo de manera pública puede ocasionar sanciones penales, incluyendo multas y penas de prisión de hasta 14 años. En aquel momento Türk advirtió que la decisión le parecía “desproporcionada”, “innecesaria” e “inadmisible” y que contravenía “las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos”.
También en Alemania se está produciendo una situación similar: el pasado 8 de septiembre, cinco personas entraron en las instalaciones de Elbit Systems en la ciudad de Ulm, en el sur del país. La acción no violenta consistió en grabar una una serie de vídeos a rostro descubierto con varias demandas. La principal era el cierre de la fábrica de Elbit Systems en Ulm.
Los activistas, de diferentes nacionalidades —irlandesa, británica, alemana y argentino-española— fueron detenidos el mismo día y no opusieron resistencia. Desde entonces permanecen encerrados en prisión preventiva y han denunciado abusos y denegación de derechos, como la obligación de permanecer sólo con ropa interior, la ausencia de abogados durante los interrogatorios o incluso la imposibilidad de reunirse con ellos. También vienen denunciando condiciones de aislamiento, trato inadecuado y una estricta vigilancia de sus comunicaciones, entre otros.
El genocidi prosseguix en tota Palestina
Más abajo, en castellano.
El genocidi prosseguix en tota Palestina
El passat 10 d'octubre va entrar en vigor l'alto-el-foc en la Franja de Gaza. Este suposava la primera fase del qualificat com com a "pla de pau" per a Gaza per Donald Trump i Benjamín Netanyahu. Un pla de pau dictat pels propis genocides amb la finalitat de distraure a l'opinió pública mentres, amb una mica més de discreció, prosseguixen el seu pla per a la completa neteja ètnica de Palestina. Com era d'esperar, malgrat haver-se declarat l'alto-el-foc, les bombes i els trets han continuat massacrant a la població palestina.
El Ministeri de Sanitat palestí ha comptabilitzat altres 2.000 assassinats i quasi 4.000 ferits a les mans de l'exèrcit d'Israel des que va entrar en vigor este alto-el-foc. A data de 3 de desembre, ja eren 70.125 palestins morts a Gaza i 171.015 ferits des del 7 d'octubre de 2023. Segons un informe de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) de principis del passat mes d'octubre, un quart d'estos ferits patien lesions greus, com a amputacions, cremades, lesions de medul·la espinal o en el cervell.
Si es pren com a referència el nombre d'habitants que tenia l'enclavament en 2023, en total, els ferits i morts en la Franja de Gaza suposen el 10,8% de la seua població. Fent una comparació estadística amb l'estat espanyol, és com si hagueren sigut assassinades o ferides greus més de cinc milions de persones: l'equivalent a tota la població de la Comunitat Valenciana.
La situació a Gaza continua sent catastròfica. A més de continuar patint els atacs israelians, la població viu amuntegada en menys de la mitat del territori de la franja, incomunicada de l'exterior, permanentment assetjada pels seus botxins, els quals impedixen el trànsit de mercaderies, inclosos l'ajuda humanitària.
No van millor les coses a Cisjordània, lloc en el qual, aprofitant que l'atenció mediàtica està posada a Gaza, l'acció combinada de colons i militars seguix el seu procés d'expulsió de famílies palestines i ocupació il·legal de territoris, tot això enmig d'una gran violència. Només el mes d'octubre passat, l'Oficina de l'ONU per a la Coordinació d'Assumptes Humanitaris va registrar 264 atacs de colons israelians contra palestins, coincidint amb la collita de l'oliva. Es calcula que més de mil persones palestines han sigut assassinades a Cisjordània en l'últim any per bandes paramilitars de colons amb suport del seu govern.
Podríem seguir molts paràgrafs més enumerant la infinitat d'atrocitats que Israel, amb el ferm suport dels Estats Units i la passivitat còmplice dels governs de la Unió Europea, està perpetrant en Palestina.
Davant això, és crucial que la mobilització solidària amb Palestina continue. I això l'hem de fer les persones del carrer de la nostra societat. Vist el vist, poc esperem de la voluntat i l'ètica dels polítics que ens governen. Però esperem que, almenys, mitjançant la pressió pacífica que puguem exercir, aconseguirem obligar-los a actuar. Les reivindicacions que plantegem al govern espanyol són estes:
1- Prohibició total de tota mena de comerç de caràcter bèl·lic amb Israel. Això inclou que els ports espanyols, l'espai aeri de l'estat o les seues aigües territorials no puguen ser utilitzades per ningú per a assortir a Israel de subministraments militars.
2- Aplicació estricta dels dictàmens de l'ONU que prohibixen qualsevol tipus d'activitat comercial relacionada amb l'economia dels territoris il·legalment ocupats per Israel en Palestina.
3- Ruptura de relacions diplomàtiques amb Israel.
4- Adhesió a les causes obertes contra Israel per crims de lesa humanitat en diferents tribunals, nacionals i internacionals.
5- Postura activa davant les instàncies internacionals corresponents perquè Israel reba sancions econòmiques mentres no cesse el genocidi, l'aparheid i la seua apropiació il·legal de terres. Això inclou la prohibició de que artistes, esportistes o clubs esportius d'Israel participen en qualsevol tipus de certàmen cultural o torneig esportiu internacional.
Pau i Justícia per a Palestina! Alt al genocidi ja!
Elx, 24 de desembre de 2024.
Información redactada apoyándonos en estos dos artículos:
https://www.grupotortuga.com/Israel...
https://www.grupotortuga.com/El-gen...
El genocidio prosigue en toda Palestina
Grup Antimilitarista Tortuga
El pasado 10 de octubre entró en vigor el alto el fuego en la Franja de Gaza. Este suponía la primera fase del calificado como como "plan de paz" para Gaza por Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Un plan de paz dictado por los propios genocidas con el fin de distraer a la opinión pública mientras, con algo más de discreción, prosiguen su plan para la completa limpieza étnica de Palestina. Como era de esperar, a pesar de haberse declarado dicho algo el fuego, las bombas y los balazos han continuado masacrando a la población palestina.
El Ministerio de Sanidad palestino ha contabilizado otros 2.000 asesinados y casi 4.000 heridos a manos del ejército de Israel desde que entró en vigor este alto el fuego. A fecha de 3 de diciembre, ya eran 70.125 palestinos muertos en Gaza y 171.015 heridos desde el 7 de octubre de 2023. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de principios del pasado mes de octubre, un cuarto de estos heridos sufrían lesiones graves, como amputaciones, quemaduras, lesiones de médula espinal o en el cerebro.
Si se toma como referencia el número de habitantes que tenía el enclave en 2023, en total, los heridos y muertos en la Franja de Gaza suponen el 10,8% de su población. Haciendo una comparación estadística con el estado español, es como si hubieran sido asesinadas o heridas graves más de cinco millones de personas: el equivalente a toda la población de la Comunidad Valenciana.
La situación en Gaza sigue siendo catastrófica. Además de seguir sufriendo los ataques israelíes, la población vive hacinada en menos de la mitad del territorio de la franja, incomunicada del exterior, permanentemente asediada por sus verdugos, los cuales impiden el tránsito de mercancías, incluída la ayuda humanitaria.
No van mejor las cosas en Cisjordania, lugar en el que aprovechando que la atención mediática está puesta en Gaza, la acción combinada de colonos y militares sigue su proceso de expulsión de familias palestinas y ocupación ilegal de territorios, todo ello en medio de una gran violencia. Solo el pasado mes de octubre, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios registró 264 ataques de colonos israelíes contra palestinos, coincidiendo con la cosecha de la aceituna. Se calcula que más de mil personas palestinas han sido asesinadas en Cisjordania en el último año por bandas paramilitares de colonos con apoyo de su gobierno.
Podríamos seguir muchos párrafos más enumerando el sinfín de atrocidades que Israel, con el firme apoyo de Estados Unidos y la pasividad cómplice de los gobiernos de la Unión Europea, está perpetrando en Palestina.
Ante ello, es crucial que la movilización solidaria con Palestina continúe. Y eso lo tenemos que hacer las personas de a pie de nuestra sociedad. Visto lo visto, poco esperamos de la voluntad y la ética de los políticos que nos gobiernan. Pero esperamos que, al menos, mediante la presión pacífica que podamos ejercer, logremos obligarles a actuar. Las reivindicaciones que planteamos al gobierno español son estas:
1- Prohibición total de todo tipo de comercio de carácter bélico con Israel. Esto incluye que los puertos españoles, el espacio aéreo del estado o sus aguas territoriales no puedan ser utilizadas por nadie para surtir a Israel de suministros militares.
2- Aplicación estricta de los dictámenes de la ONU que prohiben cualquier tipo de actividad comercial relacionada con la economía de los territorios ilegalmente ocupados por Israel en Palestina.
3- Ruptura de relaciones diplomáticas con Israel.
4- Adhesión a las causas abiertas contra Israel por crímenes de lesa humanidad en diferentes tribunales, nacionales e internacionales.
5- Postura activa ante las instancias internacionales correspondientes para que Israel reciba sanciones económicas en tanto no cese el genocidio, el aparheid y su apropiación ilegal de tierras. Esto incluye la prohibición de que artistas, deportistas o clubs deportivos de Israel participen en cualquier tipo de certámen cultural o torneo deportivo internacional.
¡Paz y Justicia para Palestina! ¡Alto al genocidio ya!
Elx, 24 de diciembre de 2024.
Albiol prende la mecha en Badalona: Cuando el Ayuntamiento fabrica una guerra social
El alcalde convierte un desalojo en un conflicto racial y traslada a la calle lo que se negó a resolver desde las instituciones.
El 22 de diciembre de 2025, Badalona no estalló por casualidad. Estalló porque alguien empujó. El alcalde Xavier García Albiol decidió hace meses que el antiguo instituto B9 no era un problema social que resolver, sino un enemigo político que exhibir. El desalojo se ejecutó la semana pasada con un auto judicial que ordenaba expresamente la intervención de los servicios sociales municipales. El Ayuntamiento se negó a cumplirlo.
A partir de ahí, el conflicto dejó de ser administrativo y pasó a ser social y callejero. Decenas de personas migrantes quedaron sin alternativa habitacional. Varias terminaron durmiendo bajo la C-31. Otras ocuparon Can Bofí Vell, un antiguo albergue que la Generalitat había señalado como solución de emergencia y que el consistorio rechazó habilitar. No hubo plan, solo abandono.
El domingo 21 de diciembre, un dispositivo solidario liderado por Cruz Roja intentó alojar temporalmente a parte de las personas desalojadas en una parroquia de Sant Crist. Un grupo de vecinos, alentado por el propio alcalde, bloqueó el acceso. El Ayuntamiento volvió a mirar hacia otro lado.
La respuesta llegó el lunes 22, cuando cerca de 400 personas se concentraron frente a Can Bofí Vell en una protesta convocada por entidades sociales y sindicatos de vivienda. Al otro lado, un grupo menor se manifestó contra la acogida. Hubo cordón policial, tensión constante y gritos racistas y homófobos. Nada de esto surgió de la nada. Fue el resultado directo de una política de señalamiento.
La policía no encontró a nadie con órdenes de detención pendientes en el B9. Aun así, el discurso de la delincuencia se mantuvo. Criminalizar para deshumanizar. Deshumanizar para no atender. No atender para provocar rechazo vecinal. Una cadena política conocida.
Hoy, una semana después, la mayoría de las personas desalojadas sigue sin solución estable. Unas 40 han recibido alojamiento temporal. El resto, calle. El invierno ya ha empezado. Badalona no vive una crisis inevitable. Vive una guerra social fabricada desde el Ayuntamiento, donde el abandono se convierte en mensaje y el racismo en herramienta política.
Fuente: https://www.facebook.com/photo?fbid...
Ver también: El debate de la inmigración
El programa de radio con el que Walter Benjamin demostraba que se puede enseñar a los jóvenes sin ser aburrido
Cristina Ros
¿Qué le parecería asistir a una clase magistral de uno de los filósofos más importantes del siglo XX? Esto no es una invitación a resucitarlo con inteligencia artificial, sino a algo mucho más al alcance: leerlo. Pero no en cualquier libro, sino en aquellas piezas concebidas con el propósito de instruir al público al tiempo que lo entretiene, porque, como es bien sabido, cualquier lección se recuerda mejor cuando quien la imparte es, además de un docto profesor, un maestro de la elocuencia.
Y no todos los grandes intelectuales lo han sido; no es tan sencillo bajar de la tribuna para dirigirse a un oyente menos versado. Por fortuna, hay sorpresas agradables, como Walter Benjamin (Berlín, 1892-Portbou, 1940), el gran pensador alemán del periodo de entreguerras, próximo a la Escuela de Fráncfort. Su pensamiento marcó el devenir del siglo XX, pero, más allá de sus aportaciones teóricas, fue un profesional polifacético y tenaz del que se siguen descubriendo caras menos conocidas. Como la radio, ese medio de comunicación que se consolidó en los años veinte y resultó clave en los conflictos subsiguientes.
Benjamin escribió y narró cerca de un centenar de guiones para Hora de la juventud, un programa dirigido a los jóvenes que se emitía por la tarde en Radio Berlín. En él, aparcaba su lado de filósofo sesudo para adoptar un tono más ameno, con el que abarcaba multitud de temas históricos y culturales; unas píldoras de sabiduría de las que podemos disfrutar una selección en Radio Benjamin (2025), un volumen editado por Libros del Zorro Rojo, traducido por Joaquín Chamorro Mielke e ilustrado por Judy Kaufmann, artista chilena afincada en Barcelona.
Este Benjamin guionista-locutor –por desgracia, no se han conservado las grabaciones– es tan riguroso como de costumbre, aunque sabe adoptar otro registro, adaptado al perfil del oyente y a cada tipo de contenido. Es consciente de que, para mantener la atención, no basta con leer un texto enciclopédico; se supone que un programa debe aportar algo más, o cuando menos algo diferente, singular, que un libro. Él posee los recursos necesarios: a veces se dirige de forma directa al público, y en general adecúa el orden de la exposición de los hechos para que no resulte monótona ni previsible.
Por ejemplo, para contar por qué el terremoto en Lisboa del 1 de noviembre de 1775 fue “lo que para nosotros sería hoy la destrucción de Chicago o de Londres”, entra en la materia así: “Cualquiera que desee hablarnos del terremoto de Lisboa empezará por el principio. Y luego irá contando todo lo que pasó. Pero, si yo lo hiciera así, no creo que lograra entreteneros”. El entretenimiento como medio para instruir; ahí está el quid del asunto. De modo que Benjamin enfila el relato a su manera: “Pero el terremoto […] no fue solo un desastre como otros miles, sino que en muchos aspectos fue único y extraño. Y ahora os contaré por qué”.
Es posible que sorprenda que una de las piezas esté dedicada a esa catástrofe. Las demás exploran cuestiones como la caza de brujas (“La mayoría creía en las brujas del mismo modo que los niños creen en los cuentos”), el dialecto berlinés (“No penséis que no es más que una colección de chistes. Es todo un idioma, y admirable además”), los perros (“Contar siempre de ellos historias que pretenden demostrar algo, ¿no es ofenderlos? […] ¿No tiene cada uno su propio y particular carácter?”) o las colmenas (“Berlín es el mayor colmenar de la Tierra. Hoy trataré de explicaros cómo a lo largo de los siglos se convirtió gradualmente en nuestra desgracia”).
Erudito siempre, y además curioso, atento, ingenioso, persuasivo, accesible y, por qué no decirlo, con chispa. Este es el Benjamin del lenguaje oral, alejado de la disquisición filosófica al uso, pero con sus vastos conocimientos y su espíritu crítico inconfundibles, que aquí emplea para tratar de despertar a su vez el interés de los jóvenes por la historia y por el mundo que los rodea, que, al fin y al cabo, confluyen en un mismo río: para entender quiénes somos, cómo nos hemos construido, es necesario conocer el pasado.
Él afronta el reto con voluntad ecléctica, pero sin caer nunca en lo trivial; hasta del tema más superfluo en apariencia saca petróleo; son los trucos del orador perspicaz, que habla de tú a tú en programas de veinte minutos, sin perder jamás el respeto por la inteligencia del oyente, sin infantilizarlo ni subestimarlo por la edad. Porque a un adolescente, hasta a un niño mayorcito, se le puede hablar de todo; tan solo se debe encontrar el tono, que resulte claro, original en la medida de lo posible, y siempre con la teoría bien digerida.
Las ilustraciones de Judy Kaufmann juegan con el contraste entre los colores apagados de los fondos y el negro de las siluetas humanas, en una concepción que se nutre de las formas geométricas –espléndidos los dibujos de edificios y sus interiores–, que le dan un aire vintage, como de periódico antiguo, y hacen gala de su inventiva para poner imágenes a algo tan difícil de ilustrar como unos contenidos didácticos tan variados.
Ella misma, en la introducción, reflexiona sobre el reto de ilustrar la voz del filósofo: “Existen pocas ediciones ilustradas con textos de Benjamin, quizás porque lo más representativo de su obra resulta difícil de visualizar”. A este respecto merece la pena destacar el Manifiesto incierto de Frédéric Pajak (Errata naturae, 2016, trad. Regina López Muñoz), un brillante ensayo gráfico en tres tomos que recorre su vida y su pensamiento entretejiéndolos con el contexto histórico.
Judy Kaufmann revela asimismo algo que la une a Benjamin, más allá de esta propuesta profesional: “No puedo evitar asociar su vida a la de mi abuelo”, confiesa. “Los veo cruzándose a principio de los años treinta en Fráncfort: ambos alemanes, judíos, amenazados por el nazismo y obligados a huir. […] Al presentar este libro, se me hizo inevitable pensar en la cara oculta de las motivaciones, y acortar así la distancia con lo que nunca estuvo unido salvo en mi imaginación”.
La memoria, sí, la indispensable memoria. Memoria para recordar quién fue Benjamin; y memoria de él mismo al recuperar estos episodios históricos para darlos a conocer a las nuevas generaciones: “Os contaré algo que no habéis oído en vuestras clases de alemán, ni de geografía, ni de educación cívica, pero que algún día podrá ser importante para vosotros”. Con cada nueva edición de su obra, más si cabe si incorpora ilustraciones tan sugerentes como estas, se añaden matices distintos, que enriquecen la mirada e invitan a profundizar en los detalles. En este sentido no cabe duda del buen hacer de Libros del Zorro Rojo (Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial 2011).
Dicen que uno no entiende del todo un tema hasta que no es capaz de explicarlo con sus propias palabras, y qué mejor que probarse con un público joven. El Benjamin cronista-narrador de la República de Weimar es un ejemplo paradigmático de ello. Estas piezas no solo no han envejecido mal, prueba de que son obra de un escritor genuino, sino que constituyen un modelo para aprender a comunicar y hasta podrían emitirse en una serie de podcasts. No importa si la materia interesa de antemano, puesto que el autor posee la mejor virtud del docente: el talento de hacer interesante todo cuanto aborda.
La desesperada búsqueda de Israel por borrar la historia del genocidio de Gaza
RAMZY BAROUD
( Middle East Monitor ) – Los aliados de Israel en todo el mundo se esfuerzan desesperadamente por ayudar a Tel Aviv a restablecer una narrativa convincente, no solo en lo que respecta al genocidio de Gaza, sino a todo el legado del colonialismo israelí en Palestina y Oriente Medio.
La historia perfecta, construida sobre mitos y falsedades flagrantes —la de una pequeña nación luchando por sobrevivir entre «hordas de árabes y musulmanes»— se desmorona rápidamente. Fue una mentira desde el principio, pero el genocidio de Gaza la ha vuelto completamente indefendible.
Los espeluznantes detalles del genocidio israelí en Gaza fueron más que suficientes para que personas de todo el mundo cuestionaran fundamentalmente la narrativa sionista, en particular el tópico racista occidental de la "villa en la jungla" utilizado por Israel para describir su existencia entre la población colonizada.
No solo personas de todo el mundo, sino incluso estadounidenses, se han vuelto decisivamente en contra de Israel. Lo que comenzó como una tendencia alarmante —desde la perspectiva israelí, por supuesto— es ahora una realidad innegable. Las encuestas nacionales indican que el apoyo a los palestinos entre los adultos estadounidenses ha aumentado, con un 33 % que afirma simpatizar más con ellos, la cifra más alta registrada hasta el momento y un incremento de seis puntos porcentuales con respecto al año pasado.
Incluso la otrora inquebrantable mayoría proisraelí entre los republicanos se está suavizando a favor de los palestinos, con un 35 por ciento de republicanos a favor de un Estado palestino independiente, un aumento significativo respecto al 27 por ciento en 2024, lo que demuestra un claro cambio en un segmento de la base republicana.
El gobierno israelí está empleando todos los recursos a su alcance para dominar la guerra de la información. Su objetivo es introducir falsedades calculadas en el discurso público y bloquear agresivamente la perspectiva palestina.
Los últimos informes sobre una campaña israelí para ganar terreno en las redes sociales otorgando millones de dólares a TikTok y otros influencers de las redes sociales son solo una fracción de una campaña masiva y coordinada.
La guerra es multifrontal. El 4 de noviembre, informes de prensa revelaron que Jimmy Wales, cofundador de Wikipedia, intervino personalmente para bloquear el acceso de edición a la página dedicada al genocidio de Gaza. Alegó que la página no cumplía con los “altos estándares” de la compañía y “necesitaba atención inmediata”. Según Wales, esa página en concreto requería un “enfoque neutral”, lo que en la práctica significa que se necesitaba una censura flagrante para impedir que el genocidio se describiera con precisión como la “destrucción intencional y sistemática, en curso, del pueblo palestino”.
Israel lleva mucho tiempo obsesionado con controlar la narrativa en Wikipedia, una estrategia que precede al actual genocidio en Gaza. Informes que datan de 2010 confirman que grupos israelíes establecieron cursos de capacitación específicos en «edición sionista» para editores de Wikipedia, con el objetivo explícito de inyectar contenido afín al Estado y moldear entradas históricas y políticas clave.
La campaña de censura contra los palestinos y las voces pro-palestinas es tan antigua como los propios medios de comunicación. Desde sus inicios, los principales medios de comunicación occidentales se han alineado estructuralmente con los intereses corporativos, que por naturaleza están vinculados al dinero y al poder; de ahí la preponderancia de la visión israelí y la casi total invisibilización de la perspectiva palestina.
Sin embargo, hace años, Israel comenzó a comprender el peligro existencial de los medios digitales, en particular los espacios abiertos en las redes sociales que permitían a la gente común convertirse en creadores de contenido independientes. La censura, no obstante, adquirió un cariz repugnante y generalizado durante el genocidio, donde incluso el uso de palabras como «Gaza», «Palestina», y mucho menos «genocidio», resultaba en el bloqueo encubierto o el cierre total de cuentas.
De hecho, muy recientemente, YouTube, que anteriormente era conocido por ser menos severo que META en la censura de voces pro-palestinas, cerró las cuentas de tres importantes organizaciones palestinas de derechos humanos (Al-Haq, el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos y el Centro Palestino para los Derechos Humanos), borrando más de 700 vídeos con imágenes cruciales que documentaban violaciones israelíes del derecho internacional.
Lamentablemente, aunque no sorprende, ninguna plataforma de redes sociales convencional está exenta de censurar cualquier crítica a Israel. Por lo tanto, se ha vuelto una práctica cotidiana que las referencias a Palestina, el genocidio de Gaza y temas similares deban escribirse en lenguaje cifrado, donde, por ejemplo, la bandera palestina se reemplaza por la imagen de una sandía.
Muchos activistas pro-Palestina están denunciando la complicidad directa de los medios occidentales, especialmente en el Reino Unido, al intentar encubrir las acusaciones de violación contra soldados israelíes. En lugar de usar la palabra inequívoca «violación», los principales medios de comunicación se refieren a los horribles episodios de Sde Teiman simplemente como «abusos». Mientras que políticos israelíes y otros criminales de guerra celebran abiertamente los supuestos «abusos» y a los violadores como héroes nacionales, los principales medios británicos y franceses se niegan a aceptar que la tortura, la violación y el maltrato generalizados de palestinos forman parte de una agenda sistémica y centralizada, y no meros «abusos» individuales.
Compárese esto con la cobertura sensacionalista y exhaustiva de la supuesta "violación masiva" cometida por palestinos en el sur de Israel el 7 de octubre, a pesar de que nunca se llevó a cabo una investigación independiente y de que las acusaciones fueron realizadas por el ejército israelí sin pruebas creíbles.
Sin embargo, esto no es mera parcialidad e hipocresía, sino complicidad directa, como lo afirma la declaración final del Tribunal de Gaza del 26 de octubre de 2025. “El jurado encuentra que una serie de actores no estatales son cómplices de genocidio”, se lee en el veredicto , incluyendo “la información sesgada de los medios de comunicación occidentales sobre Palestina y la falta de denuncia de los crímenes israelíes”.
La batalla final se libra en el campo de batalla de la información. Los próximos meses y años marcarán el inicio de la lucha más crucial por la verdad en la historia del conflicto. Israel, valiéndose de la censura, la intimidación y la manipulación de la opinión pública, utilizará todos los medios a su alcance para asegurar la victoria. Para los palestinos y todos aquellos que defienden la justicia, esta batalla por la historia es tan trascendental como el propio genocidio. No se debe permitir que Israel lave su imagen, porque embellecer el genocidio garantiza su repetición.
Traducido del inglés por Tortuga con ayuda de un traductor automático.
No a las agresiones militares de Estados Unidos en América Latina
Contemplamos estos días, con gran preocupación, cómo el militarismo salvaje de los Estados Unidos de Norteamérica está construyendo un peligroso escenario bélico frente a las costas de los estados de Venezuela y Colombia.
Con la excusa de una supuesta acción preventiva contra el narcotráfico, el gobierno estadounidense ha movilizado un potente contingente aereonaval en la zona. Arrogándose atribuciones que ninguna ley internacional le adjudica y bajo la amenaza militar, ha dictado una suerte de exclusión del espacio aéreo venezolano, así como la prohibición de comerciar con petróleo de la república bolivariana a cualquier compañía que no sea norteamericana, bajo amenaza del secuestro de los barcos petroleros. Resulta más que evidente que el objetivo de toda la operación poco tiene que ver con el tráfico de drogas y sí con la posibilidad de apoderarse de las importantes reservas de petróleo de Venezuela.
Este cerco aeronaval que se aplica sobre la república venezolana y, en menor medida, sobre la colombiana, está evidenciando cómo Estados Unidos ha decidido pulverizar cualquier resto de legalidad y de derecho internacional marítimo. Operativos estadounidenses atacan sistemáticamente cualquier tipo de embarcación que se adentre en las zonas que controlan, matando deliberadamente a todos sus ocupantes, sin ningún tipo de juicio previo, fuera del marco de cualquier legalidad, sin dejar supervivientes y sin molestarse tan siquiera de presentar pruebas sobre si esas personas asesinadas eran narcotraficantes o simples pescadores, como parece estar resultando en la mayoría de los casos. A pesar de las llamadas de socorro internacional de los gobiernos de Venezuela y Colombia ante estos gravísimos crímenes, tristemente, no hemos oído alzarse voces de condena entre los líderes de los estados de la Unión Europea. Ello es un buen botón de muestra de cómo nuestros países han abandonado la senda del derecho internacional para unirse al matonismo y a la ley del más fuerte, en un camino que, si sigue así, solo puede conducirnos al abismo bélico.
Por si fuera poco, EEUU, en una acción que solo puede calificarse como piratería, ha secuestrado estos días tres petroleros frente a las costas de Venezuela, apropiándose del crudo que transportaban.
Por otra parte, el gobierno de EEUU no deja de realizar amenazantes declaraciones sobre supuestos preparativos de operaciones militares en el territorio de la República de Venezuela.
Es importante que la opinión pública de todo el planeta se una y fuerce a la clase política a tomar decisiones. No se puede seguir permitiendo que el gigante norteamericano destruya la legalidad internacional. No se puede permitir que EEUU, siempre en defensa de sus particulares intereses económicos, organice guerras por doquier, ataque embarcaciones, altere procesos electorales, bombardee países, financie genocidios y, en general, sea un foco permanente de inestabilidad bélica que en cualquier momento podría estallar en una gran conflagración.
Si la humanidad aspira a un futuro de Paz, es preciso dejar atrás la política de bloques y hegemonías. No podemos ser aliados de naciones que hacen de la guerra y el saqueo su bandera. Empecemos hoy por denunciar con firmeza estas acciones criminales de EEUU que están desestabilizando el Caribe y el Pacífico, que están acabando con la vida de seres humanos y que podrían desembocar en una sangrienta masacre en la región.
No a la guerra en América Latina.
No a la presencia militar estadounidense frente a las costas de Colombia y Venezuela.
No al asesinato indiscriminado y la impunidad. No a la amenaza y la extorsión. No a la piratería.
Sí a la Paz.
Cómo ser judío y 'no ignorar los gritos'
Manuel Ligero
La gente cambia, eso es un hecho. Cambia para bien o para mal. El caso de Peter Beinart es paradigmático de eso que Kant llamó «giro copernicano». Este profesor de periodismo, exdirector de la revista liberal The New Republic, fue un decidido defensor de la política intervencionista de Estados Unidos. Por ejemplo, apoyó de forma entusiasta las invasiones de Irak, Afganistán y Libia, un hecho que luego calificaría como su peor error intelectual y moral. «Yo mismo me consideré un ‘halcón liberal' hasta que aquellas guerras me forzaron a cambiar mi visión del mundo», escribió en The Guardian. Judío practicante, asiste todos los sábados a la sinagoga y sigue las leyes dietéticas kosher. También fue un enérgico sionista en su juventud, pero su opinión sobre el Estado de Israel ha cambiado radicalmente. Lo explica en Ser judío tras la destrucción de Gaza (publicado en español por Capitán Swing), un libro concebido para convencer a otros judíos del error del proyecto nacional israelí y de las trampas argumentales, los mitos y el victimismo en que se fundamenta. «Este libro va del cuento que los judíos nos contamos a nosotros mismos a fin de ignorar los gritos», escribe en el prólogo. Los gritos palestinos.
«Beinart cuenta que él llegó a esa postura tras conocer a palestinos reales», explica su traductor, Pablo Batalla Cueto, durante la presentación del libro en Madrid. «Esos seres humanos, en el discurso de su familia, eran el Otro, el enemigo que te determina». Beinart compara esta visión excluyente de los palestinos con la Sudáfrica en la que nacieron sus padres y en la que él vivió parte de su infancia. «Recuerda cómo era aquello y por eso nos dice: ‘Israel es un apartheid y la gente justifica el apartheid israelí exactamente igual que mi familia justificaba el apartheid sudafricano, con los mismos argumentos, con las mismas mentiras, con los mismos cuentos'». Incluso recurriendo al principio del «supremacismo», un término que Beinart menciona literalmente respecto a la política del Estado de Israel.
Esta comprensión de la realidad palestina le ha llevado a una postura que muchos calificarían de extremista. Por supuesto, abomina de Hamás, un movimiento violento y reaccionario, pero comprende sus razones. «La mayoría de los líderes de Hamás y de la Yihad Islámica son hijos o familiares de víctimas de Israel. Han visto morir a sus padres, a sus hermanos, a sus primos. Y la violencia sólo engendra violencia. ¿Qué podría esperar Israel tras el genocidio de Gaza sino más violencia?», dice Batalla recogiendo el testimonio de Beinart para ilustrar la salvaje y contraproducente posición de Tel Aviv. «A la mayoría de la gente no le gusta matar. Lo hacen cuando no ven otra vía». Así es como Beinart analiza la resistencia palestina.
«Este es un libro diferente, novedoso, extrañamente esperanzador», indica su traductor. «Conocemos otros libros escritos por judíos antisionistas y críticos con Israel, como los de Ilan Pappé, Noam Chomsky o Norman Finkelstein, y son muy valiosos, pero a menudo tienen un punto de exaltación y de rabia. Beinart se muestra como una persona increíblemente cabal, sensata, tranquila». Aboga por un Estado laico, para todos los que vivan allí, judíos y árabes, compartiendo los mismos derechos y que ni siquiera se llame Israel. En este sentido, fue muy sonado el artículo que publicó en The New York Times en 2020 bajo el título «Ya no creo en un Estado judío». En él explicaba la diferencia entre un Estado y «un hogar judío en la tierra de Israel», que es a su juicio la verdadera (y tergiversada) esencia del sionismo. «Israel-Palestina –escribía– puede ser un hogar judío y, en igualdad de condiciones, un hogar palestino. Construir ese hogar puede traer la liberación no solo para los palestinos, sino también para nosotros».
Suena ingenuo. Utópico quizás. Pero cosas más raras se han visto. Sudáfrica vuelve a servirle de ejemplo: cuando acabó el apartheid, muchos blancos pensaban que llegaba la hora de la venganza de las personas negras y que se produciría un baño de sangre. No fue así. Y lo mismo ocurrió en Irlanda del Norte. «Allí estuvieron 50 años pegándose tiros y poniendo coches bomba –ilustra Pablo Batalla–, pero de repente llegaron los Acuerdos de Viernes Santo e incluso se formó un gobierno de coalición entre el DUP y el Sinn Fein. Es como si aquí gobernaran juntos Vox y Bildu». Beinart insiste en que el pueblo judío no es diferente, no es ni mejor ni peor que cualquier otro pueblo. Si ellos pudieron hacerlo, Israel también.
Pero una de las primeras cosas que debe hacer, a juicio de Beinart, es abandonar de una vez por todas el victimismo. Lo abrazó tras la Guerra de los Seis Días, «cuando pasó de ser un Estado débil, precario, que contaba con las simpatías de la izquierda internacional, a ser un matón. A partir de entonces empieza lo que Finkelstein llama ‘la industria del Holocausto', que sirve para contrarrestar cualquier crítica», explica Batalla. «Señalar cualquier disfunción del Estado de Israel se responde con acusaciones de antisemita y de complicidad con el Holocausto».
Estas consideraciones han llevado a Beinart a ser repudiado por buena parte de su comunidad. Lo insultan en la sinagoga, se niegan a darle la paz e increpan a sus hijos en la universidad. Pero no va a dejar de defender la versión más humanista de su religión. Como explica Pablo Batalla, los primeros internacionalistas fueron los judíos. No les quedó otro remedio: «Han solido ser los mejores humanistas precisamente porque han sido perseguidos en todas partes. Los encerraban en guetos o los expulsaban o les negaban la nacionalidad en los países en los que se encontraban, por eso se vieron obligados a volverse internacionalistas y a pensar en la humanidad. En la izquierda, gran parte de nuestros héroes intelectuales, como Rosa Luxemburgo o Walter Benjamin, forman parte de una bella tradición judía que pensó en el ser humano de forma universal. No eran nacionalistas porque no podían serlo, porque no les dejaban tener patria. Y según explica Beinart, la condición de pueblo elegido no se basa en que Yavé les diera privilegios especiales sino deberes especiales para con toda la humanidad. Ese mensaje contempla la dignidad intrínseca de todo ser humano y es fundamentalmente universalista».
Julian Assange demanda a la Fundación Premio Nobel, por dar el premio de la Paz a Corina Machado
"No demando a una fundación, demando a una tintorería. El Nobel de la Paz se ha convertido en el detergente preferido para lavar las manos de quienes piden bombas y firman bloqueos." — Julian Assange, frente a la sede de la Fundación Nobel.
Assange, que pasó una década en una celda de alta seguridad por el pecado capital de enseñarnos que la verdad tiene el mal gusto de ser gratuita, ha decidido que está harto de cortesías.
Su demanda no busca dinero; busca que el Comité Nobel admita que su proceso de selección tiene la misma profundidad ética que un folleto de ventas de Lockheed Martin.
La "lucha" de Machado ha sido grotescamente fascinante: pedirle al mundo que deje de comprarle cosas a su propio país para que la gente, en un arrebato de hambre y desesperación, la elija a ella. Premiar esto con el Nobel de la Paz es como darle el premio a la prevención de incendios a alguien que rocía gasolina para que el dueño de la casa aprenda a valorar el agua. Es la "paz" buscada a través del asedio logístico, pero con una sonrisa fotogénica...
"Alfred Nobel creó este premio para compensar el daño de su dinamita; la Fundación ahora lo usa para amplificar el daño de su diplomacia." — Cita del expediente judicial presentado por el equipo de Assange.
"Si el criterio es el sufrimiento causado en nombre de "la libertad", el Comité debería considerar póstumamente a los arquitectos de la invasión a Irak. Ellos también tenían "muy buenas intenciones"." — Nota al pie en la demanda de Assange.
La ironía es tan espesa que se podría cortar con un cuchillo: Assange fue perseguido por revelar crímenes de guerra reales (asesinatos de civiles, torturas, conspiraciones). Machado es premiada por ser la cara amable de una Guerra Híbrida que promete usar, balas, no sin antes decretos financieros y bloqueos de medicamentos. En el mundo del revés de Estocolmo, el que revela el crimen es el villano, y el que pide el castigo colectivo es el santo.
El absurdo alcanza su cénit cuando comprendemos que el Nobel de la Paz es hoy un activo financiero. Sirve para elevar el "valor de mercado" de una figura política antes de una intervención. Al premiar a Machado, el Comité no está reconociendo la paz, está cotizando la privación de ella. Es un sello de calidad para que los inversores extranjeros sepan que la candidata tiene el respaldo de la "buena conciencia" de Occidente.
Assange le ha quitado la máscara al baile de disfraces. Al demandar a la Fundación por premiar a una promotora del colapso económico, nos obliga a mirar el metal de la medalla: ¿es oro o es crudo pesado? Al final, la diferencia entre Assange y el Comité Nobel es simple: Assange cree que la paz se construye con la verdad, mientras que el Comité cree que la paz se compra con la rendición de los recursos.
Fuente: https://www.facebook.com/photo/?fbi...
Ver también:
Suecia desestima la denuncia de Assange contra la Fundación Nobel por premio a María Corina Machado
Ciudades, ruralidad y tecnología (I): El triunfo del modelo urbano
Texto del libro de Pablo San José "El Ladrillo de Cristal. Estudio crítico de la sociedad occidental y de los esfuerzos para transformarla", de Editorial Revolussia.
La existencia de la ciudad, como se ha venido explicando, se corresponde en todos los casos con un tipo de sociedad humana con poder concentrado, alta demografía y economía no directamente vinculada al medio. Requiere poblaciones sedentarias capaces de obtener alimentos y otros bienes que no se producen en la ciudad, ni por los habitantes de ésta. Tal cosa era así en su origen y lo sigue siendo exactamente igual hoy día. Más si cabe.
Las primeras ciudades están constatadas a finales del neolítico, un periodo que no tiene la misma cronología en todas partes. Surgen primero en Mesopotamia y en los valles fluviales del Indo y el Nilo (en otras fechas, aparecen también en China y América). Son, precisamente, el fruto de primitivas concentraciones humanas, por fusión entre tribus o clanes, o por simple crecimiento demográfico de éstos, y dan lugar a lo que se llama «civilizaciones». Nótese cómo esta palabra impone un cierto matiz de superioridad —de progreso— a la nueva organización sobre lo que había antes.
Una civilización es eso: un protoestado, un sistema humano con una autoridad política reconocida, con diferencias de tipo económico y social, con alta densidad poblacional y en permanente competencia con sociedades vecinas, a las que siempre está en la tensión y obligación de tratar de absorber, so pena de ser ella misma destruida. Podemos decir que la ciudad es característica imprescindible de este modelo, a sumar a las anteriores. Su centralidad en esta nueva forma organizativa supone la existencia de mecanismos de exacción, que aseguren el necesario flujo de mercancías desde la periferia hacia el centro del sistema, a fin de que éste pueda desarrollar una administración del territorio subordinado y mantener la dinámica de concentración, que es la que a su vez le permite expandirse. Por ello, en la antigüedad y el medioevo, suelen ubicarse en lugares de fácil defensa militar y rodearse de murallas.
La ciudad, hasta el advenimiento de la sociedad industrial y postindustrial, reunirá siempre a un porcentaje menor de la población total de los territorios sobre los que ejerce su influencia. A veces un porcentaje ínfimo. La razón resulta obvia, dado su carácter, en general, improductivo. Sin embargo, el hecho de ser sede del poder la mantendrá siempre en una posición de preeminencia sobre la población mayoritaria radicada en tierras no urbanas. Dicho poder —civil y religioso— se encargará de prestigiarla, de dotarla de un gran capital simbólico (1).
El nivel de la dominación de la ciudad sobre el agro fluctuará según épocas, llegando a ser asfixiante en sociedades de gran nivel de concentración, fuertemente burocratizadas y militarizadas, y más o menos liviano —incluso inexistente— en épocas de descomposición de los poderes estatales, nobiliarios, religiosos, etc. Se dan casos de asalto y saqueo de la ciudad por parte de gentes descontentas venidas del campo, pero no es frecuente que un episodio de este tipo logre la destrucción permanente de una ciudad; menos de una organización política afirmada sobre la centralidad urbana. Será una constante el hecho de que, a mayor poder concentrado, mayor cantidad de ciudades y de mayor tamaño. Y viceversa. Que se lleguen a dar —en la actualidad— sociedades con preeminencia demográfica urbana es signo indicativo de una altísima, nunca vista, concentración del poder. Justo lo contrario de lo que se presume. Ya se habló en una nota anterior del cómo la vida en la ciudad parece requerir, inexorablemente, una poderosa autoridad central que, entre otros, ejerza el monopolio de la violencia.
La ciudad, que no cabe comprender como un espacio físico de calles pavimentadas y grandes edificios, sino como una mera acumulación permanente de gente —esa es su característica definitoria—, en tanto sede de un poder que extiende sus tentáculos sobre un alfoz y aún más lejos, se diseñará para esa función. Ya hemos nombrado la cuestión del emplazamiento (2) y las murallas. En su interior, además, se implementa y organiza toda la impedimenta logística para la administración del territorio y la succión de recursos: almacenes, mercados, servicio de recaudación, oficios y productos estancados, fortalezas para los cuerpos armados, templos, tribunales, oficinas funcionariales... La autoridad nominal, civil o religiosa, o ambas cosas (económica en tiempos modernos), destacará su superioridad ejerciendo desde un edificio singular lo más fascinante posible. El tamaño y la altura sobreelevada será, por lo común, un dato importante para lograr ese objetivo.
En torno a la ciudad, las obligaciones que ésta exige y los servicios que presta, se irá galvanizando la población campesina de los alrededores, la cual se vinculará a ella, de forma más o menos estrecha, según factores de distancia kilométrica, barreras naturales y capacidad de la propia ciudad de extender su influencia. Todas estas cosas que comento son aplicables a cualquier época. La apariencia de las ciudades ha variado a lo largo del tiempo, pero su función apenas lo ha hecho.
En tiempos anteriores a la era industrial, el ejercicio del poder se encontraba con limitaciones hoy prácticamente desaparecidas. Muchos de los sistemas de control que hemos estudiado en el capítulo anterior, sin el auxilio de la moderna tecnología, solo eran de aplicación a la población inmediatamente congregada en torno al poder. En la ciudad. Extender el dominio sobre personas que residían lejos, a menudo en lugares poco y mal comunicados, y que tenían su propia economía, era todo un problema. Cuanto más lejos e inaccesible estaba el lugar en cuestión con respecto al centro de poder, más débil era el vínculo, concretándose en muchos casos en una cuestión simbólica de mero reconocimiento formal, y en el pago irregular de tributos en especie.
Aunque cabe interpretar la red jerárquica funcionarial que la Iglesia Católica (y luego otras iglesias) extendía por toda Europa como una forma de control mediante adoctrinamiento, era fundamentalmente la amenaza de la violencia la que mantenía la relación de sumisión hacia el poder central. Incluso en los casos en que, por lejanía o debilidad de la propia autoridad, el vínculo era más laxo. Precisamente, el estamento nobiliario desplegado en el entorno rural en la Edad Media y Moderna —cuyo extremo fue el régimen feudal— puede comprenderse también en esta clave: como una forma de sucursalizar el poder central monárquico, paliando así el problema de la distancia. El campo pagaba sus impuestos al señor, y éste al monarca, habitualmente bajo la forma de tropa armada cuando era requerida. La vecindad entre señor y campesinado, con la posibilidad de rápida respuesta violenta ante la insubordinación, aseguraba la fidelidad. La nobleza rural, además, hasta tiempos casi contemporáneos, se hacía cargo de la administración local de justicia.
Puede decirse que es una constante histórica la necesidad de todo poder central de controlar y administrar su territorio. En parte, de aquí arranca la dualidad entre campo y ciudad; una dicotomía que no sucederá sin tensión ni conflicto hasta que el mundo rural occidental sea definitivamente domeñado por el moderno estado burgués con ayuda de la tecnología industrial y mediante el despliegue masivo de las nuevas instituciones de castigo y vigilancia. Tras la conquista, como hizo Roma con Cartago, sucederá su definitivo desmantelamiento pasando a ser el mundo rural —ahora despoblado— un mero epígono de la civilización urbana.
Como se decía en capítulo anterior y se ha repetido aquí, el vínculo entre el campo y la ciudad es de carácter parasitario en favor de ésta última. Los trabajadores del campo habrán de multiplicar sus esfuerzos para obtener los excedentes que entregan a los improductivos habitantes de las ciudades, en forma de impuestos que recauda la autoridad, o de comercio en situación de desventaja. Si conversamos con algún pequeño o mediano agricultor o ganadero, constataremos fácilmente que tal cosa sigue sucediendo en la actualidad. Como contrapartida, los habitantes del mundo rural pueden contar con la ciudad como sitio en el que colocar —aunque sea a bajo precio— sus excedentes en momentos de abundancia. También es el lugar hacia el que enviar población excedentaria en momentos de crisis. En ciertos contextos, los habitantes del campo esperan de la ciudad socorro armado en caso de conflicto bélico o, simplemente, disuasión preventiva que les libre de una agresión. Aunque, como es sabido, las autoridades militares de toda época y lugar no están especialmente interesadas en la protección —ni aun en el respeto— de las zonas rurales, y sí en la defensa de las ciudades. En cualquier caso, como puede inferirse, el balance es netamente desfavorable para el agro.
El cambio histórico de modelo hacia un tipo de sociedad definido por la residencia masiva en ciudades se inicia en Occidente a principios del siglo XVII con las primeras enclosure acts inglesas. Es un proceso continuado, aunque de trayectoria irregular. La fluctuación suele estar relacionada con episodios concretos de crecimiento del tejido industrial y fuerte demanda de mano de obra para el mismo. Tal situación la podemos comprobar en el Manchester de finales del siglo XVIII como en un Elche o una Barcelona de 1970.
En el contexto postindustrial, con el sistema rural ya desmantelado, el lento vaciado de la población residual del campo tendrá que ver con la inviabilidad competitiva de su modelo económico primario —deslocalizado a otros lugares del planeta— y con ciertas desventajas a la hora de consumir y recibir servicios; es decir, con un menor grado de Estado de Bienestar. En el caso del llamado «éxodo rural español», un fuerte movimiento migratorio interno que despobló el agro entre 1950 y 1980, creo que puede atisbarse el interés del poder político-económico. Por una parte, el tardío impulso industrial español recibió la masa trabajadora que lo hizo inmediatamente competitivo. Por otra, se solucionó de un plumazo un problema que era secular para la autoridad: la difícil gobernabilidad del fragmentado medio rural y la situación socialmente explosiva a que daba lugar tradicionalmente un sistema agrario muy poblado, pero tecnológicamente poco desarrollado y con una fuerte entidad de la propiedad latifundista, sobre todo en la mitad sur del país. El cine popular del momento, como sabemos, de gran capacidad adoctrinadora, es fiel testigo de esta intención. A diferencia de los filmes de los años 30 y 40, que muestran una visión casi idealizada del mundo rural español, las películas de los años 60 y 70 tenderán a mostrarlo como un ámbito de paletos reaccionarios. Nada que ver en ese aspecto «Nobleza Baturra» (1935), de Florian Rey con, por ejemplo «Abuelo Made in Spain» (1969), de Pedro Lazaga, protagonizada por el gran Paco Martínez Soria (3).
A fines del siglo XX la cultura rural está prácticamente desaparecida en todo el primer mundo y el proceso ha concluido. Otra realidad se da todavía en los países y culturas no totalmente occidentalizadas, las cuales siguen siendo predominantemente rurales, aunque, mediante unas formas y otras, está en marcha el impulso que desaloja a las masas campesinas e indígenas de sus territorios y las obliga a instalarse en las ciudades. No en vano muchas de las mayores aglomeraciones urbanas del planeta se dan en el mundo empobrecido. Gigantescas ciudades, crecidas desordenadamente, que alojan ingentes grupos humanos en infraviviendas, a menudo autoconstruidas, que viven y malviven como pueden, rotos los vínculos con su base económica tradicional, tratando de «integrarse», mal que bien, en la peor versión de la cultura occidental-capitalista. En su día tuve la oportunidad de conocer personalmente tal realidad recorriendo algunos de los barrios más desfavorecidos de, entre otras, Bogotá, Medellín o Caracas, y comprobar el tipo de situaciones desarmónicas y socialmente conflictivas a las que da lugar este hecho.
En la actualidad, las sociedades primermundistas, de economía muy terciarizada, apenas conservan restos de vida rural mínimamente autónoma. La actividad agropecuaria, su tradicional base económica, en virtud del desarrollo tecnológico, precisa hoy una cantidad muy baja de mano de obra. Aunque sí onerosa maquinaria. Este hecho, añadido a, o retroalimentado por las dinámicas de concentración de propiedad productiva que, como hemos estudiado, son propias del moderno capitalismo, provocan la desaparición del minifundio y que la única economía posible en estos lugares, por causa de rentabilidad, sea el llamado agrobusiness, la gran explotación agrícola, de carácter semiindustrial, fuertemente maquinizada y dotada de gestión empresarial. La novela «Las Uvas de la Ira» (1939), de John Steinbeck, relata, fiel y dramáticamente, la transición entre el modelo de explotación familiar y el industrial, acaecida en EEUU en la década de 1930, y el daño social que causó.
A estas circunstancias hay que añadir la influencia de la globalización económica, la división internacional del trabajo, la deslocalización y la externalización; factores que han provocado que la producción de insumos vegetales y animales tienda a ubicarse en determinados países del Sur en los que el factor mano de obra supone un coste mínimo que, a pesar de la inversión en transporte, hace difícil la competitividad en el mismo sector para los productores del Norte. Éstos solo pueden mantener la actividad, como digo, mediante una fuerte maquinización y la aplicación de punteras tecnologías químicas y biológicas. Cuyos efectos sobre la salud humana y los ecosistemas están en entredicho, por cierto. Y a base de temporeros, habitualmente inmigrantes, a los que poder remunerar por debajo de todo umbral. Sin olvidar las subvenciones que reciben desde el poder político-económico, cuya causalidad es compleja. Sin posibilidad de base económica propia, las poblaciones mínimas que mantienen su residencia en un espacio rural no convertido directamente en el dormitorio o lugar vacacional de alguna capital, vivirán básicamente del propio estado; de sus pensiones de jubilación o, si están en edad de trabajar, atendiendo la red de servicios mínima que éste mantiene en el lugar (4). Red que tiende a enflaquecer, ya que no pocos de estos servicios (escuelas, estaciones de tren, atención sanitaria, geriátrica..., u otros de carácter privado como las oficinas bancarias o la asistencia religiosa) van siendo desmantelados, obligando a los usuarios a optar entre el traslado a la ciudad o la necesidad de recorrer grandes distancias cada vez que los precisan. También se vive indirectamente de la ciudad, mediante actividades relacionadas con el turismo (bares, alojamientos, ocio rural, venta de artesanía...) o el trabajo asalariado en instalaciones que, por su nocividad, han sido alejadas de la urbe.
Porque esa es otra. Hoy el campo es comprendido por la mayoritaria población urbana y, como no podía ser menos, por la autoridad y el poder económico, como un mero espacio, amplio y vacío, disponible para la satisfacción de los deseos e intereses de la ciudad. Un lugar sin entidad reconocible, casi sin realidad tangible, que solo recobra visibilidad cuando algún agente urbano pone su mirada en él. Por ejemplo, como ámbito en el que emprender algún tipo de negocio: sea una gran explotación agraria o ganadera industrial, una actividad minera, maderera o la obtención de agua para el abasto urbano. O como lugar alejado e intrascendente en el que ubicar instalaciones molestas y contaminantes: centrales de producción de energía eléctrica (en cualquiera de sus tipos), industrias especialmente agresivas, o vertederos, incluyendo los de residuos nucleares. La intrusión de la ciudad sobre el ámbito rural llega a su máximo cuando aquélla fagocita el campo, procediendo a «urbanizar» determinados espacios, a fin de construir pequeñas ciudades «dormitorio» o vacacionales. Ubicadas éstas últimas en espacios de alto valor paisajístico y natural que, así, degradan —destruyen en ocasiones, la costa alicantina verbigracia— como tal. Por lo demás, como digo, el espacio rural es solo un ámbito a no tener en cuenta, cuando no a hacerlo desaparecer como ominosa barrera que separa unas ciudades de otras. A tal efecto se trazan autovías que los automóviles recorren a toda prisa, aeropuertos desde los que «saltar» de unas a otras ciudades y líneas férreas «de alta velocidad», que unen sin apenas escalas las grandes capitales. Los pasajeros de estos modernos trenes —símbolos del progreso actual— que no viajan viendo la película o sumergiéndose en las ciberaplicaciones de su móvil o su tablet, apenas podrán alcanzar a contemplar un retazo del paisaje que transcurre atropelladamente tras el ventanal.
Así el mundo rural, despreciado hasta el olvido y agredido sin medida, acaba siendo un viejo traje lleno de remiendos, agujeros y descosidos. Los bosques se incendian y desforestan, los acuíferos se vacían, los valles se transforman en pantanos y los ríos en cloacas. Las planicies se antropizan desaforadamente a base de tendidos eléctricos, aerogeneradores, carreteras, vías férreas y monocultivos (a cuya tierra se arrojan ingentes cantidades de productos químicos, cuya inocuidad no está garantizada). Los sitios recónditos se llenan de basura, los cielos del ruido de los aviones. Los lugares bellos, las playas por ejemplo o los parques naturales, son masivamente ocupados por domingueros urbanos que, con ellos, arrastran todo el bullicio, frenesí y falta de respeto al entorno propio de la ciudad. O peor: hollados por urbanizaciones permanentes de chalets o apartamentos. Un campo de golf, una estación de esquí, un lago o una línea de costa, a menudo son el reclamo para su venta y ocupación. En una sociedad que todo mercantiliza y convierte en objeto de consumo, el territorio ha terminado por ser un bien más a rentabilizar.
El poder y buena parte de la ciudadanía aplaude este tipo de operaciones, las cuales comprende como «desarrollo», entelequia que define una forma de progreso en su faceta de oportunidad económica: posibilidad de lucro para unos y de empleo asalariado para otros. El exceso de producción y consumo y el tipo de vida crecientemente artificioso ha generado un problema medioambiental inédito en la historia. Tanto por agotamiento de recursos y espacios, como por polución de distintos tipos. Los expertos debaten sobre el alcance de la cuestión y los distintos puntos de ruptura a los que está abocado el planeta y su población si no se actúa sobre las tendencias. Y, aunque hay personas con conciencia ecologista, movimientos organizados, y cierta preocupación entre las élites gobernantes, por lo que parece, lo que prima es aplazar el problema; mirar hacia otro lado. Por una parte, hay demasiados intereses económicos en juego. Por la otra, el grueso de la población occidental está mucho más interesada en aprovechar las ventajas prácticas que hoy les proporciona el consumo que en medir, desde una visión ética, tanto la repercusión social que dicho consumo genera en el mundo empobrecido, como la situación medioambiental que legarán a sus hijos y nietos. Que nada estropee la fiesta. Y si la mierda llega a los ojos, la tecnología, uno de los nuevos dioses, proveerá.
La distancia o desafección con que el actual urbanita occidental contempla la vida en el campo, además de lo dicho, obedece a perspectivas ciertamente objetivas. Comparando la cosmovisión y tipo de vida urbana de hoy con lo que fue la forma pretérita de habitar el campo y los vestigios no demasiado contaminados que aún perduran de ella, las diferencias saltan a la vista. Y son de gran magnitud. Por poner un ejemplo, me llamó la atención la polémica, de varios años de duración, en torno al festejo de «El Toro de la Vega», de Tordesillas, Valladolid. Tordesillas es un pueblo grande, obviamente contemporáneo y partícipe de no pocos de los elementos que definen hoy una ciudad. Sin embargo conserva, como los núcleos castellanoleoneses de semejante tamaño y economía, algunos rasgos rurales. En Tordesillas venía siendo ancestralmente tradicional una competición anual consistente en alancear y dar muerte a un toro. Se podría abundar mucho en las implicaciones éticas y antropológicas del asunto y en los condicionantes diversos de su contemporánea oposición desde otra sensibilidad o cultura. Pero lo que yo deseo resaltar aquí es el choque de visiones. Los habitantes de esta localidad vallisoletana, que inteligían estar manteniendo viva la tradición de sus mayores, representada en una justa entre el hombre y el animal totem —el toro— comprendida, con todos los peros que se quieran, como símbolo de nobleza y no como ocasión para el sadismo, hubieron de contemplar, año tras año, cómo nutridos grupos de jóvenes urbanos, allegados desde lejos en autobuses, venían a decirles a ellos, a quienes no se les hubiera ocurrido ir a una gran ciudad a decir a sus habitantes lo que era justo y moral hacer o no, que eran unos garrulos y unos asesinos. Por no querer dejar morir su tradición, su identidad cultural. Finalmente, la autoridad política radicada en la capital, la misma (o su sucursal) que vende proyectiles a dictaduras en guerra, y que permite la importación de manufacturas elaboradas en condiciones de esclavitud, prohibió —por cruel— el festejo. Este y otros muchos pequeños ejemplos que pudieran añadirse describen bien la brecha existente entre las cosmovisiones de ambos mundos.
Los actuales moradores de las ciudades desconfían de la ruralidad, en la que intuyen espacios desconocidos fuera de su zona de confort. A su vez la desprecian asumiendo el mito ya expuesto de que las agrarias son sociedades primitivas, precarias, cerradas, integradas por población ignorante y reaccionaria. En este último aspecto —el carácter reaccionario o, simplemente, conservador— hay cierta verdad. En la ciudad los cambios se suceden más rápido; en el mundo rural —que era más cohesionado— no solía darse necesidad, ni motivo, para cambiar demasiadas cosas, ni para hacerlo con prisas. La relación social y económica en las ciudades es mucho más compleja que en el mundo rural, pero sus datos concretos tienden a ser de menor trascendencia. Es decir, la mayoría de esas cuestiones pueden evolucionar sin que ello suponga quebrantos en la situación de la colectividad y de los individuos, ya que nadie tiene circunstancias vitales con raíces especialmente profundas y todo el mundo puede adaptarse a, por ejemplo, un cambio de actividad laboral o de residencia. En el campo, los datos que definen la sociedad son cuantitativamente menores (a muchos urbanitas por ello les resulta asfixiante esa vida), pero son mucho más profundos y cualquier cambio de importancia puede alterar el equilibrio general y generar problemas (véanse fenómenos migratorios y despoblación, por ejemplo, o fenómenos de drogadicción masiva si nos vamos a sociedades indígenas en otros continentes). No ha de extrañar que la población rural recele, también por su parte, del mundo urbano, del cual entiende que proceden todos los males que no vienen del cielo. Por ello, el agro en Europa fue tradicionalmente un bastión de reacción frente a la revolución ilustrada-liberal, y la historia del socialismo, con pocas excepciones, pasó de largo por él. Hoy, siguiendo esa costumbre, las poblaciones que aún mantienen rasgos de vida rural, llegado el momento electoral, tenderán a votar al partido que les parezca que menos cambios en general va a propiciar. En Elche, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre en la ciudad, el Partido Popular suele vencer ampliamente en cada comicio en las partidas rurales, a pesar de que una de sus políticas principales (no confesa) es la erradicación de la lengua valenciana, de uso aún mayoritario en dichas partidas.
No quisiera idealizar el mundo rural, como tampoco a las sociedades sin estado. Es obvio que todo tiene sus pros y sus contras dependiendo del criterio concreto de observación que se aplica. Decía Pasolini, por ejemplo, en la obra que ya hemos citado: «Este ilimitado mundo campesino prenacional y preindustrial, que sobrevivió hasta hace unos pocos años, es lo que añoro (…) Los hombres de ese universo no vivían en una edad de oro (…) Vivían en (…) la edad del pan: eran consumidores de bienes de primerísima necesidad. Lo cual, quizás, hacía que su vida pobre y precaria fuera de primerísima necesidad. Mientras que los bienes superfluos tornan superflua la vida.» Y como, de alguna forma, yo también soy, lo reconozco, un desafecto, un remiso con respecto al tipo de sociedad urbana en la que he nacido y vivido, no quisiera dejar de señalar algunas diferencias que me resultan significativas entre ambos modelos.
Como he venido reseñando, es característico del mundo rural un tipo de relación afirmada en el parentesco y en el común (ésto último tiene importantes diferencias de concreción según lugares y momentos), un acontecer de la vida a ritmo comparativamente lento y la fidelidad a las propias tradiciones. La vida en la ciudad, por su parte, supone predominio de la dimensión individual, mayores factores de movilidad, ritmos más dinámicos y centralidad del progreso en sus vertientes material e ideológica. Puede decirse que el modelo de vida «urbanita» se ha ido sofisticando, con ayuda de la técnica, y, en buena medida, en virtud de los esfuerzos del poder «jardinero», el cual ha ido modelando poco a poco el tipo de sociedad que más conviene a su interés.
A medida que los motores de combustión y eléctricos y, en general, los productos de carácter industrial han proliferado hasta convertirse en tan abundantes como imprescindibles, la vida en la ciudad ha ido alejándose de cualquier vínculo con la naturaleza. Ésta última ha quedado restringida a los parques, una especie de isla rodeada de asfalto y pavimento, una reserva india de vegetales gestionada artificialmente. Hay ciudades que apenas si cuentan con alguna «zona verde». Las hay que ponen suelo a los parques para que nadie resbale o tropiece y revisten de goma sintética la zona donde juegan los niños. Que la tierra no manche su ropa. También hay urbes perfectamente divorciadas del cielo en las que es imposible ver estrella alguna por la noche y en las que, en los casos extremos, a la luz del día solo se percibe el gris de la boina de esmog. En realidad tal circunstancia, más allá de las implicaciones que tiene para la salud pública, importa poco o a pocos. El ciclo noche/día es relativo en la ciudad. Hay gente que trabaja de noche y duerme de día, o lo hace a turnos irregulares. El ocio de masas sucede en su mayoría por la noche y viene a durar «hasta que salga el sol». Como si fuera una gigantesca cueva, en una ciudad no resulta demasiado trascendente, en términos prácticos, que sea día o noche, que llueva o que haga sol.
Existen hoy varias generaciones de personas que han nacido y vivido en una ciudad sin apenas experiencia directa de lo que es la naturaleza silvestre o el mundo rural. Gente que se siente incómoda si no está pisando asfalto (salvo la playa, espacio asumido a la ciudad, antropizándolo y dotándolo de todo tipo de normas y medidas de seguridad e higiene). Hay personas que desarrollan fobias, más y menos diagnosticadas, a todo lo que sea alejarse del ámbito urbano. En mi propio entorno lo puedo comprobar cuando soy visitado en la pequeña casa de campo donde vivo a escasos veinte minutos de la ciudad: niños sobreexcitados que, por su carácter no artificial, sólo ven en el campo objetos que pueden romper a su gusto y animales que perseguir. Adultos incómodos y aburridos, deseosos de volver a la ciudad, pendientes de la pantalla de su móvil, al tiempo que ignorantes de los estímulos que les ofrece el lugar. Hay quienes evitan descender de las zonas pavimentadas, quienes tienen ciertos miedos a «bichos» y plantas, quienes no se hallan con «tanto» silencio y tratan de poner música, quienes, antes de acudir, preguntan por las posibilidades de «ir al baño», el estado del camino para acceder —no se vaya a averiar o ensuciar su automóvil— o se informan de la previsión meteorológica. He sido testigo del caso de quien, rechazando otro tipo de posibilidades, fue a dormir la siesta a su propio vehículo estacionado, con el motor en marcha y el aire acondicionado conectado. Obviamente, no todo el mundo es así y la mayoría de los visitantes disfrutan del sitio y de la oportunidad de variación que les ofrece. Pero son ejemplos para ilustrar la distancia de que hablaba arriba.
Notas
1- «El simbolismo arquitectónico del centro puede formularse así: (…) b/ todo templo o palacio —y, por extensión, toda ciudad sagrada o residencia real— es una montaña sagrada, debido a lo cual se transforma en centro; c/ siendo un Axis Mundi, la ciudad o el templo sagrado es considerado como punto de encuentro del cielo con la tierra y el infierno.» Mircea Eliade, «El mito del eterno retorno».
2- No solo se elige un lugar en relación a la defensa militar; también se procuran lugares fácilmente abastecibles, salubres, climáticamente resguardados, próximos a rutas convenientes, a fronteras en las que está puesta la mirada, etc.
3- Recuerdo los tebeos de mi infancia y adolescencia. Especialmente las historietas de Mortadelo y Filemón, del incomparable Francisco Ibáñez. Cómo el mundo rural, cada vez que aparece en el guión, adopta la forma de una feroz caricatura de paisanos incultos, zafios y brutales. Otro botón de muestra de la visión que la cultura popular de la época proponía del tema, es el humorista Fernando Esteso y sus inefables temas musicales «La Ramona» (no dejen de ver el vídeo en internet) o «El zurriagazo».
4- Una de las causas, si no la principal, de la plaga de incendios forestales que cada verano asola el noroeste peninsular tiene que ver con esta cuestión. Acabada la temporada estival, en la que mucha de la población activa de los pequeños municipios rurales vive del turismo y de los veraneantes (y del trabajo en las brigadas de extinción de incendios), en invierno una fuente de empleo principal es la contratación estacional de personal para la limpieza y reforestación de bosque incendiado. Creo que la relación entre ambas cosas es obvia y no requiere mayor explicación. He constatado personalmente que en la provincia de León (imagino que pasará igual en la de Ourense y en la de Zamora) hay pequeños municipios de estas características cuyo bosque arde, literalmente, cada año. Por su parte, en la zona de Asturias y Cantabria vienen sucediendo «extrañas» plagas de incendios en época otoñal, coincidiendo con algún momento meteorológico concreto de sequedad. En este caso la cuestión parece tener que ver con ciertas políticas de la Unión Europea. Europa subvenciona a los ganaderos con un fijo por hectárea de pasto, la cual ha de estar limpia de arbolado o matorral. Los beneficiarios reparten la subvención según el número de cabezas que posean. El móvil de la quema es también más que evidente.
Informe oficial: Así se ha violado en comisarías y cuarteles
No ocurrieron en un descampado, ni en un parking subterráneo, ni en un portal, ni en un domicilio, pero sí lejos de testigos, y además con total impunidad judicial. Las agresiones sexuales que recoge el informe de este año de la Comisión de Valoración de casos de violencia policial y parapolicial se han perpetrado en dependencias de la Policía española y en la Guardia Civil, lugares supuestamente de máximas garantías.
Casi todas las víctimas han sido mujeres, aunque también hay hombres. A los «comentarios vejatorios sobre sus cuerpos e insultos, a encontrarse con la regla y no disponer de productos necesarios ni condiciones de higiene adecuadas» se les sumaron «muchos casos en que son obligadas a desnudarse y son sometidas a tocamientos, insinuaciones o situaciones más graves aún, como es la violación con penetración de objetos varios, relatadas con dificultad y que esta Comisión ha escuchado y recogido», explica.
El informe presentado el martes en el Parlamento de Gasteiz da paso al reconocimiento de 75 víctimas de tortura ese año. Solo son, por tanto, el 1,5% del total de casos censados ya oficialmente en toda Euskal Herria. Sin embargo, bastan para resumir una práctica generalizada y masiva, más allá de los detalles brutales y sórdidos que arroja cada caso concreto.
Los testimonios han sido grabados en gran parte de los casos (83 registros audiovisuales sobre el total de 93 expedientes aceptados) y sometidos a análisis forense. La Comisión incide en ello: «Somos conscientes, porque las víctimas así nos lo han transmitido, de que este camino que transitamos les resulta en muchas ocasiones muy doloroso y lleno de obstáculos. ‘¿Cómo es posible que se nos exija tanto?', nos dicen, después del silencio y ‘de las mentiras que sobre nosotras se han lanzado durante años'».
Sobran más explicaciones. Hablan las víctimas:
Desnuda y colgada de la trenza. «[Cuartel de la Salve, Bilbo, 1973] Desde el primer momento y de manera constante, fue objeto de terribles vejaciones, amenazas e insultos ligados a su condición de mujer. Las primeras palabras que escuchó del capitán que dirigía los interrogatorios fueron: ‘¡Aquí, entras virgen y saldrás puta!' (...) Fue despojada de la ropa de trabajo que vestía desde el momento de la detención. Desnuda, fue colgada de la larga trenza que llevaba, siendo inducida a girar sobre su propio eje a base de golpes».
La violan y se orinan encima. «[1992] Entre otros métodos de tortura padecidos por ella, en su condición de mujer, se encuentran los relativos a la tortura sexual con la introducción de varios objetos por distintos orificios corporales. (…) Añade, además, que varios guardias civiles orinaron en su cara cuando solicitó ir al baño mientras le gritaban: ‘Yo también me meo'. Momento tras el cual la detenida decidió orinarse encima antes que volver a pasar por aquella humillación».
Palo de escoba. «[1982] Humillaciones de todo tipo por su condición de mujer, insultos, tocamientos por todo el cuerpo, realizados tanto por hombres como por mujeres… Aquella tortura sexual fue in crescendo. Recibió amenazas de violación que, desgraciadamente, culminaron en una grave agresión sexual, al introducirle el palo de una escoba por la vagina tras ser tumbada en una mesa y despojada de los pantalones y de la ropa interior que vestía».
Forzada a masturbarse. «En uno de aquellos descansos, se abrió la puerta de la celda y recibió la orden de desnudarse y comenzar a masturbarse delante de los agentes, algo a lo que la detenida, en el estado en el que se encontraba, accedió sin protestar e incluso llegó a preguntar detalles de cómo debía hacerlo, algo que desconcertó y enfadó a los guardias civiles que esperaban de ella otra reacción y que acabaron por marcharse de allí».
Amenazas y tocamientos. «Por su condición de mujer, relata que fue intimidada con amenazas y acoso de tipo sexual. ‘Seguro que no has visto una polla como la mía. Ya verás cuando nos quedemos solos lo bien que lo vamos a pasar. Seguro que no has probado nunca algo tan rico como esto. Seguro que tus compañeros de ETA tampoco la tienen tan grande y seguro que no saben follar como follamos nosotros'. Desnudada primeramente de cintura para arriba, más tarde fue obligada a permanecer completamente desnuda mientras era sometida a tocamientos y recibía amenazas de violación: ‘Bueno, vete preparándote porque esto está terminando: unas cuantas sesiones más de bolsa, unas cuantas flexiones más, y ya empezamos con lo nuestro, que es lo interesante'».
Menstruación como tormento. «Las vejaciones con episodios de desnudez forzada se dieron tanto en Donostia como en Madrid (...). Además, en aquellas condiciones, le bajó la regla, encontrándose en condiciones higiénicas lamentables. Cuando solicitó algún producto de higiene, le proporcionaron unas bragas desechables y algunas compresas, todo ello acompañado de vejaciones: ‘A estas zorras siempre les baja la regla. ¡Ojalá os bajara la regla en otras ocasiones! ¡Estáis cagadas de miedo, por eso se os baja la regla!'».
Alicates. «Esposada con las manos en la espalda y con la cabeza agachada, los insultos, las mofas, las amenazas, los tocamientos y los malos tratos comenzaron en el vehículo. ‘Metían sus manos por debajo de mi camiseta y me aplastaban los pezones, pero duro, duro. Se estaban descojonando y, yo, así. Ese es el primer flash (...) Durante el trayecto, los agentes, al igual que ocurrió nada más ser detenida, se empeñaron en apretar los pezones de I.A.G., aunque, en esta ocasión, utilizando un alicate que sacaron de algún sitio. ‘Sí, aplastándome los pezones. Dos veces, primero en uno y luego en el otro, ya que solo tenían una herramienta y andaban con eso'. Poco después, fue trasladada a Madrid. Relata que, de camino, realizaron una parada en un club de alterne a las afueras de Burgos, en el que se le permitió acudir al baño».
«Violaremos a tu hija». «Dada su condición de mujer, G.M.M. recibió las primeras vejaciones y amenazas de contenido sexual contra ella y contra su hija: ‘A nosotros no nos gustas' (...) ‘Nosotros violaremos a tu hija, a la alta' . ‘Tu hija no se va a salvar. Nosotros la vamos a violar' (...). Mientras la degradaban verbalmente, fue obligada a desnudarse en tres ocasiones con la excusa de examinar sus varices. En aquel momento de vergüenza y humillación, de pie, frente a ellos, lloró por primera vez».
Obligado a masturbarse. «Me ponen la cuerda y, de repente [llora], uno por detrás tira la silla y hay un momento, no sé, igual son décimas de segundo o tal y otro que está detrás me agarra, me bajan y me dicen ‘¡Desnúdate!'. Me bajan el pantalón y me dicen ‘¡Mastúrbate!' [llora y no puede continuar hablando]».
Electrodos en los testículos. «En el coche en que se dirigían al cuartel, le bajaron los pantalones y la ropa interior, todo lo que permitía la cinta americana, y le colocaron electrodos en los testículos (...) Me dijeron que o cantaba todo o a mi mujer (que estaba detenida) le harían esto y aquello... y en un momento dado, abrieron la puerta para que yo viera que se encontraba bien. Estaba en una cama, sentada junto a un guardia civil».
Qué papel juega EE.UU. en Somalia, el país del que Trump no quiere inmigrantes y el Pentágono lleva años bombardeando
Guillermo D. Olmo
Para Donald Trump Somalia es un país que "apesta" y quienes migraron de allí a Estados Unidos y sus descendientes, "basura" que hay que sacar.
El presidente estadounidense sorprendió el pasado martes con un ataque frontal a los somalíes durante una reunión televisada en la Casa Blanca.
De ellos dijo que "solo corren de acá para allá matándose los unos a los otros", y anunció su intención de ordenar una operación migratoria en Minnesota, que alberga la mayor comunidad de somalíes en EE.UU.
Minnesota es también el estado en el que resultó elegida la demócrata Ilhan Omar, la primera congresista estadounidense de origen somalí de la historia, que habitualmente intercambia duras críticas y reproches con el presidente.
El mandatario ha descrito el estado como un "centro de actividades de blanqueo de capitales", señalándolo como base para su decisión de poner fin a las protecciones contra la deportación de cientos de inmigrantes somalíes.
El comentario hace referencia a un escándalo que se remonta a la pandemia de covid. Según las autoridades, el fraude se arraigó en algunos sectores de la comunidad somalí de Minnesota, donde decenas de personas amasaron pequeñas fortunas creando empresas que facturaban a las agencias estatales millones de dólares por servicios de alimentación que nunca prestaron.
Los fiscales federales afirman que hasta el momento 59 personas han sido condenadas por las estafas y que se han robado más de US$1.000 millones del dinero de los contribuyentes en tres tramas que se siguen investigando.
Somalia es hoy uno de los países desde los que está prohibido viajar a EE.UU. y el presidente ha asegurado que pondrá fin al programa de protección temporal que durante años amparó a muchos refugiados originarios de la nación africana.
"No los queremos en nuestro país. Dejemos que vuelvan al lugar de donde vinieron y lo arreglen", zanjó Trump.
¿Pero cuál es la situación en Somalia? ¿Y qué papel ha jugado y juega Estados Unidos en lo que allí sucede?
Las "múltiples crisis" de Somalia
Ubicado en la región del Cuerno de África, a orillas del océano Índico y el estratégico golfo de Adén, Somalia es un país de mayoría musulmana muy árido, y propenso a las sequías y a las hambrunas que estas provocan.
Con un Producto Interno Bruto (PIB) entre los más bajos del mundo, el Banco Mundial estima que un 54% de sus habitantes viven por debajo del umbral de la pobreza.
Con una economía poco desarrollada y la agricultura como su sector principal, Somalia lleva décadas sumida en una guerra interna que ha atravesado diferentes fases y en la que han intervenido varias potencias extranjeras.
El caos comenzó con el colapso del régimen militar de Mohamed Siad Barre en 1991, que abrió paso a décadas de violencia y anarquía.
El gobierno federal afincado en la capital Mogadiscio, que cuenta con el reconocimiento internacional, lleva años intentando con el apoyo de una misión militar de la Unión Africana derrotar a los grupos insurgentes y establecer un control efectivo del país.
Las rivalidades entre clanes y los intereses foráneos, sumados a la impopularidad del gobierno en amplias zonas del país, han hecho imposible lograr un estado estable y funcional.
En el norte, en los territorios antiguamente bajo protectorado británico, la región de Somalilandia declaró su independencia en 1991, y aunque no ha sido reconocida internacionalmente como estado independiente lleva desde entonces funcionando totalmente al margen de Mogadiscio.
Al este de Somalilandia, la región de Puntlandia, aunque formalmente uno de los estados federados de Somalia, funge como una entidad autónoma en la que en los últimos años se ha hecho fuerte un núcleo de combatientes de la milicia extremista de Estado Islámico.
"Se estima que no son más de 400, pero se han asentado en una zona montañosa del norte estratégica por su cercanía al golfo de Adén, por donde llegan las armas a través de Yemen", país vecino también en guerra desde hace años, le dijo a BBC Mundo Jethro Norman, del Instituto Danés de Estudios Internacionales.
En la actualidad, la insurgencia de Al Shabab, grupo afiliado a Al Qaeda que controla gran parte del sur del país y ha sido capaz de golpear en Mogadiscio con acciones que han causado decenas de muertos, se ha convertido en la principal preocupación de Washington y del gobierno federal.
"En términos de control territorial, es probablemente el grupo afiliado a Al Qaeda con más éxito", le dijo a BBC Mundo Roger Middleton, director de gestión del centro de análisis Sabi Insight.
Middleton explica que "el gobierno logró poner a la defensiva a Al Shabab, pero ahora el avance se ha detenido o revertido", y los rebeldes han vuelto a controlar amplias parcelas de territorio.
La misión de la Unión Africana ha ido reduciendo su tamaño y operaciones, en parte por el agotamiento de los países europeos que mayoritariamente la financian y los africanos que aportan las tropas. Ni unos ni otros ven avances sostenidos en la lucha contra Al Shabab.
Con menor apoyo, en los últimos dos años las fuerzas gubernamentales somalíes se han mostrado incapaces de mantener el control del territorio que le habían arrebatado.
Las fuerzas internacionales
A los actores locales hay que sumar las influencias extranjeras.
Actualmente, Estados Unidos, Turquía y Emiratos Árabes Unidos llevan a cabo con frecuencia ataques aéreos contra grupos insurgentes en Somalia.
Pero el país lleva tiempo siendo el escenario de acciones extranjeras de distinto signo.
En 2006, con el apoyo de Washington, las tropas de Etiopía invadieron Somalia para derribar a la Unión de Tribunales Islámicos, el movimiento político-religioso que se había erigido en gobierno de facto en amplias zonas del centro y sur del país.
La intervención etíope instaló el precario gobierno federal que desde entonces ha intentado -con escaso éxito- extender su control a todo el territorio.
Citada con frecuencia como ejemplo típico de Estado fallido, la historia reciente de Somalia muestra que el país vive, en palabras de Jethro Norman, "una sucesión de crisis intercaladas y simultáneas".
Estas han castigado severamente a su población, sometida a duras condiciones de vida y frecuentes violaciones de los derechos humanos por parte de los diferentes grupos combatientes, según han denunciado organismos internacionales.
Trump, sobre un rótulo con el mensaje "delivering peace" ("entregando paz).
El ejército de Estados Unidos lleva décadas activo en Somalia.
En 1992, cuando diferentes "señores de la guerra" se disputaban el poder tras la caída de Siad Barre, el presidente estadounidense Bill Clinton lanzó la operación "Devolver la esperanza", con el objetivo declarado de aliviar la hambruna en el país e instalar un gobierno democrático y capaz.
El 3 de octubre de 1993, una operación de comandos especiales para capturar a cabecillas rebeldes en Mogadiscio se torció cuando los insurgentes lograron derribar dos helicópteros Black Hawk estadounidenses.
El intento de rescatar a sus ocupantes desencadenó horas de combates en los que 18 militares estadounidenses murieron. Las imágenes de sus cadáveres arrastrados por las calles por una muchedumbre victoriosa golpearon a la opinión pública en el país norteamericano.
El episodio inspiró la exitosa película "Black Hawk derribado" de Ridley Scott y para muchos sigue siendo una herida en el orgullo nacional de Estados Unidos.
Un soldado estadounidense, con un cigarro entre los labios, vigila una carretera somalí por la que pasan un camión cargado de personas y un peatón.
"Aquello no se ha olvidado, ni en Estados Unidos ni en Somalia, y los años de bombardeos estadounidenses posteriores, con las víctimas civiles que han provocado, han causado una enorme desconfianza", señala el experto Jethro Norman.
El suceso llevó a Washington a reducir al mínimo la exposición de sus tropas en el terreno, pero mantuvo su implicación en el escenario somalí.
En 2007 Washington inició sus ataques aéreos selectivos en Somalia.
La mayoría llevados a cabo mediante drones y dirigidos habitualmente desde la base estadounidense en Yibuti, han tenido como objetivos a "terroristas" alzados contra el gobierno federal.
A eso se ha sumado el entrenamiento a tropas del gobierno y, según varios observadores, ocasionales operaciones terrestres de ataque.
Cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca a comienzos de este año, lo hizo con la promesa de terminar con las "guerras interminables" de Estados Unidos en el exterior.
Según declaró en mayo el general Michael Langley, jefe del Comando en África del Ejército de Estados Unidos (Africom), sus fuerzas habían llevado este año más de 25 ataques aéreos en Somalia, el doble que en todo 2024.
"Estados Unidos persigue activamente la eliminación de yihadistas", dijo Langley.
Una mujer sobre chapas rectangulares oxidadas de las que se suelen utilizar para construir viviendas precarias, en Awdheegle, Somalia.
Pero informes de varios organismos muestran que las víctimas no siempre son yihadistas.
Africom ha confirmado que algunas de sus acciones acabaron también con no combatientes y Airwars, una ONG que monitorea las víctimas en conflictos, estima que las operaciones de EE.UU. en Somalia han dejado entre 92 y 167 civiles muertos, entre ellos al menos 25 niños.
"Cada vez que esto ocurre, muchos somalíes lo perciben como un ataque extranjero en apoyo a un gobierno federal al que muchos ven como corrupto, una idea que la propaganda de Al Shabab explota hábilmente", señala Middleton.
El experto señala que para muchos son "ataques externos para sostener a un gobierno que es visto como una imposición".
Por todo ello, está convencido de que las ofensivas "acaban fortaleciendo a quien se supone que buscan debilitar: Al Shabab".
El paso del tiempo ha llevado a analistas a cuestionar la estrategia basada en ataques con drones del Pentágono.
Aunque Estados Unidos ha mantenido a lo largo de los años que el objetivo de sus acciones en Somalia ha sido apuntalar al gobierno federal y estabilizar las instituciones del país, Norman considera que ese objetivo hace tiempo que pasó a segundo plano por la dificultad de conseguirlo.
"El verdadero empeño ha sido en realidad contener los problemas en Somalia y evitar que grupos como Al Shabab pudieran extenderse a otros países de la región, como Kenia o Uganda", explica.
Pero, ¿por qué Trump, que se declara contrario a las intervenciones en el exterior, ha permitido un incremento de los ataques de Estados Unidos en un país en que, a juzgar por sus comentarios, no tiene ningún interés ni esperanza?
"Este gobierno parece haber estado más interesado en hacer invisibles las operaciones militares en Somalia que en ponerles fin, tal vez porque los ataques con drones le permiten dar una sensación de fuerza con un menor escrutinio y sin exponerse al riesgo de sufrir bajas", cree Norman.
BBC Mundo no recibió inmediatamente respuesta a una solicitud de comentarios al Departamento de Estado.
Pero, sea lo que sea lo que orienta la política actual de EE.UU. en Somalia, el especialista no cree que vaya a dar los resultados deseados.
"Los mandos militares saben que no van a poder acabar con un fenómeno como el de Al Shabab solo con una guerra de drones", subraya.
Las políticas de Trump y Somalia
Además de la guerra y la pobreza, los somalíes sufren con frecuencia el castigo de las sequías, que provocan cosechas insuficientes y hambrunas.
Un informe del experto independiente de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Somalia, Isha Dyfant, concluyó que más de un millón y medio de niños somalíes se enfrentaban a desnutrición severa y 730 niños habían muerto en centros de nutrición en todo el país en 2023.
El documento destaca que "la severidad de las sequías en el Cuerno de África, incluida Somalia, no se hubiera producido sin el cambio climático provocado por la acción humana", que las ha hecho "más frecuentes y extremas".
El presidente Trump ha subrayado en varias ocasiones que no cree que el cambio climático sea una amenaza y en un discurso ante la Asamblea General de la ONU en septiembre lo describió como "la mayor estafa a la que nunca se haya sometido al mundo".
Pese a que su país es el segundo mayor emisor de gases que contribuyen al calentamiento global, Trump decidió retirarse del Acuerdo de París, el pacto internacional alcanzado para frenarlo.
El mandatario también ha reducido drásticamente la cooperación internacional de EE.UU. y desmantelado casi totalmente la agencia que la canalizaba, USAID, mientras en Somalia, según los informes de la ONU, los fondos no alcanzan para mitigar la situación humanitaria.
Solo el tiempo dirá si Trump es capaz de cumplir su enunciado deseo de devolver a los inmigrantes somalíes a su país y si mantiene su estrategia militar allí.
Mientras, lo que los expertos como Norman apuntan es que no se puede entender la historia reciente de Somalia sin el papel de actores externos como EE.UU.
El 'crowding out' del gasto militar respecto a la sanidad
Juan Carlos Rois, Tortuga.
En este nuevo acercamiento al impacto del rearme en nuestras vidas voy a fijarme en la comparación del gasto militar y sus hipotéticos aumentos con el gasto sanitario.
A este tipo de comparaciones de coste de oportunidad la literatura científica lo denomina crowding out, en este caso de sanidad y defensa, porque parece que cuando rotulamos a las cosas con los términos del lenguaje del imperio ganan en seriedad.
Bueno pues el citado crowding out (efecto expulsión) sanidad-defensa tiene para los países de la OCDE de renta media-alta una caída del PIB de sanidad del 0´58 por cada 1% de aumento del PIB de Defensa. Chúpate esa, marquesa. Ya vemos que, a pesar de la retahíla del escudosocial y la defensa de las clasemediaytrabajadora que cacarean Sánchez y sus palmeros de Sumar, cada eurito que aprueban de gasto militar extra supone una proporcional erosión de la sanidad. Y bien que lo celebran (eso sí, con bastante nocturnidad y alevosía, como diría el otro, para que no se note).
Bien, ahora que hemos contado el cuento, hagamos unas cuantas cuentas de la vieja.
Aquí pongo los datos de gasto en sanidad en términos de PIB de nuestra sanidad pública y (para los morbosos) si sumamos la privada (a la que algunas comunidades más que otras le están atizando además la privatización y/o gestión correspondiente de la pública, que es otra derivada del asunto que por el momento dejamos aparcada).
Para los muy curiosos (siempre hay alguno) los datos los he sacado (hasta el 2023) de los datos oficiales de Sanidad (Datos de sanidad.gob.es, tablas EGSP/SCS y epdata.es), y para 2024 y 2025 de estimaciones y estimaciones a partir del observatorio FEFE, boletines de Sanidad y datos del PIB provisional publicado por el INE.
Conforme a este cuadro, la evolución de nuestra sanidad ya muestra un cierto descenso desde 2020 (que se alcanzó el tope) y una lenta y titubeante recuperación a partir de entonces.
Ahora presentemos el gasto militar, en este caso el que calcula el gobierno y el que desvelamos nosotros. La evolución aquí no es zigzagueante, sino lineal, ascendente, como la flecha del «progreso».
Lo que arroja el siguiente cuadro:
Se me olvidaba decir que he tomado los datos desde 2018 porque es el idílico tiempo desde el que el PSOE de Sánchez y sus socios nos están salvando de que gobierne el PP con Abascal subido en el caballo del general Espartero o de ese otro que hubo después que, según decía un poeta, además era un muy mal jinete.
Bien, las comparaciones son interesantes: mientras el gasto militar no para de crecer ( para el año que viene yo espero que supere entre unas cosas y otras el 5% PIB o esté muy cerca) la inversión en sanidad no lo hace del mismo modo y, por si fuera poco, el crecimiento que pueda sufrir no implica mejora en la calidad sino negocio para lo privado que, dicho sea de paso, no contempla nuestro papel en el tinglado como el de sujetos de derecho con todas las de la ley, sino como objeto de negocio y a veces como objeto desechable por poco rentable.
Bien. Vamos ahora a hacer algunos cruces de datos para saber la perdida acumulada que bajo el supuesto de 0´58 PIB por cada 1% de aumento de PIB en defensa implica para nuestra sanidad.
Según este gráfico en crowding out por años pasaría de los aproximadamente 251 millones de 2019 a los más de 11.000 de 2025.
El desastre sería mayor con nuestras cifras de gasto militar.
Si extrapolamos los datos, suponiendo que el gobierno, como prevén los estudios mas oficialistas, mantenga un gasto militar de hasta el 2.5 % hasta 2035, el Tomando 0,92% en 2018 y 2% estable desde 2025, el aumento estructural es de 1,08 puntos de PIB (si nos quedamos en e 2%) y de 1,58 si subimos hasta el 2.5, lo que nos arroja que la pérdida anual de sanidad sería de 1,08 x 0.58 (si el presupuesto es estar en el 2%) o de 1,38x 0,58, lo que equivale a una perdida equivalente a un 0´63% del PIB por cada año hasta 2035 (12.600 millones de euros por año) o de 0,80% del PIB (más de 16.000 millones al año).
De ahí para adelante, cada 1% pib Más de 16.500 millones, supondría una pérdida de cerca de 9.600 millones de euros suplementarios a sumar a las cifras anteriores para Sanidad sin que la ministra del ramo levante el dedo índice para hacerle una peineta al resto del gobierno.
Tampoco es de extrañar. De hecho, ya van encargando poco a poco a Defensa el cuidado de nuestra sanidad ante contagios y catástrofes, infecciones porcinas y otras circunstancias sin que a nadie le parezca tan aberrante como pedir a un musico militar que dirija una sinfonía con poca fanfarria de timbales y cornetas.
¿Y si hacemos los cálculos con nuestros datos de gasto militar?
Pues aquí pongo la evolución a partir del 4.4 actual con ligeras elevaciones hasta llegar al 5% pib en 2032.
En este caso la pérdida es exagerada. En 10 años casi 460.000 millones de euros y cifras anuales de pérdida desde 33.000 a más de 48.000 millones por año.
¿Se les ocurre lo que se podría hacer con tamaño dineral? A mi sí.
Para mear y no echar gota.
EEUU sanciona a otros dos jueces de la Corte Penal Internacional por investigar el genocidio israelí en Gaza
Andrés Gil
Estados Unidos sigue siendo el mejor aliado de Israel para salir impune del genocidio cometido en Gaza. Así, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha sancionado este jueves a dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI), Gocha Lordkipanidze, de Georgia; y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia, en el marco de la Orden Ejecutiva 14203 de Donald Trump, sobre la “Imposición de Sanciones a la Corte Penal Internacional”.
“Estas personas han participado directamente en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos israelíes sin el consentimiento de Israel, incluyendo la votación mayoritaria a favor del fallo de la CPI contra la apelación de Israel el 15 de diciembre”, afirma el departamento de Estado de EEUU.
Según la Administración Trump, “la CPI ha continuado participando en acciones politizadas contra Israel, lo que sienta un precedente peligroso para todas las naciones. No toleraremos los abusos de poder de la CPI que violan la soberanía de Estados Unidos e Israel y someten injustamente a ciudadanos estadounidenses e israelíes a su jurisdicción”.
El fallo del pasado 15 de diciembre de la Corte Penal Internacional supone el cierre de una de las principales vías legales abiertas por Israel para frenar o retrasar el avance de la investigación sobre Palestina, al rechazar su último recurso y confirmar que el tribunal mantiene su competencia sobre los hechos ocurridos tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.
“Nuestro mensaje a la Corte ha sido claro”, dice el Departamento de Estado de EEUU: “Estados Unidos e Israel no son parte del Estatuto de Roma y, por lo tanto, rechazan la jurisdicción de la CPI. Seguiremos respondiendo con consecuencias significativas y tangibles a la guerra legal y las extralimitaciones de la CPI”.
La relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, así como seis jueces y tres fiscales de la Corte Penal Internacional también han sido objeto de sanciones por parte de Washington, debido a su trabajo por la aplicación del derecho internacional ante crímenes cometidos en Palestina o en Afganistán.
Así. mismo, las organizaciones palestinas Al Haq, Al Mezan y el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PHRC) llevan tres meses sobreviviendo sin salarios ni fondos, debido a las sanciones impuestas por la Administración Trump el pasado mes de septiembre. Esto supone, entre otras cosas, que no puedan acceder a sus cuentas bancarias en ningún lugar, que no dispongan de dinero y que algunas entidades internacionales que colaboraban con ellas hayan dejado de hacerlo.
Páxinas
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- seguinte ›
- última »