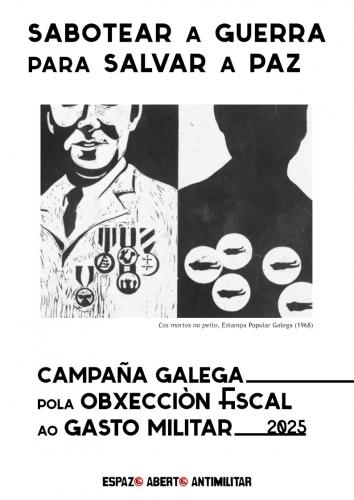You are here
Tortuga Antimilitar
La Unión Europea avanza en su autodestrucción al firmar el acuerdo con Mercosur
Cristina Buhigas
En 1951 se inició el proceso de creación de lo que ahora es la Unión Europea con la pretensión de convertir el continente que había sido el escenario de dos guerras terribles en una especie de Arcadia feliz, en paz, con un respeto absoluto a los derechos humanos y la garantía de un nivel de vida alejado de la pobreza para todos sus ciudadanos, que recorrerían su territorio en libertad. Tres cuartos de siglo después el invento avanza hacia su autodestrucción, armándose para una guerra contra un enemigo incierto por imposición de Estados Unidos, olvidando los derechos más elementales de los seres humanos, especialmente de los inmigrantes, abandonando la lucha contra el cambio climático y sometiéndose a los dictados de las grandes corporaciones industriales y financieras. La firma del tratado entre la UE y Mercosur en Paraguay el próximo sábado 17 de enero es un nuevo paso para convertir aquella ilusión en catástrofe.
“No todo son aranceles, amenazas y malas noticias. Algunos tendemos nuevos puentes y alianzas para forjar una prosperidad compartida”, decía el pasado viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en X, al valorar el acuerdo que acababa de suscribir la UE con Mercosur tras 25 años de negociaciones. Siguiendo su relato habitual, aseguraba que con el acuerdo “las empresas españolas podrán entrar en nuevos mercados, exportar más y generar más empleo” y asumía el tradicional mantra de España como puente entre la UE y Latinoamérica, “esa región hermana y estratégica”. Según el Ministerio de Economía, la firma supone “el compromiso de ambos bloques con el orden internacional basado en reglas, el multilateralismo y la cooperación”. El ejecutivo español trata de oponer la bondad europea a la maldad del actual presidente de EEUU que actúa contra el derecho internacional. El problema es que olvida que Europa se ha comprometido a realizar el mayor gasto en armas de su historia comprándolas precisamente a ese país.
Mercosur lo integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay desde 1991, es un mercado de 270 millones de habitantes, que con la UE supondrá la mayor zona de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de consumidores y cerca del 25% del PIB mundial. El pacto suprime más del 90% de los aranceles en los intercambios de bienes y servicios con la zona, lo que, según la Comisión Europea, ahorrará a las empresas comunitarias más de 4.000 millones de euros anuales. España realiza el 9% de las exportaciones y el 18% de las importaciones de la UE a Mercosur y es el primer inversor en Uruguay, segundo en Brasil y Argentina y el quinto en Paraguay, superando en total los 100.000 millones de euros en 2023, el 13% de las inversiones españolas directas en el exterior, fundamentalmente en energía, infraestructuras, telecomunicaciones, banca y transporte.
Estos datos parecen augurar un futuro idílico, pero no es así porque las cifras macroeconómicas suelen estar alejadas de la realidad que viven los ciudadanos de a pié y en este caso concreto porque quienes se ahorrarán esos miles de millones y rentabilizarán sus inversiones son mayoritariamente grandes empresas, muy en especial los fabricantes alemanes de automóviles, mientras que los pequeños agricultores europeos sufrirán la competencia de los productos de unos países donde no rigen las mismas exigencias de calidad que en los Veintisiete.
La Comisión Europea presume de más de 40 acuerdos comerciales suscritos con países terceros, pero la verdad es que son una pesadilla para los agricultores, víctimas del desplome de los precios y de que los países de Mercosur, Marruecos y otros no cumplen las normas fitosanitarias europeas, especialmente en el uso de fertilizantes y pesticidas, lo que además es un peligro para los consumidores. Bruselas asegura que el acuerdo incorpora compromisos “firmes” en materia de sostenibilidad y establece mecanismos de protección para los sectores más sensibles, en particular el agrícola. Los agricultores no se fían, ni en España ni en Francia; aunque acaben realizando un ejercicio de resignación y dejen de cortar carreteras ante las promesas de políticos como el president de la Generalitat, Salvador Illa, de realizar un seguimiento de las importaciones para “minimizar” los efectos del acuerdo. Por si Illa no lo sabe: Catalunya no está rodeada de un muro fronterizo frente al resto de la UE, así que le será muy difícil cumplir esa promesa.
Actualmente los países comunitarios están acabando de poner en marcha la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para 2023/2027, que fue contestada por los pequeños agricultores españoles y repartirá en este periodo 47.724 millones de euros en nuestro país, el tercero más beneficiado tras Francia y Alemania. Las ayudas europeas son el 20% de los ingresos del campo español. Pero las pequeñas y medianas explotaciones están disminuyendo progresivamente en toda Europa, son el 76% las de menos de cinco hectáreas, mientras que las de más de cien hectáreas detentan el 21% de la superficie cultivada total y por tanto son quienes más se benefician de las ayudas. Solo empresas cada vez más grandes pueden invertir en grandes explotaciones con tecnología moderna que optimizan la mano de obra. En lenguaje común: el campo bucólico que Francia intentó establecer en Europa al inventarse la PAC está desapareciendo a favor de grandes inversores que sirven a la industria alimentaria. Las macrogranjas son el exponente más siniestro de un proceso contrario al bienestar animal, la defensa del medio ambiente y la alimentación sana de los seres humanos.
“Todo lo que es susceptible de empeorar lo hará”, dice la famosa Ley de Murphy, y en el caso de la PAC está destinada a cumplirse. En 2028 se pondrá en marcha una nueva reforma destinada a “simplificarla”, que el Parlamento Europeo aprobó justo antes de Navidad y que muchos expertos aseguran que supondrá el desmantelamiento de la que fue pionera de las políticas comunes destinadas a acabar convirtiendo las naciones europeas en una unión política, una utopía que la realidad actual desmiente. La clave de la futura PAC es la “flexibilidad”, al dejar en manos de los gobiernos nacionales decisiones fundamentales de protección del medio ambiente, de los suelos, pastizales y hábitats agrarios, abriendo la puerta a prácticas que “degradarán aún más el campo y la naturaleza, poniendo en riesgo los recursos naturales que hacen posible producir alimentos de calidad y garantizar el futuro del campo europeo”, afirma SEO/BirdLife.
“Si los Estados miembros tienen pleno control sobre la distribución del dinero de la PAC, sin objetivos de gasto para las medidas medioambientales, es probable que disminuyan los incentivos para que los agricultores protejan la naturaleza. Y sin normas claras sobre el gasto, los gobiernos podrían sucumbir a la presión política y canalizar los fondos en beneficio de sistemas agrícolas explotadores de las personas y la naturaleza”, asegura la organización ecologista internacional WWF (World Wildlife Fund, Fondo Mundial para la Naturaleza). En román paladino: el triunfo en las elecciones en cualquier país de la ultraderecha —en España un gobierno PP/Vox— significaría el olvido de cualquier norma para hacer frente a la emergencia climática, permitiría la explotación salvaje del suelo y lo vendería a multinacionales explotadoras, que se beneficiarían de las ayudas, y condenaría a la pobreza a la población rural. No es un futuro distópico de una novela de ciencia ficción, puede estar a la vuelta de la esquina.
Volvamos al acuerdo comercial con Mercosur. La presión de la industria alemana, muy especialmente la del automóvil, ha sido definitiva para que la gran defensora de los intereses de los europeos, la presidenta de la Comisión, la alemana —¡qué casualidad!— Ursula von der Leyen se disponga a rubricar el acuerdo. No olvidemos que la economía de Alemania lleva años con un crecimiento muy débil —se estima un incremento del PIB del 0,2% en 2025—, que la producción de automóviles es su primera actividad, pero atraviesa una profunda crisis. En los últimos años sus fábricas han eliminado 50.000 puestos de trabajo (cuentan actualmente con 770.000). El gobierno del canciller Friedrich Merz ya consiguió hace poco que la Comisión permita que se sigan fabricando vehículos de gasolina y diesel después de 2035 y que se reduzca hasta el 90% el objetivo de emisiones de CO2 en lugar de alcanzar las cero emisiones. Se confirma que Alemania es el motor de combustión de la UE.
El tratado no ha sido aprobado por todos los estados miembros, sino que cuenta con la oposición de Francia, Polonia y Hungría. Italia también estaba en contra, de hecho fue la causa de que se pospusiera la firma prevista para el 20 de diciembre; pero Giorgia Meloni cambió de opinión, según ella porque consiguió garantías para los agricultores, como un refuerzo de los controles fitosanitarios y el bloqueo de los precios de los fertilizantes. La primera ministra italiana asegura que se mantendrá “en alerta” para garantizar que los productos que entren desde los cuatro países latinoamericanos no hacen competencia desleal a los italianos. Habría que preguntarse si otros gobiernos, como el español, aceptaron antes un compromiso que desprotegía a sus agricultores.
Gracias a la fascista Meloni el Consejo de la UE aprobó el acuerdo por mayoría cualificada —el procedimiento de voto que se utiliza en los asuntos que afectan a las políticas comunes— porque Emmanuel Macron, presidente de Francia, primer país productor agrícola europeo, no consiguió una minoría de bloqueo para impedirlo. Los agricultores franceses siguen movilizándose y el líder de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha presentado una moción de censura contra el Gobierno del primer ministro, Sébastien Lecornu, como protesta ante la “humillación de Francia”. "¿Cómo podemos luchar contra los precios bajísimos de los productos de las inmensas granjas industriales de Brasil o Argentina, que no tienen los mismos niveles salariales ni los mismos estándares de salud, medio ambiente y bienestar animal?”, se pregunta la formación de izquierdas, en sintonía con los movimientos ecologistas.
A pesar de que el sábado se firma, solo entrará en vigor de forma provisional cuando lo ratifique un país de Mercosur. Más adelante debe ratificarlo la Eurocámara y después los parlamentos de todos los estados miembros en un procedimiento largo y complicado. Bruselas ha intentado hacerlo más rápido recurriendo a un truco técnico legislativo, dividiendo el tratado en dos, lo que facilita que la parte comercial entre en vigor provisionalmente, mientras que la más política, que incluye la cooperación y es la que deben aprobar los parlamentos de los Veintisiete la sustituya cuando termine el proceso. Las cámaras de Francia o Hungría seguramente votarán en contra y las de otros países con gobiernos en minoría también podrían oponerse, como sucedió en el suscrito con Canadá, con lo que quedaría en suspenso. Además de toda esta maraña queda la posibilidad de que en algunos países los sectores afectados retrasen de hecho su apertura comercial, con lo que los efectos negativos o beneficiosos no se experimentarían en su totalidad y no se sabe cuando.
Lo que sí sabemos es que la economía y el comercio internacional no son ciencias exactas, están sujetas a imprevistos. ¡Qué nos van a decir a quienes acabamos de empezar 2026!
El gobierno británico suspende el pedido a la armamentística israelí Elbit Systems tras la huelga de hambre de los activistas de Palestine Action
Redacción El Salto
A la espera del juicio y encarcelados preventivamente por delitos relacionados por su participación en las acciones de Palestine Action, tres de los activistas presos han decidido abandonar la huelga de hambre. Una de ellas. Heba Muraisi, de 31 años, llevaba más de 70 días en huelga. Muraisi ha sido trasladada de prisión a una más cercana a su entorno familiar. Esta ha sido la mayor huelga de hambre coordinada desde 1982, cuando los presos republicanos irlandeses se negaron a comer para hacer valer sus reivindicaciones.
Otros de los cuatro activistas que también estaban en huelga de hambre, habían decidido pausar la protesta por motivos de salud. Ahora, no la reanudarán. Desde hace días se temía por la vida de estas personas, que han llevado su reivindicaciones al límite. Algunos de ellos habían tenido que ser hospitalizados por estar en riesgo de muerte. Solo una persona, Umer Khalid, que lleva en huelga un mes, es la única persona que mantiene la protesta. “Solo pudimos hablar pocos minutos cuando entró alguien a sacarle el teléfono. No tenemos contacto desde entonces, no sabemos nada de él”, afirma a El Salto Francesca Nadin, portavoz de Prisioners 4 Palestine, desde Londres.
Desde esta organización aseguran que los y las huelguistas han permanecido firmes en sus demandas y sabían que el sacrificio era muy grande. “Y no lo hicieron preocupadas por su propia salud, todo lo contrario. Estaban muy, muy claras con todo esto, siempre lo decían y lo repitieron hasta el final: que iban a seguir hasta ganar las demandas”, explica Nadin.
“Una victoria rotunda”
El motivo para abandonar la protesta ha sido el paso dado por el gobierno británico, que da respuesta a una de las demandas del grupo: no adjudicar un nuevo contrato —por valor de 2.000 millones de libras— que estaba previsto a Elbit Systems UK, una filial de Elbit Systems, uno de los mayores fabricantes de armas israelíes.
Prisoners 4 Palestine asegura que se trata de “una victoria rotunda para lxs huelguistas de hambre, que resistieron con sus cuerpos, tras los muros y los barrotes de las prisiones, para sacar a la luz el papel de Elbit Systems, el mayor fabricante de armas israelí, en la colonización y ocupación de Palestina”. Puntualizan que la pérdida de este contrato de 2000 millones de libras esterlinas marca “un punto de inflexión significativo” en esta “sórdida alianza estratégica” y auguran que “los días de Elbit en Gran Bretaña están contados”.
En palabras de Francesca Nadin, “Está claro que esta huelga, además de otras campañas, ha aumentado la presión sobre el Gobierno británico con todo lo que está haciendo con respecto a la represión de activistas y lo que éste sigue haciendo en Palestina. Esto se suma al contexto más grande de la huelga, el poner el foco en eso, y tener a toda la gente de este país hablando de lo mismo”.
Vulneración de derechos básicos
Desde que entraron en prisión, los activistas vienen denunciando una serie de vulneraciones básicas. En primer lugar, no hay que olvidar que el sistema de prisión preventiva británico prevé una pena de seis meses, pero si nada cambia, para cuando se lleve a cabo el juicio de estos activistas, estos habrán pasado más de un año en prisión preventiva. En segundo lugar, Palestine Action ha asegurado que hasta ahora, los detenidos han vivido sometidos a restricciones comunicativas y a interferencias por parte de las administraciones penitenciarias.
También esta situación parece que va a empezar a cambiar. Según Prisioners 4 Palestine, “a pesar de la cruel y constante negligencia médica que sufrieron lxs huelguistas de hambre, como la denegación de ambulancias en casos de emergencia vital y los tratos degradantes en el hospital”, los y las responsables de la atención sanitaria en prisiones se habrían reunido con la organización, “a petición del Ministerio de Justicia”, detallan. Los y las activistas presas también han podido empezar a recibir paquetes y correo que antes se les había retenido.
Palestine Action pedía también la documentación que acredite las relaciones entre los funcionarios del Estado británico con Israel —algo que habría podido suceder—, se exige que se publiquen los registros gubernamentales de todas las exportaciones de Elbit Systems UK de los últimos cinco años y que se rescindan todos los contratos pendientes con la filial. Por último, también se pide la retirada de cargos de los activistas presos y que se elimine a Palestine Action de la lista de “organizaciones terroristas”.
Una clasificación “desproporcionada”
Palestine Action es una organización que fue clasificada como “organización terrorista” por el gobierno británico en julio de 2025, después de que varios de sus activistas allanasen una base aérea en Oxfordshire y vandalizasen una fábrica, cerca de Bristol, de Elbit Systems. Esta clasificación ocasionó gran malestar entre las organizaciones internacionales de derechos humanos por considerarla “desproporcionada”. Incluso el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a las autoridades del país a revocar la decisión y consideró que gobierno británico estaba confundiendo “la libertad de expresión con actos de terrorismo”. Türk advirtió que la decisión le parecía “desproporcionada”, “innecesaria” e “inadmisible” y que contravenía “las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos”.
Además de encarcelar a estos activistas de manera preventiva por “daños criminales, robo y disturbios violentos”, el gobierno británico ha arrestado a unas 1.600 personas relacionadas con la organización. El Reino Unido prohibió Palestine Action bajo la Ley de Terrorismo del año 2000. Según esto, ser miembro de la organización o expresar apoyo de manera pública puede ocasionar sanciones penales, incluyendo multas y penas de prisión de hasta 14 años.
A pesar de este panorama, Nadin defiende que la situación de los presos ha animado a la gente en muchos lugares a tomar acciones muy parecidos a las de Palestine Action, y que ha habido decenas durante el tiempo que ha durado la huelga. “Sabemos que han empezado grupos como Palestine Action en cerca de 24 países, porque claro, en otros países no es ilegal”, indica. Admite con orgullo que este miércoles la noticia del fin de la huelga salió en todos los medios masivos de Reino Unido, “de manera que reconocieron esta victoria. Entonces, algo ha cambiado desde el principio al final de esta huelga porque al principio, durante semanas, nos ignoraron por completo”, concluye la activista.
La Venezuela antes de Chávez: Un nido de pobreza y desigualdad bajo la tutela del FMI y el Banco Mundial
Por Ricardo Guerrero
La oposición venezolana ha repetido incansablemente que el chavismo ha llevado al país a la ruina absoluta, pintando la Venezuela pre-bolivariana como un paraíso terrenal de prosperidad y estabilidad. Esta narrativa, sin embargo, dista mucho de la realidad. Antes de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Venezuela enfrentaba graves problemas estructurales: una desigualdad social profunda, altos niveles de pobreza y una economía dependiente del petróleo que beneficiaba principalmente a una élite corrupta y a empresas extranjeras. Si analizamos con seriedad la situación político-social de aquellas décadas podremos entender que el ascenso de Chávez no fue un accidente, sino la culminación de un proceso de toma de conciencia popular ante una realidad insostenible.
Lejos de ser un edén económico, Venezuela en las décadas de 1980 y 1990 registraba niveles alarmantes de pobreza y desigualdad. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, la pobreza aumentó drásticamente al inicio de los años 80, con un incremento del 150% respecto a 1980 en términos de incidencia, exacerbado por recesiones económicas. Para finales de la década de 1990, más de dos tercios de la población vivía por debajo del umbral de pobreza, según informes de la época. Un estudio del Banco Mundial confirma que la incidencia de la pobreza creció significativamente durante los años 80 y 90, pasando de alrededor del 50% en 1992 a cifras aún más altas hacia finales de la década, antes de la llegada de Chávez. En 1999, aproximadamente el 67% de la población se encontraba en situación de pobreza, con un 35% en pobreza extrema, de acuerdo con fuentes del Departamento de Estado de EE.UU.
En cuanto a la desigualdad, el coeficiente de Gini —un indicador estándar que mide la distribución del ingreso, donde 0 representa igualdad perfecta y 1 desigualdad absoluta— se mantenía en niveles elevados. En 1998, justo antes de las elecciones que llevaron a Chávez al poder, el Gini era de 0.495 según la CIA Factbook, y de 0.498 según el Banco Mundial, lo que posicionaba a Venezuela como uno de los países más desiguales de América Latina. Durante los años 80 y 90, este índice fluctuaba entre 0.47 y 0.55, reflejando una concentración extrema de la riqueza. Estas cifras desmienten la idea de una prosperidad generalizada: mientras una minoría se enriquecía con los ingresos petroleros, la mayoría de la población trabajadora luchaba por sobrevivir en un contexto de desempleo alto —que alcanzaba el 14.5% en 1999— y falta de acceso a servicios básicos.
La noción de que Venezuela era un «país próspero» antes de Chávez ignora el colapso económico que sufrió desde finales de los años 70. Aunque en la década de 1970 el país disfrutaba de altos precios del petróleo y era considerado el más rico de América Latina en términos per cápita, esta «prosperidad» era ilusoria y dependiente de un recurso volátil. El PIB real per cápita alcanzó su pico en 1977, pero entre 1978 y 2001 —antes y durante los primeros años de Chávez— el PIB no petrolero cayó casi un 19%, y el petrolero un asombroso 65%. La caída de los precios del petróleo en los años 80 provocó una contracción económica, inflación galopante y una deuda externa acumulada que asfixiaba al país.
Esta supuesta bonanza beneficiaba principalmente a una élite corrupta y a multinacionales extranjeras que controlaban gran parte de la industria petrolera. Los recursos del petróleo no se traducían en bienestar social: la economía estaba orientada a exportaciones, con poca diversificación, lo que dejó al país vulnerable a shocks externos. Venezuela era un país desigual donde la mayoría era pobre a pesar del petróleo, desmontando el relato de una «prosperidad» compartida. En realidad, el sistema político bipartidista de Acción Democrática y COPEI perpetuaba esta inequidad, con corrupción rampante y exclusión de las masas populares.
La insatisfacción acumulada estalló en eventos como El Caracazo, el 27 de febrero de 1989, una oleada de protestas, disturbios y saqueos que comenzó en Guarenas y se extendió a Caracas y otras ciudades. Este levantamiento popular, que dejó cientos de muertos, fue una respuesta directa a las políticas de ajuste estructural impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, se implementó un paquete liberal que incluía liberalización de precios, eliminación de subsidios a combustibles y alimentos, y devaluación de la moneda, todo bajo las directrices del FMI.
Estas medidas provocaron un aumento inmediato en los precios de transporte y bienes básicos, afectando duramente a la clase trabajadora y los sectores pobres urbanos. La inflación alcanzó el 81% en 1989, exacerbando la pobreza. El FMI había condicionado préstamos a estas reformas, que Venezuela adoptó en 1989 como parte de un programa de estabilización macroeconómica. El Caracazo representó el rechazo masivo a décadas de políticas que priorizaban el pago de deuda externa sobre el bienestar social, dejando a la población en una situación insostenible. Este evento marcó un punto de quiebre, evidenciando la fragilidad del sistema y allanando el camino para alternativas políticas.
El ascenso de Hugo Chávez en 1999 no fue fortuito, sino la respuesta a un largo proceso de conciencia colectiva contra la exclusión y la corrupción. Intentos previos, como el golpe fallido de 1992 liderado por Chávez, reflejaban el descontento generalizado. En un país donde los ingresos petroleros enriquecían a una élite aliada con intereses extranjeros, mientras la mayoría sufría, el chavismo surgió como una alternativa que prometía redistribuir la riqueza y empoderar al pueblo. Por ello, el proceso bolivariano ha mantenido un apoyo popular significativo y una base social sólida, a pesar de los desafíos posteriores.
Exigen que no se renueve el contrato y poner fin al polígono de tiro de Bardenas en 2028
Feliz año 2026 a tod@s, y salam aleikum.
Es una buena idea iniciar el año renovando el apoyo a una lucha en la que hemos participado y participamos: acabar con el polígono de tiro de Bardenas.
Manifiesto de Bárdenas Libres Ya
Para ello y para información general, recogemos algunos párrafos del manifiesto del movimiento Bárdenas Libres Ya:
Bardenas Reales es un territorio perteneciente a Navarra y Aragón, considerado Reserva de la Biosfera y Parque Natural. Siempre se ha utilizado como parte del comunal propio de esta tierra, dedicada al pastoreo y la agricultura, conformando con ello un importante legado de nuestra historia y una manera de gestión del espacio desde la base de las poblaciones. Este terreno es regido hoy día por la Junta de Bardenas. Desde 1951, como imposición de la dictadura militar franquista y de los acuerdos con los EE.UU., tiene en el centro un campo de tiro y de entrenamiento militar, transformándose, lo que era una zona agrícola y de pastoreo, en una zona explotada y maltratada, sólo por y para la guerra que, como bien sabemos, actúa en pos de una minoría arrasando la vida de much@s.
En los últimos años hemos visto cómo ha aumentado la actividad militar en el polígono de tiro de Bardenas y el aeródromo de Ablitas, al mismo tiempo que se extendían las guerras imperialistas de la OTAN, y se aceleraba el gasto en armamento y la militarización de nuestra sociedad.
La Junta de Bardenas intenta legitimar la presencia de los ejércitos y el uso militar de las Bardenas a cambio de una contraprestación económica, buscando hacer dependientes de ese dinero a los pueblos de la zona. El dinero se reparte de forma oscura entre los 19 pueblos “congozantes”, dos valles y el monasterio de la Oliva. Con ello se quiere acallar la voz de la población y de todos los municipios bardeneros. Desde la imposición de este polígono de tiro, han protestado por su instalación, movilizándose y manifestándose tanto en la calle como institucionalmente; presentando diferentes iniciativas y posicionándose en contra del polígono y sus maniobras militares. La movilización de la población no ha sido escuchada.
En diciembre del 2008 se firmó el último contrato entre la Junta de Bardenas y el Ministerio de Defensa para continuar con el uso ilegítimo y vergonzoso de parte de las Bardenas como un campo de tiro, por un plazo de 20 años divididos en dos periodos; los 10 primeros se recibió un canon de 7 millones de €. Y a partir de 2018 y pese a las protestas sociales y posiciones políticas en contra de estas instalaciones, no conseguimos evitar la prórroga por otros 10 años más, durante los cuales se está recibiendo 14 millones de € al año, buscando comprar de nuevo la voluntad de la gente. Sin embargo, en 2028 finaliza este contrato y volveremos a encontrarnos con la posibilidad de evitar una nueva firma. Esta fecha tiene que servirnos para recuperar las Bardenas para toda la población del entorno, tanto de Navarra como de Aragón, y poder decidir de forma transparente su utilización.
Reivindicamos
1.- La desmilitarización total y permanente de Las Bardenas. La no colaboración con el uso y la experimentación de armamento y ejercicios militares, que hacen peligrar nuestra seguridad, la del medio ambiente y la de otros pueblos del mundo que hoy están siendo bombardeados.
2.- No consideramos representativa, ni legitimada a la Junta de Bardenas para decidir por nosotr@s. Son los pueblos en su conjunto los que deben decidir cómo gestionar las Bardenas y qué hacer con ellas.
3.- Rechazamos el dinero que se recibe, por estar manchado de sangre, porque perpetúa las guerras y la violencia estructural de este sistema capitalista, sirve a los intereses de la industria militar y genera dependencia local del militarismo.
El bienestar local no puede estar sufragado por la explotación militar de las Bardenas. Para ello proponemos realizar una desconexión programada del canon económico, adecuándose a las realidades y posibilidades de cada municipio.
4.- Exigimos el desmantelamiento inmediato del campo de tiro y el aeródromo de Ablitas, siendo el Ministerio de Defensa quien se encargue de la descontaminación del terreno. Rechazamos su traslado a otro territorio y proponemos un uso alternativo, como por ejemplo un Centro de Interpretación para la Paz.
Noticia recogida en Naiz el 29 de diciembre de 2025
Complementamos el manifiesto de Bardenas Libres Ya con el resumen de una noticia recogida por Naiz:
Mientras se celebraba este lunes (2 de diciembre de 2025) la reunión anual de la Junta General de Bardenas, en Tutera ha tenido lugar este lunes una concentración para exigir que no se renueve el contrato del polígono de tiro, que expira en 2028, y así conseguir que se ponga fin a esa instalación militar.
Durante el acto convocado por Bardenas Libres Ya, se ha recordado que en manos de la Comunidad de Bardenas «está la decisión sobre el contrato de arrendamiento que cede nuestro territorio al Ministerio de Defensa y la OTAN para prácticas de guerra».
Se ha puesto el acento en que «su objetivo consiste en allanar el camino para una nueva renovación en 2028, y que convierte este parque natural en un campo de pruebas para la OTAN».
Los convocantes han pedido que «no nos dejemos engañar otra vez. Recordemos que en 2001, el Ministerio de Defensa de José María Aznar prometió buscar un emplazamiento alternativo y firmar un contrato de desmantelamiento, creando la ilusión de un fin cercano. Pero nadie quería unas instalaciones como estas cerca de sus hogares o en sus entornos naturales, lo que supuso llegar al final de ese contrato sin alternativa real».
Así se llegó a 2008, cuando «la ministra de Defensa del PSOE, Carme Chacón, impuso 20 años más de bombardeos ignorando el voto en contra del Parlamento de Navarra y las protestas populares contra estas instalaciones militares. Aunque la ministra intentó firmar por 30 años, finalmente se firmó un contrato de 20 distribuidos en dos periodos de 10 años cada uno, en los que se doblaba la cantidad de dinero que recibía la Comunidad de Bardenas, y que también pretendía la desmotivación y desmovilización popular».
A prácticamente dos años de que expire ese plazo, «hoy con el rearme de la OTAN, el riesgo es mayor y pretenderán firmar un contrato aún más largo para blindar el polígono durante décadas».
«Chantaje que compra silencios y voluntades»
Han calificado el contrato de «chantaje que compra silencios y voluntades. En los últimos años más de 100 millones de euros se han repartido entre los 22 entes congozantes, como el monasterio de la Oliva, que no parece velar por la paz en el mundo. (En concreto, desde 2008 los congozantes han recibido casi 158 millones de euros). Este dinero es el 84 % del presupuesto de la Comunidad, no es desarrollo en infraestructuras, es un pago por callar ante la destrucción de nuestro territorio y nuestra complicidad con las guerras imperialistas y los genocidios, como el de Palestina o Sudán».
Han añadido que «no aceptamos que la guerra sea un recurso económico para nuestros pueblos. Ni queremos un ‘progreso' manchado por el ensayo de las armas que sirven para asesinar a pueblos como el palestino. ¡Esta vez, la respuesta debe ser más fuerte!»
En este sentido, han insistido en que «si en 2008 la movilización no pudo evitar la imposición, ahora sabemos que no basta con protestar: hay que impedirlo con todas nuestras fuerzas y con todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance, articulando la unidad en torno a objetivos comunes, poniendo por delante lo que nos une: el rechazo a que nuestra tierra sea moneda de cambio y escenario de guerra».
Y, al mismo tiempo, «deslegitimando a la Comunidad de Bardenas para tomar una decisión como esta, por ser un ente medieval completamente ajeno a las necesidades de este territorio y sus habitantes, que hace ya tiempo se sometió al chantaje millonario de la guerra, sin importarles las consecuencias para el futuro de las siguientes generaciones, ni la protección ambiental de este espacio natural».
Han concluido señalando que «la ventana de oportunidad se abre hasta 2028. No dejemos que la cierren con otro contrato largo».
Aleikum salam.
El nuevo régimen de guerra alemán
Fabian Scheidler
Es un autor independiente. Su libro El fin de la megamáquina. Historia de una civilización en vías de colapso ha sido traducido a numerosos idiomas y será publicada en español en otoño por Icaria (Barcelona) y Abya Yala (Ecuador). Fabian Scheidler recibió el Premio Otto Brenner de Periodismo Crítico. www.fabianscheidler.com
La Unión Europea, el Reino Unido y otros miembros europeos de la OTAN han emprendido una militarización masiva, cuya velocidad y ambición no tienen precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Si bien la mayoría de los miembros de la OTAN se habían mostrado reacios o incapaces de cumplir el objetivo de destinar el 2% de su PIB al ejército, fijado en 2014, en la cumbre de la OTAN de 2025 se apresuraron repentinamente a comprometer el 5% anual, cediendo a la presión de Donald Trump. Solo el gobierno español se negó a cumplir.
Lo que la OTAN, sus estados miembros y los principales medios de comunicación no comunican es que el 5% del PIB corresponde a aproximadamente el 50% de los presupuestos nacionales. Si los estados realmente cumplieran esos compromisos, tendrían que reducir drásticamente el gasto en bienestar social, incluyendo educación y sanidad, y al mismo tiempo incrementar sus déficits nacionales. El Financial Times resumió la agenda en un titular de marzo de 2025: “Europa debe recortar su Estado de bienestar [wellfarestate] para construir un Estado de guerra [warfarestate]”. En otras palabras, la militarización planificada es una lucha de clases desde arriba. Aunque los gobiernos han suavizado un poco sus compromisos, afirmando que solo se destinará directamente al ejército el 3,5 %, mientras que el 1,5 % se destinará a modernizar las infraestructuras para uso militar, incluso el 35% de los presupuestos nacionales seguiría siendo un duro golpe para lo que queda del modelo europeo de bienestar.
En la agenda de la mayoría de los países europeos están los recortes masivos del gasto público para canalizar fondos al complejo militar-industrial. El gobierno alemán es uno de los más entusiastas en este sentido. El ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, del Partido Socialdemócrata (SPD), se comprometió a triplicar el presupuesto militar, desde los 52.000 millones de euros en 2024 a la cifra sin precedentes de 153.000 millones en 2029, mientras que el canciller Friedrich Merz (CDU) ya ha anunciado drásticos recortes en las prestaciones por desempleo para cubrir parte de este déficit.
La resistencia en el Bundestag es inquietantemente débil. Los Verdes han sido durante mucho tiempo unos de los defensores más fervientes del rearme y, en marzo de 2025, votaron a favor de una enmienda constitucional que eliminó todas las restricciones presupuestarias para los servicios militares y de inteligencia, manteniendo la austeridad para todos los demás tipos de gasto. El partido de derechas Alternativa para Alemania (AfD), que ha liderado algunas encuestas recientes, está igualmente comprometido con el refuerzo militar y la reducción del estado del bienestar. Aunque Die Linke se opone oficialmente a esta agenda, sus representantes en la segunda cámara federal, el Bundesrat, han votado a favor de la enmienda constitucional, lo que ha generado malestar en el partido. Para algunos observadores, la falta de oposición parlamentaria ha evocado siniestros recuerdos de los créditos de guerra de 1914, aprobados por unanimidad en el Reichstag con los votos del SPD.
En otros países europeos, sin embargo, ha surgido más resistencia. En el Reino Unido, Keir Starmer se enfrentó a una férrea oposición a sus planes de recortar las prestaciones sociales, incluso dentro de su propio Partido Laborista, y se vio obligado a dar marcha atrás. En Francia, el primer ministro François Bayrou fue destituido por una moción de censura a raíz de un plan de recorte presupuestario de 44.000 millones de euros. En España, las manifestaciones multitudinarias contra el genocidio han ejercido una presión considerable sobre el primer ministro Sánchez.
Si bien aún no está claro hasta qué punto los gobiernos europeos podrán impulsar su agenda de “todo para las armas, nada de mantequilla”, la embestida contra los servicios públicos y la clase trabajadora es continua y generalizada. La militarización descontrolada se ha convertido en el proyecto clave de la Unión Europea, que intenta reparar sus fracturados cimientos forjando una unión militar.
La militarización de la sociedad alemana
En Alemania, una ola de militarización impensable hace unos años se extiende por todo el país. Afecta a escuelas, universidades, medios de comunicación y espacios públicos. Los tranvías están pintados con camuflaje militar. Enormes anuncios del ejército presentan la guerra como una gran aventura que fortalece el espíritu de equipo. La Bundeswehr está reclutando agresivamente a jóvenes en las calles, en las escuelas y en las universidades. Incluso menores de 18 años están siendo reclutados, en violación de los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, como han señalado organizaciones como Terre des Hommes. Se envía a oficiales juveniles a las aulas, donde publicitan el ejército ante estudiantes que, a veces, apenas tienen 13 años. En lugar de fomentar debates en las escuelas sobre el ejército, se les da vía libre. La administración también planea introducir ejercicios de defensa civil en las escuelas, con la intención explícita de preparar mentalmente a los estudiantes para la guerra.
En los medios de comunicación, la cadena pública alemana ARD ha empezado a promocionar el ejército y sus preparativos para la guerra en su programa infantil “9 ½”, con recomendaciones sobre cómo involucrarse. El programa no plantea preguntas críticas sobre el ejército ni menciona que el despliegue en zonas de guerra puede causar muertes y traumas. Lo mismo ocurre con la segunda cadena pública, que promociona al ejército como una fuerza de paz amable y caritativa en su programa infantil ZDFtivi.
Las universidades se ven cada vez más obligadas a cooperar con el ejército. Si bien algunos Estados federales aún prohíben la investigación militar en las universidades públicas y unas 70 universidades se han comprometido voluntariamente a dedicarse exclusivamente a la investigación civil, Robert Habeck (Los Verdes) declaró a principios de 2025, cuando era vicerrector, que “necesitamos replantearnos la estricta separación del uso y desarrollo militar y civil” en el ámbito académico. En Baviera, la administración ya ha prohibido cualquier cláusula civil en las universidades, eliminando así la posibilidad de rechazar la investigación militar. Además, el Ejército alemán ha desarrollado un exhaustivo y clasificado “Plan de Operaciones Alemania” para subordinar las instituciones civiles a los objetivos militares.
Estos esfuerzos concertados para crear un Estado de Guerra buscan, entre otras cosas, transformar la actitud de la población alemana, que en su mayoría se ha mostrado escéptica respecto a las fuerzas armadas, y en particular respecto a la intervención en el extranjero, durante décadas. Desde finales de la década de 1960 y a lo largo de las décadas de 1970 y 1980, el auge de los movimientos pacifistas logró superar las arraigadas tradiciones militaristas en Alemania. En 1981, al menos 300.000 personas se manifestaron en Bonn contra el rearme nuclear de la OTAN. El Partido Verde, fundado un año antes, desempeñó un papel clave en este movimiento. Su manifiesto fundacional exigía la inmediata “disolución de los bloques militares, especialmente la OTAN y el Pacto de Varsovia”. En el apogeo de la Guerra Fría, exigió “el desmantelamiento de la industria armamentística alemana y su reconversión a la producción pacífica”.
Sin embargo, con su primera participación en un gobierno federal en 1998, el partido dio un giro de 180 grados a estas posturas, impulsando la guerra ilegal de la OTAN contra Serbia, que carecía de mandato de la ONU. Desde entonces, el partido ha sido uno de los principales defensores de la expansión de la OTAN y las intervenciones extranjeras, mientras que sus líderes han sido cooptados por centros de investigación transatlánticos como el German Marshall Fund y el Atlantik-Brücke.
Un desarrollo similar se observa en el SPD, que bajo el canciller Willy Brandt y su asesor Egon Bahr fue en su momento una fuerza destacada en las políticas de distensión. Sus esfuerzos contribuyeron decisivamente a la creación de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE) en 1973 y sentaron las bases para el fin pacífico de la Guerra Fría y la reunificación alemana después de 1990. Con la invasión rusa de Ucrania, la facción dominante dentro del SPD renunció a las políticas de distensión e incluso culpó a esas políticas de la guerra en Ucrania, en una notable distorsión de la historia. Mientras que una pequeña minoría en torno al exlíder parlamentario Rolf Mützenich aún exige negociaciones de paz sinceras y límites a la escalada militar, los halcones han tomado el control casi total del partido.
El “orden internacional basado en reglas” y el genocidio de Gaza
El proyecto del Estado de Guerra y los sacrificios que la población debe hacer para su creación son presentados por líderes políticos tanto en Alemania como en la UE como algo para lo que no hay alternativa. El argumento que justifica esta postura se basa en dos pilares. El primero es la afirmación de que se requiere un rearme masivo para defender la democracia, los valores occidentales y el derecho internacional contra un estado despótico y rebelde dispuesto a desmantelar el orden internacional basado en normas. Si bien la invasión rusa fue, sin duda, un delito grave y una violación masiva del derecho internacional, la idea de que grandes potencias occidentales como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania sean defensores del derecho internacional resulta poco convincente, ya que precisamente estos países han participado en guerras ilegales de agresión, desde Serbia hasta Iraq y más allá, así como en operaciones neocoloniales de cambio de régimen durante décadas. Con la complicidad de estos Estados en el genocidio en curso en Gaza, el mito del Occidente virtuoso que lucha por el derecho internacional se ha derrumbado irrevocablemente.
En Europa, los gobiernos alemanes se han destacado especialmente por pisotear el derecho internacional en lo que respecta a Palestina. Tras el inicio de la ofensiva israelí, el gobierno alemán multiplicó por diez sus exportaciones de armas a Israel, que alcanzaron un total de 326 millones de euros solo en 2023. Eso lo convierte en el segundo mayor proveedor mundial de armas a Israel, solo por detrás de Estados Unidos. En noviembre de 2023, cuando ya hacía tiempo que existían pruebas abrumadoras de los crímenes de guerra sistemáticos cometidos por Israel, el canciller alemán Olaf Scholz (SPD) declaró que Israel “está comprometido con los derechos humanos y el derecho internacional y actúa en consecuencia”. Incluso después de que la Corte Internacional de Justicia considerara plausible la demanda sudafricana por genocidio contra Israel en enero de 2024, el gobierno alemán no modificó su postura. En octubre de 2024, cuando ya habían muerto más de 40.000 palestinos, la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock (Verdes), declaró ante el Bundestag alemán: “Si los terroristas de Hamás se esconden tras la gente, tras las escuelas, entonces [...] los lugares civiles también pueden perder su estatus de protección [...]. Alemania lo mantiene firme; para nosotros, esto significa la seguridad de Israel”. Con estas palabras, desestimó efectivamente las Convenciones de Ginebra, que obligan a los firmantes, incluidos Israel y Alemania, a priorizar la protección de los civiles sobre los objetivos militares y prohíben el castigo colectivo.
Después de que Amnistía Internacional, Human Rights Watch y muchos renombrados estudiosos del genocidio, incluido el historiador israelí Omer Bartov, declararan que Israel estaba cometiendo genocidio en Gaza, el comisionado del gobierno alemán para combatir el antisemitismo, Felix Klein, proclamó en mayo de 2025: “Llamar a esto genocidio es antisemita”.
Bajo el canciller Friedrich Merz (CDU), quien inmediatamente después de su elección se comprometió a invitar a Benjamin Netanyahu a Berlín a pesar de la orden de arresto de la Corte Penal Internacional, Alemania ha sido la principal fuerza en la UE que bloquea todas las iniciativas para sancionar a Israel por su comportamiento. Por ejemplo, ha impedido la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel. Las autoridades e instituciones alemanas también han participado en la supresión de la libertad de expresión a una escala sin precedentes en la historia reciente de Alemania, incluyendo intentos de impedir que la Relatora Especial de la ONU para los Territorios Ocupados, Francesca Albanese, hablara en Berlín.
Con esta conducta, las autoridades alemanas han ignorado abiertamente a las Naciones Unidas, el derecho internacional y los derechos humanos fundamentales para permitir que Israel continúe su genocidio. Dado este historial —que coincide en gran medida con el comportamiento de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia—, la idea de que estos países se comprometan a defender la Carta de la ONU es simplemente absurda.
La amenaza rusa
Si bien el argumento de que la nueva carrera armamentística se centra en la defensa de un orden internacional basado en normas y la inviolabilidad de las fronteras (que Israel, por cierto, viola a diario) ha perdido credibilidad, y con la disminución de las posibilidades de Ucrania de recuperar sus territorios, ha surgido otra narrativa para justificar el aumento de la presencia militar: la amenaza de una invasión rusa de los países de la OTAN. En junio de 2024, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, declaró que Alemania debe estar “preparada para la guerra” porque Rusia podrá invadir la OTAN en 2029.
Sin embargo, no hay indicios de que Rusia tenga intención de atacar a países de la OTAN, y mucho menos a Alemania. Incluso el informe anual de inteligencia estadounidense afirma claramente que el Kremlin “casi con toda seguridad no está interesado en un conflicto militar directo con las fuerzas estadounidenses y de la OTAN”. El almirante Sir Tony Radakin, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas británicas y todo menos un títere ruso, confirmó: “Vladimir Putin no quiere una guerra directa con la OTAN”. De hecho, no existen motivos plausibles para un ataque a la OTAN, que sumergiría a Rusia en un conflicto devastador con la alianza militar más poderosa de la historia de la humanidad. Incluso si los líderes rusos fueran completamente dementes y suicidas (de lo cual no hay pruebas), carecerían de los medios para emprender semejante empresa. Durante años, Rusia solo ha logrado avances lentos contra un ejército ucraniano exhausto. El presupuesto militar de la OTAN sigue siendo diez veces mayor que el de Rusia, y solo los estados europeos de la OTAN gastan más del triple y son abrumadoramente superiores a Rusia militarmente.
Dado que la amenaza rusa a la OTAN es claramente exagerada, incluso a ojos de la inteligencia occidental, surge la pregunta de por qué el gobierno alemán, junto con otros líderes europeos, sigue difundiendo la narrativa de una invasión inminente. La pregunta cobra aún más pertinencia dado que la UE y sus Estados miembros más poderosos están socavando activamente las negociaciones de paz serias, aumentando así el riesgo de una confrontación grave con Rusia. La propuesta de enviar tropas de la OTAN a Ucrania tras un posible alto el fuego, por ejemplo, aumenta los incentivos para que Rusia continúe combatiendo, ya que impedir el despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania fue un motivo clave para iniciar la guerra. Si bien la UE debería tener un claro interés en apagar el fuego a sus puertas, sigue echándole más leña, comprometiendo tanto sus propios intereses de seguridad como los de Ucrania. ¿Qué impulsa este comportamiento aparentemente irracional?
La agitación geopolítica y la “división internacional de la humanidad”
Una posible respuesta a este enigma es que un sector destacado de las élites políticas y económicas de Alemania y la UE considera el proyecto de militarización desenfrenada como un medio para contrarrestar las enormes convulsiones que amenazan su poder a nivel geopolítico, nacional y económico. Y para ello, es indispensable mantener una amenaza importante, un enemigo aterrador que no desaparecerá rápidamente. Si la amenaza rusa, por el contrario, resultara menos grave de lo que se describe, y si Rusia pudiera ser complacida con un acuerdo de paz que incluyera la neutralidad ucraniana, todo el sistema de justificación para el aumento de la presencia militar se desmoronaría.
Para analizar este argumento con mayor detenimiento, es necesario analizar con mayor detenimiento el contexto histórico. Geopolíticamente, Occidente está perdiendo la posición dominante en el sistema mundial que ha ocupado durante siglos, un proceso que ha provocado graves turbulencias y fracturas dentro del bloque occidental. Estados Unidos está desplegando todas las estrategias posibles para recuperar su otrora posición hegemónica, sin dudar en desacreditar a la UE si es necesario. Tras el fracaso de la estrategia del gobierno de Biden de debilitar a Rusia mediante la guerra de Ucrania, que llevó a Rusia a los brazos de Pekín, el gobierno de Trump ha intentado desesperadamente retirarse de Ucrania para centrarse en Asia y contener a su principal rival, China. Por esta razón, Estados Unidos intenta trasladar la carga financiera de la guerra a Europa.
Para los gobiernos europeos, y en particular para la administración alemana, que han seguido al pie de la letra las instrucciones estadounidenses, subordinando sus propios intereses, este cambio de rumbo ha provocado un caos y una confusión considerables. En primer lugar, cedieron a la presión estadounidense para cortar todos los lazos con Rusia. Si bien esto no contribuyó a poner fin a la guerra en Ucrania, causó graves problemas económicos, especialmente a Alemania. Bruselas y Berlín también han adoptado una postura agresiva hacia Pekín e incluso están dispuestos a reducir sus lazos económicos con China para complacer a Washington. Pero cuando Trump asumió el cargo en enero de 2025, resultó que la recompensa por esta obediencia fue una bofetada en forma de aranceles masivos a las exportaciones europeas, que, de nuevo, resultan especialmente dolorosos para Alemania. Desde entonces, los europeos se encuentran cada vez más aislados y rodeados de potencias más o menos hostiles, sin apenas socios fiables. Para colmo, el apoyo de países como Alemania al genocidio en Gaza ha distanciado profundamente a gran parte del Sur Global.
Si bien esto podría haber sido una llamada de atención para que Europa cambiara de rumbo y se reposicionara en un nuevo mundo multipolar, para que se desvinculara de un imperio estadounidense en decadencia y cada vez más errático, y actuara como una fuerza moderadora de la paz entre las grandes potencias, los líderes de la UE han optado por un camino diferente. Al comprometerse a aumentar masivamente su gasto militar, intentan apaciguar a Estados Unidos, reparar la fractura de la alianza transatlántica e impedir que Washington imponga más cargas económicas. Al mismo tiempo, los líderes europeos ven una oportunidad para rehabilitar su menguante posición en el sistema mundial por medios militares. En Alemania, este proyecto se remonta a la época de la Guerra contra el Terror, cuando las administraciones alemanas intensificaron los despliegues en el extranjero para defender los intereses alemanes en el Hindukush y en todo el mundo. La invasión rusa ha proporcionado una justificación aún más sólida para este esfuerzo, que permite a Alemania superar parte de la desconfianza histórica que otras naciones occidentales han albergado hacia el desarrollo militar alemán.
A pesar de la rivalidad y las luchas internas entre las naciones occidentales, la nueva ola de militarización tiene al menos un denominador geopolítico común: el mantenimiento de lo que Vijay Prashad ha llamado la “división internacional de la humanidad”. El sistema mundial capitalista se ha basado durante siglos en el dominio de las naciones occidentales blancas sobre los pueblos del Sur Global mediante la colonización y el régimen neocolonial. Este orden se ve amenazado por el auge del Sur Global y los BRICS, y Alemania, al igual que otras potencias europeas, no está dispuesta a permitir que las “naciones más oscuras” tengan la misma voz en los asuntos mundiales como tampoco a renunciar a su posición privilegiada entre los principales depredadores de la cadena alimentaria. Dado que la influencia económica y el poder blando de Alemania están en declive, sus líderes parecen creer que pueden revertir las tendencias mediante una mayor militarización.
Decadencia económica y remilitarización
A nivel económico y nacional, Alemania se ha convertido, como muchos otros países occidentales, en una sociedad en decadencia. Uno de cada cinco niños vive en la pobreza. Gran parte de las infraestructuras se encuentran en un estado lamentable, y algunas se están desmoronando, incluyendo escuelas y puentes. El ferrocarril alemán, que en su día fue un modelo para muchos países, se ha convertido en un símbolo de mala gestión y decadencia. La inversión en educación y sanidad está rezagada, y la desigualdad de ingresos y riqueza ha aumentado drásticamente desde mediados de la década de 1990, manteniéndose elevada durante más de una década.
Esta situación es el resultado de décadas de austeridad y privatización, promovidas por socialdemócratas, verdes, conservadores y liberales por igual. Además, desde el bombardeo de los gasoductos Nord Stream y la imposición de sanciones contra Rusia, los precios de la energía se han disparado, lo que supone una carga significativa para las industrias alemanas. Durante los dos últimos años, Alemania ha atravesado una grave recesión, la más larga de la historia de la República Federal. Esto solo se conoció después de que la Oficina Federal de Estadística tuviera que admitir, en julio de 2025, que había circulado previamente datos falsos y edulcorados. Para empeorar las cosas, la industria automovilística alemana, otrora un motor de la economía, ha perdido rápidamente fuerza, especialmente en la competencia con China. Los aranceles estadounidenses están socavando aún más la posición del antiguo líder exportador.
Esta grave situación económica tiene consecuencias sociales y políticas de gran alcance. Con la contracción económica, la contradicción entre los intereses del capital y los del trabajo se acentúa y los capitalistas adoptan, como ha expresado Nancy Fraser, métodos caníbales para asegurar el crecimiento continuo de sus ganancias. La especulación inmobiliaria está elevando aún más los alquileres, haciendo que la vida en las grandes ciudades sea inasequible para muchos. Al mismo tiempo, el gasto en servicios públicos e infraestructura se está recortando aún más drásticamente.
Todo esto agrava la frustración de gran parte de la población, que está perdiendo la confianza no solo en esta o aquella administración en particular, sino en el sistema político en su conjunto. Las encuestas muestran que solo el 21 % de los alemanes aún confía en el gobierno, mientras que la cifra en el caso de los partidos políticos es de tan solo el 13 %. Además, el declive social y económico se percibe como parte de una cadena interminable de malas noticias y desastres para los cuales la política no solo no tiene respuestas, sino que, de hecho, las exacerba. Con nuevas calamidades a causa de las guerras, el caos climático y la inteligencia artificial desatada que se avecina, la gran narrativa de que las cosas están mejorando, al menos a largo plazo, se vuelve cada día menos convincente. La promesa central de progreso continuo que ha mantenido unido al mundo occidental en todos los bandos políticos durante siglos se está desmoronando ante nuestros propios ojos, tanto en Alemania como en la mayoría de las demás naciones occidentales. En la medida en que la modernidad capitalista ya no puede cumplir sus promesas centrales, la cohesión ideológica y política se está volviendo cada vez más frágil y las fuerzas centrífugas están en auge.
El desarrollo militar puede aportar soluciones útiles a este caos desde la perspectiva de las fuerzas políticas y económicas dominantes, que intentan mantener su poder, privilegios y riqueza en medio de la crisis sistémica. En primer lugar, impulsar el complejo militar-industrial podría considerarse una forma de keynesianismo militar para impulsar las industrias nacionales y reactivar el crecimiento. Sin embargo, es dudoso que un proyecto de este tipo funcione a nivel macroeconómico. Es cierto que los productores de armas alemanes están en pleno auge: solo Rheinmetall espera pedidos adicionales por valor de entre 300.000 y 400.000 millones de euros y el valor de las acciones de la empresa se ha multiplicado por quince en los últimos años, pero gran parte del armamento que el gobierno alemán pretende comprar se producirá en Estados Unidos, incluidos los aviones F-35, los helicópteros Boeing Chinook y los sistemas de misiles antibalísticos Arrow 3.
Si este programa pretendía efectivamente reactivar la economía nacional mediante la creación de demanda interna, cabe preguntarse por qué los gobiernos alemanes, al igual que en otros países occidentales, han sido y siguen siendo tan reacios a invertir más en educación, sanidad y otros servicios públicos, que generarían demanda interna de forma mucho más eficaz. La enmienda constitucional de marzo de 2025 aborda el núcleo de esta paradoja: si bien mantiene la austeridad para la sociedad en general, ha permitido un gasto y un endeudamiento ilimitados para el ejército y el Estado profundo.
Policrisis y estado de excepción permanente
Noam Chomsky comentó en una ocasión que el desmantelamiento del estado de bienestar en favor del complejo militar-industrial es un viejo proyecto que se remonta a la época del New Deal. Según Chomsky, las prestaciones sociales estimulan el deseo de la gente de mayor autodeterminación y derechos democráticos, obstaculizando así el autoritarismo. El gasto militar, en cambio, genera grandes beneficios sin el “peligroso” beneficio de los derechos sociales. Las fuerzas neoliberales de la UE llevan décadas presionando para recortar el bienestar público y aumentar el gasto militar. Mantener viva la amenaza rusa contribuye enormemente a legitimar este proyecto.
La respuesta completa, sin embargo, podría ser aún más profunda. Con el desmoronamiento de la coherencia ideológica en Occidente, el Estado de Guerra puede proporcionar un sentido de dirección y unidad entre las élites gobernantes. Además, la amenaza de un enemigo abrumador, ya sea real o ficticio, permite la imposición de un estado de excepción a la sociedad en su conjunto. “Soberano es quien decide sobre el estado de excepción”, escribió Carl Schmitt, el teórico estatal alemán de la derecha, ya en 1922. Ante una policrisis en escalada, el estado de excepción es una opción para introducir un régimen autoritario y eliminar la disidencia sin tener que abandonar formalmente las instituciones de una democracia representativa. Si el mundo está, como se nos dice, en medio de una batalla existencial entre el bien y el mal, entonces no hay espacio para la deliberación, y la disidencia se convierte en traición.
El estado de excepción también permite una redistribución masiva hacia arriba, canalizando billones de dólares a manos de la clase multimillonaria sin mucha supervisión democrática. Presupuestos especiales como los “Sondervermögen” (fondos extrapresupuestarios) alemanes y una legislación ad hoc de gran alcance son típicos de esta estrategia de choque. De hecho, se puede argumentar que el capitalismo occidental, que lleva décadas en crisis de acumulación, solo puede mantenerse a flote con estas inyecciones masivas de dinero público. Esto es aún más cierto en una economía alemana estancada e incluso en contracción.
Además, el estado de guerra, latente o manifiesto, es un medio perfecto para distraer a una población cada vez más escéptica y evitar que considere las causas sistémicas de la creciente policrisis. Ya sea la desigualdad o el caos climático, la lógica de la guerra nos llama a dejar de lado estos problemas para defender la civilización occidental contra los Sauron y los Voldemort del bárbaro Oriente. Esta estrategia recuerda a la Guerra contra el Terror, que, además de ser un desastre para el mundo, logró desviar la atención de los problemas sociales y ecológicos, al tiempo que convertía a musulmanes y migrantes en chivos expiatorios.
Hoy, como entonces, la guerra parece ser la única opción para un cuerpo político que no tiene respuestas para nada, ya sea la pobreza generalizada, el caos climático, la ira popular o los desafíos geopolíticos. Si bien se suele decir que la política se centra en la solución de problemas, el proyecto del Estado de Guerra busca distraer la atención de los problemas reales hipnotizando al público y centrando su atención en una amenaza externa.
¿Autodestrucción o seguridad común?
Las consecuencias del proyecto de Estado de Guerra son devastadoras a todos los niveles. Sobre todo, la situación de seguridad de la UE en general, y de Alemania en particular, se deteriorará significativamente si se continúa la vía del rearme y la confrontación, y se sabotea la diplomacia efectiva. Una de las lecciones más importantes de la primera Guerra Fría es que el mayor riesgo de una guerra nuclear no se deriva de que una de las partes presione el botón rojo de improviso, sino de malentendidos y amenazas inminentes percibidas, que aumentan significativamente cuando se suspende el diálogo y se agitan las banderas en las fronteras. Alemania, que ha anunciado que permitirá el estacionamiento de nuevos misiles estadounidenses de alcance medio en su territorio, sería uno de los primeros países en ser aniquilados en caso de una conflagración.
Además, al negar las nuevas realidades geopolíticas e intentar mantener su posición privilegiada en el sistema mundial mediante el rearme, Alemania solo aumentará su aislamiento en el escenario mundial. El proyecto de Estado de Guerra también exacerbará la crisis social al desviar fondos de inversiones muy necesarias en servicios públicos, una política que, a su vez, generará mayor inestabilidad política. La extrema derecha se verá beneficiada aún más, mientras que la UE podría correr el riesgo de desintegrarse bajo el peso de intereses contrapuestos y de la indignación pública.
Para Alemania y sus aliados, solo hay una salida razonable a esta espiral de autodestrucción: aceptar que ya no tienen la última palabra, que un orden multipolar es inevitable y, de hecho, ya es una realidad. Si Alemania fuera capaz de aceptar este hecho, podría desempeñar un papel constructivo en la mediación entre las grandes potencias. De hecho, cuenta con una impresionante tradición de distensión que podría invocar. En la década de 1970 y principios de la de 1980, políticos alemanes como Willy Brandt y Egon Bahr fueron clave en el desarrollo del concepto de “seguridad común”. Como expresó el exsecretario de Estado estadounidense Cyrus Vance en su prólogo al emblemático Informe Olof Palme de 1982: “Ninguna nación puede lograr una seguridad real por sí sola. [...] Porque la seguridad en la era nuclear…” es sinónimo de seguridad común.
En otras palabras, la cooperación con adversarios geopolíticos es un requisito previo para la supervivencia. En este enfoque, la clave para la paz reside en respetar los intereses de seguridad de todos los actores. No solo israelíes, ucranianos, alemanes y estadounidenses tienen derecho al respeto de sus intereses de seguridad, sino también palestinos, rusos, iraníes, chinos y colombianos. Si bien el gobierno alemán, junto con gran parte de Occidente, se opone hoy al mismo concepto que en su día ayudó a crear, la gran mayoría del Sur Global desea un orden multipolar basado en la seguridad común, no en la confrontación. Alemania debe decidir de qué lado de la historia quiere estar.
Bienestar, no guerra
La convergencia de movimientos en torno a la cuestión de la paz desempeñará un papel clave para determinar si se puede detener la carrera hacia el abismo. Los ataques a las ayudas sociales para financiar el aumento de armamentos ya han incitado una resistencia popular masiva en países como Gran Bretaña, España, Francia e Italia. Si bien los movimientos pacifistas alemanes siguen siendo históricamente débiles debido a las divisiones internas, una serie de importantes manifestaciones este otoño, tanto en torno a los problemas de Gaza como de Ucrania, podrían indicar un punto de inflexión.
Detener el aumento de la presencia militar y la nueva confrontación de bloques es una cuestión clave para la izquierda europea, ya que todos los posibles logros progresistas en materia de derechos laborales, democracia y justicia ambiental se verían destruidos si los líderes de la UE se salen con la suya con la agenda del Estado de Guerra. Después de todo, hoy más que nunca se trata de ayudas sociales, no de guerra.
Tres carros de combate de Israel atacan una patrulla de cascos azules españoles en el sur de Líbano
elDiario.es
Tres carros de combate israelíes atacaron a cascos azules españoles este lunes por la tarde en el sur de Líbano, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa, que precisa que ningún militar español resultó herido y se encuentran “a salvo”.
En un comunicado, el EMAD detalla que sobre las 16:30 del lunes, tres carros de combate israelíes tomaron posición al norte de la buffer zone en el área de responsabilidad del Batallón Español de la Brigada Este de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL, llamada UNIFIL en inglés), la “zona de seguridad en torno a las posiciones que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) mantienen en territorio libanés”.
“Como reacción, una patrulla española se dirigió hacia el lugar —al sur de la localidad de El Khiam— para monitorizar a dichos carros, puesto que estaban fuera de la citada buffer zone. En ese momento, los carros israelíes efectuaron tres disparos con su arma principal (cañón), y los proyectiles cayeron a 150 metros y 380 metros de la patrulla”, prosigue.
El Estado Mayor de la Defensa indica que, a continuación, la patrulla española “fue replegada a una zona segura, retrocediendo los carros israelíes posteriormente hasta su base de retaguardia. Sin más incidentes, la patrulla regresó a la base Miguel de Cervantes en Marjayoun”.
“Las fuerzas de UNIFIL, entre las que se encuentran nuestros militares españoles, están contribuyendo a la paz y estabilidad en el sur del Líbano, siempre en coordinación tanto con las Fuerzas Armadas Libanesas como con las israelíes. Cualquier acción hostil contra ellas representa una seria violación de la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1701, además de poner en peligro su seguridad”, concluye el texto.
Por su parte, el Ministerio de Exteriores de España ha condenado en otro comunicado “los continuos e inaceptables ataques israelíes contra las posiciones de FINUL, el último de los cuales amenazó otra vez más la integridad física del contingente español”. “El Gobierno de España urge a Israel a respetar las fuerzas de paz y a cumplir con sus obligaciones en materia de derecho internacional y con el acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024”, dice el texto.
Se trata del último incidente de este tipo. La FPNUL ha denunciado numerosos ataques de Israel contra sus posiciones y personal en el sur de Líbano, calificándolos de violaciones graves de la Resolución 1701, que tiene como objetivo mantener la paz en la zona desde hace casi 20 años.
La misión de cascos azules de la ONU en el sur de Líbano ha sido prorrogada por el Consejo de Seguridad solo hasta finales de 2026 debido principalmente a la insistencia de Estados Unidos, aliado de Israel, para poner fin a estas fuerzas establecidas con diferentes nombres desde 1978, lo que las convertía en unas de las más longevas de cascos azules en el mundo.
Pese a que Hizbulá dejó de bombardear el norte de Israel, zona a la que lanzaba misiles y drones durante la guerra de 2024, el Gobierno israelí del primer ministro Benjamín Netanyahu ha intensificado sus ataques en el sur del país alegando que el movimiento chií está intentando rearmarse.
Esta escalada de ataques tiene lugar en un momento en el que el Ejército libanés ha anunciado la finalización de la primera fase del plan de desarme de Hizbulá en cumplimiento con los objetivos del Gobierno para lograr la exclusividad de las armas en manos del Estado.
Una condena europea a España revela la manipulación sistemática por parte de la policía de las pruebas de dos violaciones en Pamplona
Braulio García Jaén
Cuando Marina L. despertó aquel mediodía de diciembre de 2016, estaba desnuda en una habitación a oscuras. Consiguió abrir la puerta a tientas y llegar a un salón en el que se encontró con su amiga. “Estaba en el sofá, con dos chicos, parecía medio ida”, recuerda. Ella no los conocía y le llamó la atención la “ausencia de efectos personales” del piso. Preguntó de quién era la casa. Su amiga tampoco lo sabía. Se vistieron y apenas hablaron con ellos. Uno de ellos llamó a un taxi y ellas bajaron a la calle a esperarlo. “Nos sentamos en una acera y fue cuando [ella] me dijo: tienes el cuello marcado”, recuerda Marina L. Dos semanas después, en una comisaría de Pamplona, su amiga declaró que de ...
aquella madrugada solo recordaba los gritos de Marina y que ella misma tenía “flashes” en los que se veía manteniendo relaciones sexuales, sin saber por qué.
A falta de recuerdos, con el paso de los días afloraron otras huellas: dolores vaginales en el caso de su amiga; en el de Marina, dolor en la mandíbula y moratones en un costado y en el cuello. “Yo me puse un pañuelo para que mi marido no me viera las marcas”, recuerda. Marina y su amiga habían conocido a los dos jóvenes del piso, David y Raúl, en un bar del Casco Viejo de la capital navarra sobre las dos de la mañana, según se supo más tarde con las imágenes de las cámaras del local donde habían estado aquella noche. Era jueves, 7 de diciembre de 2016. Ninguna recordaba nada más allá de eso.
Nacidos en Pamplona, David tenía 29 años, Raúl, 31. Comentando sus rutinas de entrenamiento, David le envió días después de los hechos un audio a Raúl, alias Rulo, hablando de una de las chicas, según un informe policial. “Ah, Rulo, que... Te quieres poner en forma para pegarle a la tía esa si vuelves a verla, no... La última vez te quedaste con las ganas [...] y ahora lo que quieres es reventarla a puñetazos, no”. Raúl respondió al minuto. “Si te sirve, hoy he hecho tríceps y bíceps, así que a puñetazos”. Raúl, según la versión que ellos mismos dieron ante el juez de guardia, fue quien estuvo con Marina. La jueza de instrucción sostuvo para descartar el procesamiento, sin llamar a declarar a los detenidos y sin citar en su auto la respuesta de Raúl, que no había “ningún indicio” que apuntara a su responsabilidad.
Nueve años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por no investigar realmente aquellas dos denuncias por violación mediante sumisión química —Marina tenía 30 años; su amiga, 19— y por una sucesión de graves irregularidades cometidas en ese procedimiento: “La pérdida y manipulación sistemáticas de pruebas potencialmente cruciales mientras se encontraban bajo custodia policial, las insuficientes garantías de independencia de la investigación y la respuesta manifiestamente inadecuada a estas deficiencias”. Uno de los acusados era cuñado de uno de los policías encargados de la investigación.
No se investigó lo necesario, no se custodiaron las pruebas y esa “estrecha relación familiar” del policía y uno de los acusados violó “el estándar de independencia mínima exigida” por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La corte de Estrasburgo dictaminó por unanimidad que las autoridades policiales y judiciales españolas violaron el derecho de Marina y su amiga a no sufrir un trato degradante y a que se respetara su vida privada (artículos 3 y 8 del Convenio).
Más allá del marco legal e institucional español, que el tribunal consideró “en principio” adecuado para abordar denuncias como las de Marina y su amiga, ni la policía —más allá de la inspectora jefa, María Mallén, y parte de su equipo al inicio del caso—, ni la fiscalía, ni la justicia actuaron para corroborarlas. El Estado debe indemnizar con 20.000 euros a cada una, y 5.000 por los gastos conjuntos del proceso.
Las violaciones de La Manada en un portal de la capital navarra habían ocurrido solo cinco meses antes, en los sanfermines de 2016. “Está claro que nuestro caso quedó a la sombra de La Manada”, lamenta Marina en el despacho de su abogado, José Luis Beaumont, en Pamplona. En su procedimiento, la jueza ni siquiera citó a declarar a los encausados y la fiscal no acudió a la declaración de las víctimas. Durante nueve años, denuncia el abogado Beaumont, “nadie del Gobierno regional ni del ayuntamiento” los apoyó en nada.
EL PAÍS reconstruye la historia desde el inicio, desde aquel mediodía en el que las dos mujeres se despertaron en un piso desconocido sin saber qué había pasado, a través de entrevistas con sus protagonistas y la documentación judicial y policial del caso. A través de una portavoz, la Policía Nacional ha rechazado responder preguntas.
El 8 de diciembre de 2016 era viernes. Tras despertar sin entender nada en el piso de David, Marina y su amiga se fueron a casa. El sábado por la noche, volvieron a salir juntas. Quedaron a la misma hora, fueron a los tres mismos bares, tomaron las mismas dos copas de vino y repitieron los dos chupitos que habían tomado la noche del jueves, para ver si el alcohol explicaba por sí solo el socavón en la memoria de ambas. Pero no lo hizo. “Nos dieron las cinco de la mañana hablando”, recuerda Marina L.
El lunes, Marina volvió al trabajo y su amiga, a los estudios, que cursaba en otra comunidad autónoma. Tras varios días con dolores, la amiga acudió a urgencias y la médica que la atendió hizo un parte por “sospechas de agresión sexual” que remitió a la policía en esa otra comunidad autónoma. El 19 de diciembre, el parte llegó a la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional de Pamplona, cuya inspectora jefa se hizo cargo del caso. María Mallén habló con las víctimas y agentes a su cargo recuperaron las imágenes del último bar en el que habían estado las chicas y el móvil desde el que se llamó al taxi.
De lo ocurrido en ese bar, el Otano, lo poco que se sabe es gracias a una diligencia de visionado —un resumen de secuencias— de las imágenes de sus cámaras, que un policía hizo sobre la marcha los primeros días de la investigación. En el fotograma 16 “se ve cómo el individuo de barba [un amigo de los encausados] saca algo de su bolsillo y se lo da a David, no llegando a poder apreciar [...] lo que le entrega”, según la diligencia. El amigo de barba es un policía foral.
Eran las 2.16 de la madrugada. Las dos mujeres no recordaban “nada a partir de aproximadamente esa hora”, según el atestado de la policía. Tras hablar con un abogado amigo del padre de una de ellas y con la inspectora Mallén, Marina y su amiga decidieron denunciar y declararon en comisaría el día de Nochebuena de 2016. Tres días después, la policía detuvo a Raúl y a David, cada uno en su casa. A los agentes les pareció que los “estaban esperando”, según el atestado.
Pasado el mediodía, David abrió la puerta en pijama y bostezando, sin saber que desde un coche de vigilancia discreta de la policía lo habían visto llegar a su domicilio 15 minutos antes. Animó a los agentes que lo conducían a que fueran revisándole el móvil si querían, cosa que hizo la inspectora Mallén. Ella encontró una foto de la hija de un agente de su mismo grupo de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM). “Es mi sobrina”, aclaró David. “Asombrado de que [la inspectora] conozca a la niña, el detenido reconoce ser cuñado de este policía”, recoge el atestado. El policía era Borja Vázquez Fernández y había ocultado su relación con el investigado desde hacía días a pesar de que había estado trabajando.
Las fechas son clave. La amiga de Marina había acudido al hospital el 11 de diciembre, pero en otra comunidad autónoma, donde por entonces estudiaba. Hasta el día 19, ocho días después, no se recibió el parte médico en la comisaría de Pamplona. Sin embargo, el 13 de diciembre, el agente Borja Vázquez ya había buscado en la base de datos si había alguna denuncia contra su cuñado, según el registro de sus rastreos. ¿Por qué sospechaba el policía que su cuñado podía estar denunciado, cuando ni siquiera las víctimas habían pensado aún en denunciar? La jueza no llamó a declarar a ninguno de los detenidos, así que no consta ninguna explicación de David. El policía y David han declinado responder a este diario.
Lejos de abstenerse por la relación familiar, el agente había estado trabajando varios días a ambos lados de la calle: por un lado, conociendo la información que su jefa y compañeros iban compartiendo sobre su cuñado y por el otro, rastreando posibles denuncias contra su cuñado en la base de datos. A partir de ahí y a lo largo de dos años, las principales pruebas reunidas por Mallén —las imágenes del bar, un informe forense sobre “lo borrado y lo no borrado” del móvil del cuñado del policía y los archivos del disco duro de la Policía Judicial— fueron desapareciendo una a una.
La primera alarma saltó “a finales de febrero o principios del mes de marzo de 2018”, cuando la inspectora Mallén avisó al juzgado de que el informe forense sobre el móvil del cuñado del policía, analizado en Madrid y remitido a Pamplona, había desaparecido del sistema informático de la comisaría. “La carpeta vacía se correspondía con la del teléfono de David”, informó la propia Mallén tiempo después. La Policía Nacional no ha autorizado a Mallén a atender a este diario.
Mallén informó primero a su entonces jefa, la comisaria Nuria Mazo, y acto seguido a la jueza de instrucción. Advertida de la desaparición de una prueba esencial, la jueza Inés Hualde lo ocultó a las partes del proceso durante meses, algo que Estrasburgo condena expresamente: “La desaparición del material fue revelada tardíamente y las demandantes recibieron explicaciones inveraces durante varios meses”. Contactada por este diario, la jueza no ha querido responder a “ninguna pregunta”.
Mallén dejó poco después la UFAM, en mayo de 2018, y pidió otro destino profesional en Pamplona. Ya sin ella al frente, la policía entregó un informe presuntamente detallado sobre las grabaciones del bar y el abogado de las mujeres advirtió que en el informe faltaba el fragmento clave, las secuencias de las 2.16 de la madrugada que él ya había visto en el atestado inicial. Después de advertirlo en un escrito, desparecieron el resto de las grabaciones.
La desaparición de las pruebas no se limitó a la “pérdida” de las grabaciones del bar y el borrado del informe sobre el móvil de su cuñado David. El disco duro de la Brigada de Policía Judicial donde se había volcado y copiado lo más relevante de la investigación fue borrado también más tarde.
Según una nota interna de la propia policía, el borrado del disco duro lo supervisó la comisaria y actual jefa de la policía judicial de Pamplona, Nuria Mazo, quien, a través de la jefa de prensa de la Policía Nacional de Pamplona ha declinado atender a este diario. Según dicha nota, el 6 de febrero de 2019 se cortaron “los archivos que en él se encontraban a fin de dejarlo vacío”.
Mazo, ya como jefa de la policía judicial, firmó la nota interna del borrado del disco duro en febrero de 2019. Estrasburgo considera especialmente grave este borrado porque existía un requerimiento judicial para que se certificara su “contenido” y su “invariabilidad” desde enero. La jueza se reunió con Mazo un día antes del borrado y archivó la pieza en la que debía investigarse sin llamarla a declarar.
A lo largo de estos nueve años, el abogado de las dos mujeres ha remado “contra viento y marea”, desde el juzgado de guardia de Pamplona hasta el Tribunal Constitucional, que no admitió su recurso de amparo, para mantener a flote los derechos de las denunciantes, según destaca por teléfono el padre de la amiga de Marina. Estrasburgo reconoce que fueron las denunciantes y su abogado quienes lucharon para impulsar una investigación que se iba cayendo a pedazos y que dejó impune, sin procesamiento alguno, tanto las presuntas agresiones como las manipulaciones de las pruebas.
La jueza Inés Hualde no llamó a declarar a los acusados, quienes únicamente declararon ante el juez de guardia: dos declaraciones calcadas de un párrafo sin presencia de la Fiscalía en las que alegaron que las relaciones habían sido consentidas. La fiscal del caso, Pilar Larráyoz, respondiendo por escrito a este diario, dice que “no es infrecuente” que la Fiscalía falte a ese tipo de diligencias por problemas de agenda. ¿Quién, entonces, solicita medidas de prisión o fianza en casos graves como éste? A lo largo de seis años, la fiscal jamás pidió ninguna diligencia y se opuso a la inmensa mayoría de las que solicitaron las denunciantes en los dos procedimientos.
Solo el presunto chivatazo del cuñado policía de uno de los acusados llegó a juicio. Absuelto en primera y segunda instancia el agente Vázquez, que dijo que en realidad estaba indagando sobre otra cuñada (algo que ni el juez que lo absolvió consideró creíble), el Supremo admitió que esa consulta previa era un indicio muy significativo, pero insuficiente para condenarlo por el presunto chivatazo a su cuñado. La sentencia de instancia no había analizado ningún otro indicio —el abogado alegó más de una decena en el juicio— y el Supremo no pudo entrar a valorarlos. “El agente debería haberse abstenido él mismo en lugar de esperar a que una compañera expusiera su relación de parentesco con el sospechoso”, afirma la sentencia de Estrasburgo.
La resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos constata la manipulación de pruebas y las irregularidades, incluido el trabajo en la sombra del policía cuñado de uno de los acusados, pero la realidad deja poco margen para reabrir el caso. “Destruyeron todas las evidencias”, dice el abogado Beaumont. “Nos han dado la razón, pero a qué”, se pregunta ahora Marina en el despacho de su abogado. La duda señala una particularidad que la sentencia también destaca: tratándose de un caso de sumisión química, subraya el tribunal, las imágenes del bar y los mensajes de los acusados eran clave.
Marina L. prefiere que no salgan sus apellidos ni su cara, pero no por vergüenza, sino por seguridad. “Ellos tienen un punto violento que no sé dónde podría llevarlos”, contaba ella en Pamplona. Al principio, le costó decidirse a denunciar y si no hubiera sido por la inspectora Mallén, por el tacto con el que se acercó a ella, y por el abogado Beaumont, que tanto a ella como a su amiga les pidió que pensaran en las mujeres que podían sufrir lo mismo, Marina no habría denunciado.
“Para mí no es un tema tabú”, dice nueve años después. El pañuelo en el cuello se lo puso porque pensó que su marido no iba a creerla. Luego, para protegerlo, porque pensó que tampoco iban a creerlo a él. A pesar del dolor y los moratones, decidió no acudir a ningún ambulatorio ni hospital, sino que consultó con una amiga médico para que nada saliera a la luz. Temía que si iba a la comisaría o al hospital enseñando los moratones, pero diciendo que no recordaba los golpes, pensaran que hubiera sido su marido.
Su amiga tampoco quiso denunciar al inicio, y tardó días en contárselo a su familia. “Llegaron las navidades, estábamos comiendo con los abuelos en casa y en un momento determinado, se emocionó y me fui a su cuarto con ella”, recuerda su padre, Francisco. “Me contó que creía que había sufrido una agresión sexual”, cuenta. Ella, que se fue de Pamplona hace años, ha preferido no participar en este reportaje.
Irán: Un levantamiento asediado desde dentro y desde fuera. Tres perspectivas
Redacción
A partir del 28 de diciembre de 2025 estalló una nueva ola de protestas en todo Irán, desencadenada por las dificultades económicas y que se intensificó al pedir el derrocamiento del gobierno. Este es al menos el quinto levantamiento de este tipo en una década, que se basa en oleadas anteriores de malestar laboral y resistencia feminista. Sin embargo, dentro de revuelta, el movimiento de base se enfrenta a monárquicos reaccionarios, en gran parte radicados fuera de Irán, que buscan obtener el respaldo de Estados Unidos e Israel para tomar el poder.
Esto ocurre en medio de una situación geopolítica convulsa. El gobierno israelí ha intensificado los bombardeos sobre Gaza y el Líbano, así como la confiscación de territorios en ambos países; por otro lado, se prepara para construir un asentamiento que dividirá Cisjordania en dos para imposibilitar la creación de un Estado palestino. Mientras, Estados Unidos acaba de secuestrar al presidente de Venezuela y a su esposa para apoderarse del petróleo venezolano, lo que indica su disposición a ejercer cualquier tipo de control sobre la población, tanto dentro como fuera de sus fronteras.
En el otoño de 2024, manifestantes en Nepal y otros lugares demostraron que los movimientos sociales aún pueden derrocar gobiernos. Una revolución exitosa en Irán podría desencadenar una ola de cambio en todo el mundo. Pero si dicha revolución fuera secuestrada por fuerzas reaccionarias, los movimientos de liberación podrían retroceder una generación o más.
Hay mucho en juego. Tenemos la obligación con los movimientos de base en Irán de conocerlos y apoyarlos, tanto porque se enfrentan a una situación desesperada como para garantizar que un régimen títere al servicio de Israel y Estados Unidos no pueda llegar al poder. Aquí presentamos tres perspectivas sobre el levantamiento de la última semana y media.
1.- Informe sobre la actual ola de protestas en IránEste texto fue aportado por un anarquista radicado en Irán que documenta e informa activamente sobre la situación actual. Debido a graves problemas de seguridad, el autor prefiere mantener el anonimato.
Durante casi una década, la sociedad iraní ha presenciado repetidamente oleadas de protestas callejeras contra el sistema político gobernante, la República Islámica. Si bien estas protestas han surgido como consecuencia de diferentes detonantes inmediatos, todas tienen su raíz en profundas crisis estructurales no resueltas —económicas, políticas y sociales— que siguen condicionando la vida cotidiana en Irán.
A lo largo de estos años, la principal respuesta del Estado a la disidencia pública ha sido la represión sistemática. Los movimientos de protesta se han enfrentado constantemente con fuerza letal, arrestos masivos, encarcelamientos e intimidación generalizada. Lejos de resolver los problemas subyacentes, este enfoque ha contribuido a la acumulación de indignación pública y a una creciente sensación de injusticia en la sociedad.
Las protestas más recientes se desencadenaron inicialmente por el dramático colapso de la moneda nacional iraní y el grave deterioro de las condiciones de vida. La rápida devaluación del rial, sumada a la inflación galopante y la pobreza generalizada, ha dejado a grandes segmentos de la población sin posibilidades de supervivencia económica. Estas condiciones han llevado a muchos a concluir que la crisis no es temporal ni reformable, sino estructural e inseparable del sistema de poder existente.
A diferencia de episodios anteriores, las protestas actuales reflejan un nivel más amplio de conciencia colectiva. Las manifestaciones ya no se limitan a ciudades o grupos sociales específicos, al contrario, se han extendido simultáneamente a múltiples regiones, involucrando a diversos segmentos de la sociedad. Las reivindicaciones económicas se han transformado rápidamente en demandas explícitamente políticas, y los manifestantes exigen abiertamente el fin del régimen autoritario y el desmantelamiento de la República Islámica.
Al mismo tiempo, sectores de la oposición, en particular los grupos monárquicos, intentan capitalizar el movimiento de protesta. A través de medios de comunicación satelitales y plataformas sociales, estos actores buscan presentarse como alternativas políticas viables, recurriendo a narrativas nostálgicas de la era prerrevolucionaria mientras intentan redirigir la ira popular hacia sus propios proyectos de poder.
Mientras tanto, la represión estatal se ha intensificado significativamente. Los informes indican que más de diez manifestantes han sido asesinados y cientos arrestados en los últimos días, aunque es probable que las cifras reales sean mayores. Las fuerzas de seguridad han intensificado el uso de la violencia, la vigilancia y las detenciones arbitrarias, ejerciendo una enorme presión sobre los manifestantes y la población en general.
En general, la situación actual en Irán representa mucho más que un brote espontáneo de malestar. Señala una profunda crisis de legitimidad, el colapso de la confianza pública en las instituciones gubernamentales y una fase crítica en la confrontación entre la sociedad y el orden gobernante. La trayectoria de este momento dependerá del equilibrio entre la resistencia social, la represión estatal y la capacidad de la gente para organizarse de forma independiente al margen tanto del poder estatal como de las élites de la oposición.
2.- Protestas en Irán en medio de un asedio de enemigos internos y externos: Un informe sobre el reciente levantamiento masivoEl siguiente análisis es una contribución de Roja, un colectivo feminista independiente de izquierdas con sede en París. Roja nació después del feminicidio de Jina (Mahsa) Amini, junto con el comienzo del levantamiento “Jin, Jiyan, Azadi” en septiembre de 2022. El colectivo está compuesto por activistas políticos de una variedad de nacionalidades y geografías políticas dentro de Irán, incluyendo kurdos, hazara, persas y más. Las actividades de Roja no solo están conectadas con los movimientos sociales en Irán y el Medio Oriente, sino también con las luchas locales en París en sintonía con las luchas internacionalistas, incluso en apoyo de Palestina. El nombre “Roja” está inspirado en la resonancia de varias palabras en diferentes idiomas: en español, roja significa “rojo”; en kurdo, roj significa “luz” y “día”; en mazandarani, roja significa la “estrella de la mañana” o “Venus”, considerado el cuerpo celeste más brillante por la noche.
I. El quinto levantamiento desde 2017
Desde el 28 de diciembre de 2025, Irán ha vuelto a arder en la fiebre de las protestas generalizadas. Los cánticos de «Muerte al dictador» y «Muerte a Jamenei» han resonado por las calles en al menos 222 lugares de 78 ciudades de 26 provincias. Las protestas no son solo contra la pobreza, el aumento de los precios, la inflación y el despojo, sino contra todo un sistema político podrido hasta los huesos. La vida se ha vuelto insostenible para la mayoría, especialmente para la clase trabajadora, las mujeres, las personas queer y las minorías étnicas no persas. Esto se debe no solo a la caída libre de la moneda iraní tras la guerra de los doce días, sino también al colapso de los servicios sociales básicos, incluidos los repetidos cortes de electricidad; una crisis ambiental cada vez más profunda (contaminación del aire, sequía, deforestación y mala gestión de los recursos hídricos); y ejecuciones masivas (al menos 2063 personas en 2025), todo lo cual se ha combinado para empeorar las condiciones de vida.
La crisis de la reproducción social es el punto central de las protestas actuales, y su horizonte último es la recuperación de la vida.
Este levantamiento es la quinta ola de una cadena de protestas que comenzó en diciembre de 2017 con la «Revuelta del Pan». Continuó con la sangrienta revuelta de noviembre de 2019, una explosión de ira pública contra el aumento del precio del combustible y la injusticia. La revuelta de 2021, conocida como la «Revuelta de los sedientos», fue iniciada y liderada por minorías étnicas árabes. Esta ola alcanzó su punto máximo con el levantamiento «Mujer, Vida, Libertad» en 2022, que puso de relieve las luchas de liberación de las mujeres y las luchas anticoloniales de naciones oprimidas como los kurdos y los baluchis, abriendo nuevos horizontes. El levantamiento actual vuelve a centrar la crisis de la reproducción social, esta vez en un terreno más radical, propio de la posguerra. Las protestas, que comienzan con demandas de sustento, pero con una velocidad sorprendente, se dirigen contra las estructuras de poder y la oligarquía gobernante corrupta.
II. Un levantamiento asediado por amenazas externas e internas
Las protestas en curso en Irán se ven asediadas por amenazas externas e internas. Tan solo un día antes del ataque imperialista estadounidense contra Venezuela, Donald Trump, envuelto en el lenguaje del «apoyo a los manifestantes», lanzó una advertencia: si el gobierno iraní «mata a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate. Estamos listos para actuar». Este es el guion más antiguo del imperialismo, que utiliza la retórica de «salvar vidas» para legitimar la guerra, ya sea en Irak o Libia. Estados Unidos sigue ese guion hoy: solo en 2025, lanzó ataques militares directos contra siete países.
El genocida gobierno israelí, tras haber organizado previamente su asalto de doce días contra Irán bajo el lema «Mujer, Vida, Libertad», ahora escribe en persa en redes sociales: «Estamos con ustedes, manifestantes». Los monárquicos, como brazo local del sionismo, que asumieron la mancha y la vergüenza de apoyar a Israel durante la Guerra de los Doce Días, ahora intentan presentarse ante sus amos occidentales como la única alternativa. Lo han hecho mediante la representación selectiva y la manipulación de la realidad, lanzando una cibercampaña para apropiarse de las protestas, inventar, distorsionar y alterar el sonido de las consignas callejeras a favor del monarquismo. Esto revela su engaño, sus ambiciones monopolísticas, su poder mediático y, fundamentalmente, su debilidad dentro del país, ya que carecen de poder material en Irán. Con el lema «Hagamos que Irán vuelva a ser grande», este grupo dio la bienvenida a la operación imperial de Trump en Venezuela y ahora esperan el secuestro de los líderes de la República Islámica por sicarios estadounidenses e israelíes.
Y, por supuesto, están los pseudoizquierdistas —los autodenominados «antiimperialistas»— que blanquean la dictadura de la República Islámica proyectando una máscara antiimperialista sobre su fachada. Ponen en duda la legitimidad de las protestas actuales repitiendo la manida acusación de que «un levantamiento en estas condiciones no es más que jugar en el terreno del imperialismo», porque solo pueden interpretar a Irán a través de la lente del conflicto geopolítico, como si cada revuelta fuera simplemente un proyecto estadounidense-israelí disfrazado. Al hacerlo, niegan la subjetividad política del pueblo iraní y otorgan a la República Islámica inmunidad discursiva y política mientras masacra y reprime a su propia población.
“Enfadados con el imperialismo” pero “con miedo a la revolución” —para recordar la formulación fundamental de Amir Parviz Puyan— , su postura es una forma de antirreacción reaccionaria. Incluso se nos dice que no escribamos sobre las recientes protestas, asesinatos y represión en Irán en ningún otro idioma que no sea el persa en el ámbito internacional, para no dar a los imperialistas un “pretexto”, como si, más allá del persa, no hubiera pueblos en la región ni en el mundo capaces de compartir destinos, experiencias, conexión y solidaridad en la lucha. Para los campistas, no hay otro tema que los gobiernos occidentales, ni otra realidad social que la geopolítica.
Frente a estos enemigos, insistimos en la legitimidad de estas protestas, en la intersección de las opresiones y en el destino común de las luchas. La corriente monárquica reaccionaria se expande dentro de la oposición de extrema derecha iraní, y la amenaza imperialista contra el pueblo iraní, incluido el peligro de intervención extranjera, es real. Pero también lo es la furia popular, forjada a lo largo de cuatro décadas de brutal represión, explotación y el «colonialismo interno» del Estado contra las comunidades no persas.
No tenemos más remedio que afrontar estas contradicciones tal como son. Lo que vemos hoy es una fuerza insurgente que surge de las profundidades del infierno social de Irán: gente que arriesga su vida para sobrevivir, enfrentándose frontalmente a la maquinaria represiva.
No tenemos derecho a utilizar el pretexto de una amenaza externa para negar la violencia infligida a millones de personas en Irán, ni para negar el derecho a levantarnos contra ella.
Quienes salen a la calle están cansados de análisis abstractos, simplistas y condescendientes. Luchan desde sus propias contradicciones: viven bajo sanciones y, al mismo tiempo, sufren el saqueo de una oligarquía interna. Temen la guerra y la dictadura interna. Pero no se paralizan. Insisten en ser sujetos activos de su propio destino, y su horizonte, al menos desde diciembre de 2017, ya no es la reforma, sino la caída de la República Islámica.
III. La propagación de la revuelta
Las protestas se desencadenaron por la caída del rial —que primero estallaron entre los comerciantes de la capital, especialmente en los mercados de telefonía móvil y ordenadores—, pero rápidamente se expandieron hasta convertirse en un levantamiento amplio y heterogéneo que atrajo a trabajadores asalariados, vendedores ambulantes, porteadores y trabajadores del sector servicios de toda la economía mercantil de Teherán. La revuelta se trasladó rápidamente de las calles de Teherán a las universidades y a otras ciudades, sobre todo a las más pequeñas, que se han convertido en el epicentro de esta ola de protestas.
Desde el principio, las consignas apuntaban a la República Islámica en su conjunto. Hoy, la revuelta la llevan adelante sobre todo los pobres y desposeídos: jóvenes, desempleados, población excedente, trabajadores precarios y estudiantes.
Algunos han restado importancia a las protestas porque comenzaron en el Bazar (la economía mercantil de Teherán), que a menudo se percibe como un aliado del régimen y un símbolo del capitalismo comercial. Las han tildado de «pequeñoburguesas» o «vinculadas al régimen». Este reflejo recuerda las primeras reacciones al movimiento de los Chalecos Amarillos de Francia en 2018: dado que la revuelta surgió al margen de la clase trabajadora «tradicional» y las redes de izquierda, y debido a que transmitía eslóganes contradictorios, muchos se apresuraron a declararla condenada a la reacción.
Pero el lugar donde comienza un levantamiento no determina su destino. Su punto de partida no predetermina su trayectoria. Las protestas actuales en Irán podrían haber sido reavivadas por cualquier chispa, no solo en el Bazar. Así que lo que comenzó en el Bazar se extendió rápidamente a los barrios pobres urbanos de todo el país.
IV. La geografía de la revuelta
Si el corazón palpitante de «Jin, Jiyan, Azadi» en 2022 latía en las regiones marginadas —Kurdistán y Baluchistán— hoy, ciudades más pequeñas del oeste y suroeste se han convertido en focos de agitación: Hamedán, Lorestán, Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, Kermanshah e Ilam. Las minorías lor, bakhtiari y lak de estas regiones se ven doblemente aplastadas por las crisis superpuestas de la República Islámica: la presión de las sanciones y la sombra de la guerra, la represión y explotación étnicas, y la destrucción ecológica que amenaza sus vidas, especialmente en los Zagros. Esta es la misma región donde Mojahid Korkor (manifestante lor durante el levantamiento de Jina/Mahsa Amini) fue ejecutado por la República Islámica un día antes del ataque israelí, y donde Kian Pirfalak, un niño de nueve años, murió por un disparo de las fuerzas de seguridad durante el levantamiento de 2022.
Sin embargo, a diferencia del levantamiento de Jina —que desde el principio se expandió conscientemente a lo largo de líneas divisorias de género/sexualidad y etnia— el antagonismo de clase ha sido más explícito en las protestas recientes y, hasta ahora, su propagación ha seguido una lógica basada en las masas.
Entre el 28 de diciembre y el 4 de enero de 2025, al menos 17 personas fueron asesinadas por las fuerzas represivas de la República Islámica con munición real y armas de perdigones, la mayoría de ellas lores (en sentido amplio, especialmente en Lorestán, Chaharmahal y Bakhtiari) y kurdas (especialmente en Ilam y Kermanshah). Cientos de personas han sido arrestadas (al menos 580, incluyendo al menos 70 menores); decenas han resultado heridas. A medida que avanzan las protestas, la violencia policial se intensifica: al séptimo día en Ilam, las fuerzas de seguridad allanaron el Hospital Imán Jomeini para arrestar a los heridos; en Birjand, atacaron una residencia de estudiantes femenina. El número de muertos sigue aumentando a medida que se profundiza el levantamiento, y las cifras reales son, sin duda, superiores a las anunciadas.
La distribución de esta violencia es desigual, por supuesto: la represión es más severa en las ciudades más pequeñas, especialmente en las comunidades minoritarias marginadas que han sido relegadas a la periferia. Los sangrientos asesinatos en Malekshahi, Ilam, y en Jafarabad, Kermanshah, dan testimonio de esta disparidad estructural en la opresión y la represión.
En el cuarto día de protestas, el gobierno, coordinando a través de diversas instituciones, anunció cierres generalizados en 23 provincias con el pretexto del «frío» o la «falta de energía». En realidad, se trataba de un intento de romper los circuitos por los que se propaga la revuelta: el bazar, la universidad, la calle. Paralelamente, las universidades trasladaron cada vez más las clases a la modalidad virtual para cortar los vínculos horizontales entre los espacios de resistencia.
V. El impacto de la Guerra de los Doce Días
Tras la Guerra de los Doce Días, el poder gobernante iraní, buscando compensar el derrumbe de su autoridad, ha recurrido más abiertamente a la violencia. Los ataques israelíes contra instalaciones militares y civiles iraníes militarizaron y securitizaron aún más el espacio político y social, en particular mediante la campaña racista de deportación masiva de inmigrantes afganos. Y mientras el Estado se pronuncia incansablemente en nombre de la «seguridad nacional», se ha convertido en un importante generador de inseguridad: una mayor inseguridad vital mediante un aumento sin precedentes de las ejecuciones, el maltrato sistemático de los presos y una mayor inseguridad económica mediante la brutal reducción de los medios de vida de la población.
La Guerra de los Doce Días —seguida de una intensificación de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea y la activación del mecanismo de refinanciación automática del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas— aumentó la presión sobre los ingresos petroleros, la banca y el sector financiero, ahogando los flujos de divisas y profundizando la crisis presupuestaria.
Desde el 24 de junio de 2025, cuando terminó la guerra, hasta la noche en que estallaron las primeras protestas en el Bazar de Teherán el 18 de diciembre, el rial perdió alrededor del 40% de su valor. Esta no fue una fluctuación natural del mercado. Fue el resultado combinado de la escalada de sanciones y el esfuerzo deliberado de la República Islámica por repercutir los efectos de la crisis desde arriba hacia abajo mediante la devaluación controlada de la moneda nacional.
Las sanciones deben condenarse incondicionalmente. Sin embargo, en el Irán actual, también operan como un instrumento de poder de clase interno. Las divisas se concentran cada vez más en manos de una oligarquía militar y de seguridad que se beneficia de la elusión de las sanciones y de la opacidad del corretaje petrolero. Los ingresos por exportaciones están prácticamente secuestrados, liberándose en la economía formal solo en momentos puntuales, a tasas manipuladas. Incluso cuando aumentan las ventas de petróleo, los ingresos circulan dentro de instituciones cuasi estatales y un «estado paralelo» (sobre todo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica), en lugar de integrarse en la vida cotidiana de la población.
Para cubrir el déficit generado por la caída de los ingresos y el bloqueo de las devoluciones, el Estado recurre a la eliminación de subsidios y a la austeridad. En este contexto, la caída repentina del rial se convierte en una herramienta fiscal: obliga a la moneda «rehén» a volver a circular en condiciones estatales, ya que el propio Estado se encuentra entre los mayores tenedores de dólares. El resultado es una extracción directa de los ingresos de las clases bajas y medias, y la transferencia de las ganancias derivadas de la elusión de sanciones y la renta monetaria a una pequeña minoría, lo que profundiza la división de clases, la inestabilidad de los medios de vida y la ira social. En otras palabras, los costos de las sanciones son pagados directamente por las clases bajas y la menguante capa media.
El colapso de la moneda nacional debe, por lo tanto, entenderse como un saqueo estatal organizado en una economía marcada por la guerra y estrangulada por las sanciones: una manipulación deliberada del tipo de cambio en favor de redes de corretaje vinculadas a la oligarquía gobernante, al servicio de un Estado que ha convertido la liberalización neoliberal de precios en una doctrina sagrada.
Los pseudoizquierdistas campistas reducen la crisis a las sanciones estadounidenses y la hegemonía del dólar, borrando el papel de la clase dominante de la República Islámica como agentes activos de despojo y acumulación finenciera. Los campistas de derecha, generalmente alineados con el imperialismo occidental, culpan únicamente a la República Islámica y consideran las sanciones irrelevantes. Estas posturas se reflejan mutuamente, y cada bando tiene claros intereses en adoptarlas. Frente a ambas, insistimos en reconocer la imbricación del saqueo y la explotación globales y locales. Sí, las sanciones devastan la vida de las personas —mediante la escasez de medicamentos, la falta de piezas industriales, el desempleo y el deterioro psicológico—, pero la carga recae sobre la población, no sobre la oligarquía militar y de seguridad que amasa una enorme riqueza controlando los circuitos informales de divisas y petróleo.
VI. Las contradicciones
En la calle, se escuchan consignas contradictorias, desde llamamientos a derrocar la República Islámica hasta nostálgicos llamamientos a la monarquía. Al mismo tiempo, los estudiantes corean consignas dirigidas tanto contra despotismo de la República Islámica como contra la autocracia monárquica. Las consignas a favor del Sha y de Pahlavi reflejan contradicciones reales sobre el terreno, pero también se amplifican y se fabrican a través de las distorsiones de los medios de comunicación de derecha, incluyendo la vergonzosa sustitución de la voz de los manifestantes por consignas monárquicas. El principal autor de la manipulación mediática es Iran International, que se ha convertido en un megáfono para la propaganda sionista y monárquica. Según se informa, su presupuesto anual ronda los 250 millones de dólares, financiado por personas e instituciones vinculadas a los gobiernos de Arabia Saudí e Israel.
Durante la última década, la geografía iraní se ha convertido en un campo de tensión entre dos horizontes sociopolíticos, mediados por dos modelos diferentes de organización contra la República Islámica. Por un lado, se encuentra una organización social concreta e integrada en las líneas divisorias de clase, género/sexualidad y etnicidad, de forma más vívida en las redes entrelazadas forjadas durante el levantamiento de Jina en 2022, que se extienden desde la prisión de Evin hasta la diáspora, y que generan una unidad sin precedentes entre diversas fuerzas, desde mujeres hasta minorías étnicas kurdas y baluchis, que se oponen a la dictadura al tiempo que presentan horizontes feministas y anticoloniales. Por otro lado, se encuentra una movilización populista, organizada como una «revolución nacional», cuyo objetivo es producir una masa homogénea de individuos atomizados a través de las cadenas de televisión por satélite. Con el respaldo de Israel y Arabia Saudita, este proyecto busca conformar un cuerpo cuya «cabeza» —el hijo del Sha depuesto— pueda posteriormente insertarse desde fuera, mediante una intervención con respaldo extranjero, e injertarse en él. Durante la última década, los monárquicos, armados con un enorme poder mediático, han empujado a la opinión pública hacia un nacionalismo racista extremo, profundizando las divisiones étnicas y fragmentando la imaginación política de los pueblos de Irán.
El crecimiento de esta corriente en los últimos años no es un signo de atraso político popular, sino el resultado de la falta de una amplia organización de izquierda y de poder mediático para producir un discurso contrahegemónico alternativo. Esta ausencia y debilidad se debe, en parte, a la represión y la asfixia, lo que abrió espacio para este populismo reaccionario. En ausencia de una narrativa poderosa de fuerzas de izquierda, democráticas y no nacionalistas, incluso lemas e ideales universales como la libertad, la justicia y los derechos de las mujeres pueden ser fácilmente apropiados por los monárquicos y revendidos al pueblo bajo una apariencia progresista que esconde un núcleo autoritario. En algunos casos, esto incluso se presenta en un lenguaje socialista; es precisamente aquí donde la extrema derecha también devora el terreno de la economía política.
Al mismo tiempo, a medida que se intensifica el antagonismo con la República Islámica, también se han intensificado las tensiones entre estos dos horizontes y modelos; hoy en día, la división entre ellos se aprecia en la distribución geográfica de las consignas de protesta. Dado que el proyecto del «retorno de Pahlavi» representa un horizonte patriarcal basado en el etnonacionalismo persa y una orientación profundamente derechista, en los lugares donde ha surgido la organización de base obrera y feminista —en universidades y en las regiones kurdas, árabes, baluchis, turcomanas, árabes y turcas—, las consignas promonárquicas están prácticamente ausentes y a menudo provocan reacciones negativas. Esta situación contradictoria ha dado lugar a diversas maneras de malinterpretar el reciente levantamiento.
VII. El horizonte
Irán se encuentra en un momento histórico decisivo. La República Islámica se haya en una de sus posiciones más débiles de su historia: internacionalmente, tras el 7 de octubre de 2023 y el debilitamiento del llamado «Eje de la Resistencia», e internamente, tras años de reiteradas insurgencias y levantamientos. El futuro de esta nueva ola sigue siendo incierto, pero la magnitud de la crisis y la profundidad del descontento popular garantizan que otra ronda de protestas pueda estallar en cualquier momento. Incluso si el levantamiento de hoy es reprimido, volverá. En esta coyuntura, cualquier intervención militar o imperial solo puede debilitar la lucha desde abajo y fortalecer la posición de la República Islámica para ejercer la represión.
Durante la última década, la sociedad iraní ha reinventado la acción política colectiva desde abajo. Desde Baluchistán y Kurdistán durante el levantamiento de Jina hasta ciudades más pequeñas como Lorestán e Isfahán durante la actual ola de protestas, la capacidad política —sin representación oficial desde arriba— se ha trasladado a la calle, a los comités de huelga y a las redes locales informales. A pesar de la brutal represión, estas capacidades y conexiones se mantienen vivas en la sociedad; persiste su capacidad de retornar y cristalizar en poder político. Pero la acumulación de ira no es lo único que determinará su continuidad y dirección. La posibilidad de construir un horizonte político independiente y una alternativa real también será decisiva.
Este horizonte enfrenta dos amenazas paralelas. Por un lado, puede ser apropiado o marginado por fuerzas de derecha radicadas fuera del país, fuerzas que instrumentalizan el sufrimiento popular para justificar sanciones, guerras o intervenciones militares. Por otro lado, segmentos de la clase dominante, ya sea de facciones militares y de seguridad o de corrientes reformistas, trabajan entre bastidores para presentarse ante Occidente como una opción «más racional», «más económica» y «más confiable»: una alternativa interna desde dentro de la República Islámica, no para romper con el orden de dominación existente, sino para reconfigurarlo bajo una nueva apariencia. (Donald Trump pretende hacer algo similar en Venezuela, doblegando a elementos del gobierno gobernante a su voluntad en lugar de provocar un cambio de gobierno). Este es un cálculo frío de gestión de crisis: contener la ira social, recalibrar las tensiones con las potencias globales y reproducir un orden en el que se niega a los pueblos la autodeterminación.
Frente a estas dos corrientes, el resurgimiento de una política internacionalista de liberación es más necesario que nunca. No se trata de una «tercera vía» abstracta, sino de un compromiso para situar las luchas populares en el centro del análisis y la acción: organización desde abajo en lugar de guiones escritos desde arriba por líderes autoproclamados, en lugar de falsas oposiciones fabricadas desde fuera. Hoy, el internacionalismo significa mantener unidos el derecho de los pueblos a la autodeterminación y la obligación de luchar contra toda forma de dominación, tanto interna como externa. Un verdadero bloque internacionalista debe construirse a partir de la experiencia vivida, solidaridades concretas y capacidades independientes.
Esto requiere la participación activa de las fuerzas de izquierda, feministas, anticoloniales, ecologistas y democráticas en la construcción de una organización amplia y clasista dentro de la ola de protesta, tanto para reivindicar la vida como para abrir horizontes alternativos de reproducción social. Al mismo tiempo, esta organización debe situarse en continuidad con el horizonte liberador de luchas anteriores, y en particular del movimiento «Jin, Jiyan, Azadi», cuya energía aún alberga el potencial de perturbar, de golpe, los discursos de la República Islámica, los monárquicos, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y aquellos antiguos reformistas que ahora sueñan con una transición controlada y la reintegración a los ciclos de acumulación estadounidense-israelí en la región.
Este es también un momento decisivo para la diáspora iraní: puede contribuir a redefinir una política de liberación o puede reproducir la ya desgastada disyuntiva de «despotismo interno» versus «intervención extranjera» y, por lo tanto, prolongar el impasse político. En este contexto, es necesario que las fuerzas de la diáspora avancen hacia la formación de un verdadero bloque político internacionalista, uno que defina claramente tanto el despotismo interno como la dominación imperialista. Esta postura vincula la oposición a la intervención imperialista con una ruptura explícita con la República Islámica, rechazando cualquier justificación de la represión en nombre de la lucha contra un enemigo externo.
3.- La visión desde SiriaSe trata de un extracto de una declaración de los internacionalistas anarquistas en el norte de Siria.
Irán es un actor importante en la geopolítica de Oriente Medio. Su influencia también tuvo un fuerte impacto en Siria durante la era de Assad. El contrabando y otras rutas de transporte pasaban por Siria, abasteciendo a Hezbolá. Tras la caída del régimen de Assad, Irán fue expulsado de Siria y, en general, ha perdido su poder previo en la región. Los daños sufridos durante los ataques israelíes de junio de 2025 se convirtieron en otro factor que afectó la situación de la República Islámica.
Las protestas han estallado con regularidad en Irán. Las protestas de 2022, bajo el lema «Mujer, Vida, Libertad», son famosas en todo mundo. Al igual que entonces, las protestas se extendieron por todo el país. El descontento popular se extendió debido a factores económicos —inflación, aumento de precios y pobreza—, pero finalmente desembocó en un llamado a derrocar al régimen. Los manifestantes se enfrentan a la policía en las calles, y algunos han resultado muertos y heridos.
Durante la escalada entre Israel e Irán en 2025, un detalle interesante fueron las declaraciones de Netanyahu y Trump sobre la desestabilización intencional de Irán con el objetivo de un cambio de régimen. Se trata de una estrategia bastante habitual de Estados Unidos hacia gobiernos «inconvenientes» en las regiones que les interesan: allanar el camino para políticos más cooperativos, como intentaron hacer en Afganistán. Durante la escalada más reciente de la guerra entre Israel e Irán, corrieron rumores de que ya existía una figura gobernante «democrática» provisional, respaldada y preparada por Estados Unidos. Aunque esta información no fue confirmada, podemos imaginar que podría ser cierta, considerando los métodos de Estados Unidos en otros casos (por ejemplo, el reciente secuestro del presidente venezolano). En este contexto, queda claro el significado de la intención declarada de Trump de ayudar a los manifestantes iraníes si Irán «asesina cruelmente a manifestantes pacíficos, como suele hacer».
El Kurdistán iraní, Rojhilat, es una de las regiones rebeldes de Irán. Sus intentos de declarar la autonomía han fracasado durante décadas, pero la lucha guerrillera en el territorio iraní continúa. El PJAK (Partido de la Vida Libre del Kurdistán) ha apoyado a los manifestantes y ha condenado una vez más al régimen actual.
El movimiento de liberación kurdo lucha por la libertad no solo en Siria o en Turquía. Las noticias de Rojhilat ocupan los titulares con menos frecuencia, pero la situación en Irán es especialmente difícil para la lucha de liberación. Las fuerzas del PJAK cuentan con un brazo armado femenino, lo cual es especialmente importante en el contexto de una dictadura que ejerce una «policía moral» sobre la población y, como es habitual, perjudica a los grupos más vulnerables, incluidas las mujeres.
La inestabilidad en Teherán podría beneficiar a la región kurda y debilitar las alianzas imperialistas del eje Rusia-Irán-China. Sin embargo, un gobierno títere instalado por Estados Unidos, Israel o cualquier otro país no abordará la cuestión kurda en Irán. Además, abordar la cuestión kurda en un marco imperialista neoliberal no puede ofrecer una solución verdadera para un Oriente Medio multiétnico y multirreligioso. El confederalismo democrático, ya implementado en el noreste de Siria por el Partido de la Unión Democrática (Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD) y promovido por el PJAK en Rojhilat, ofrece una opción mucho más prometedora para lograr la paz.
Nota de los editores de Redes Libertarias: En el momento de preparar este dossier elaborado por CrimethInc, los medios de comunicación informan que las autoridades iraníes restringieron este jueves el acceso a internet al no permitir conexiones o servicios de fuera del país y, al menos, 45 manifestantes, incluidos ocho niños, han muerto y cientos más ha resultado heridos en los primeros 12 días de revuelta. Se calcula que hay unas 2000 personas detenidas.
La lucha noviolenta en el contexto iraní
Confieso mi desconocimiento de la realidad de la república Islámica de Irán. De ahí la cautela con la que realizo este artículo.
En la actualidad los medios de comunicación narran una situación de protesta social creciente (y creciente represión, documentada tanto por reporteros sin fronteras como Amnistía Internacional y algunos organismos de derechos Humanos que cuentan con un reconocimiento generalizado) que, según la prensa occidental, puede desembocar en un cambio político en Irán que no sabemos si será más o menos favorable a los intereses codiciosos de EE. UU. y de sus voceros y propagandista en nuestra adocenada prensa.
Digo esto porque las noticias que nos llegan desde os medios oficiales necesitan ser filtrados y contrastados todo lo posible para que no nos vendan con el niño el agua sucia de la palangana.
Conocemos los intereses geopolíticos en juego y, en un contexto de creciente confrontación estratégica entre las principales potencias, el apoyo por parte de China Y Rusia al régimen iraní (expresado hace bien poco por los principales dirigentes chinos con claras advertencias a EEUU e Israel y consagrado en una serie de acuerdos de ayuda mutua) y el interés no disimulado de EEUU por desestabilizar a Irán y, si llega el caso, meter la zarpa con algún títere (nos puede valer de ejemplo el del hijo del anterior Sah de Persia o cualquier otro que fabriquen ad hoc).
El régimen acusa a los alborotadores de servir a los intereses extranjeros (un clásico de cualquier régimen cuestionado en su legitimidad. Aquí en la transición las también eran acusadas desde el franquismo oficial todas las protestas de servir a los intereses judeomasónicos) tomando la parte por el todo, porque es evidente que instrumentalizar una protesta (en la medida en que se pueda) por parte de potencias extranjeras contrarias forma parte de su repertorio habitual (no digamos cuando uno de los implicados es EEUU, especialistas en hacer la guerra por otros medios) y es muy probable que tengan tentáculos en Irán de los que intentarán sacar provecho.
Saber hasta qué punto la protesta es singular e independiente de la gente de Irán que se ha hartado del régimen islámico, inducida por un «poder blando» expresado en las apabullantes (y mentirosas) imágenes y retoricas con las que el capitalismo financiero promociona por internet, las redes, la televisión y cuanto medio tiene a su alcance un «paraíso», o fruto de una conjura explícita de EE. UU. y sus agendas de dominación, resulta cuando menos difícil. Y es probable que contemos con ingredientes de todo tipo, como ha pasado en otras protestas a lo largo de la historia, ya sean en el mundo islámico, oriental o en cualquier otro que queramos mirar.
Y entre los intereses en liza una parte, no sabemos en qué proporción, tiene que ver con articulaciones noviolentas que no necesariamente coinciden ni con la visión del mundo occidental y sus reclamos ni con los intereses de EE. UU.
1.-ARTICULACIONES IRANIES QUE HACEN USO DE LA ESTRATEGIA NOVIOLENTA EN LA ACTUALIDAD.
Irán tiene una amplia historia de uso del repertorio noviolento. Puede seguirse en el blog políticanoviolenta.org o en estudios especializados como el de Erica Chenoweth y María Stephan (Why Civil Resistance Works) referidos a la revolución que expulsó de Irán al Sah.
He intentado indagar (advierto que mi principal, aunque no única fuente, es la red y el sesgo de esta lo conocemos todas) qué organizaciones «internas» promueven la noviolencia en la actual protesta de Irán y la sorpresa es que el activismo noviolento no parece para nada ausente del actual ciclo de protesta.
Quiero señalar, no obstante, que algunas de las organizaciones que relato no comparten un planteamiento global de la noviolencia (algunos partidos de inspiración nacionalista kurda o leninista mantienen grupos armados o se plantean luchas combinadas según la oportunidad del escenario o momento), sino que se limitan a promover el actual ciclo de protesta noviolento y su repertorio de acción, probablemente por su eficacia y su capacidad de aglutinar a la sociedad en torno a su ciclo de movilización y una apuesta por superar el estado clerical iraní.
La apuesta por las metodologías noviolentas forma parte principal, al parecer, de la cultura de resistencia de las actuales protestas. Veamos algunas personas y movimientos que las patrocinan y que inspiran la lucha vigente:
MUSAVI
Empezaré por dar un nombre que quizás suene a todas: Mir-Hossein Musavi, ex primer ministro iraní (1981-1989, el período de la guerra Irán/Irak), actualmente confinado en su casa desde 2011 a causa de su protesta por el «amaño» de las elecciones de 2009, donde encabezó una candidatura «reformista» a la presidencia.
Con ese perfil no parece que se trae de un amigo de EE. UU. precisamente ni que sueñe con una restauración del reino persa que postula el hijo del Sah desde EE. UU. donde vivirá como un sátrapa sin satrapía, pero sigamos.
Este señor fundo una organización: «Camino verde de la esperanza» (verde por la bandera islámica, no por ser ecologista, aclaro) para impulsar reformas noviolentas y legales dentro del marco de la constitución del estado y cambiar el régimen islamista por otro pluralista y laico.
En 2023 hizo pública la petición de un referéndum para cambiar el sistema político, inspirando las protestas de finales de 2025 (que siguen en pie ahora).
Este señor pide un cambio interno, rechaza la injerencia exterior y, según Wikipedia, no cuenta con ningún vínculo ni financiación exterior. Es más. Los rechaza para preservar la independencia de la lucha iraní.
Musaví se ha posicionado de forma persistente contra las políticas de presión de EE. UU. como perjudiciales para el cambio interno iraní. Se opone a las medidas de presión, sanciones internacionales, intervenciones, etc. porque perjudican a la causa iraní y rechaza cualquier tipo de financiación por parte de éste u otros países para mantener la legitimidad autóctona y su independencia.
CAMINO VERDE DE LA ESPERANZA.
Es un movimiento que surge como evolución del Movimiento Verde de 2009, coalición de partidos reformistas, ONG y redes sociales que concurrió a las elecciones y promovió a Musavi a la presidencia.
En su ideario promueve métodos pacíficos y legales para reformas que garanticen la democracia y los derechos humanos, y preconiza presiones sociales al poder mediante redes civiles de protesta.
Su repertorio de acción se encuentra la resistencia civil noviolenta, el fortalecimiento de la sociedad civil, el uso de las redes sociales y la propuesta de reformas graduales y de un referéndum constituyente.
Opera actualmente de forma semiclandestina dado el grado de represión interna desatado en Irán.
FRENTE REFORMISTA DE IRÁN.
Liderado por Azar Mansouri, apoya el derecho a protestar, rechaza la represión y condena explícitamente intervenciones extranjeras, afirmando que interfieren en protestas las protestas noviolentas en curso y son perjudiciales.
Propone el uso de la noviolencia para conseguir cambios en el régimen y propone el diálogo con el actual gobierno para solucionar la actual situación de crisis.
REDES DE ESTUDIANTILES
Se sumaron desde el 30 diciembre 2025 diversas articulaciones universitarias en las universidades clave, tales como las de Teherán, Sahrif, Amirkabir (Politécnica), Beheshti, Khajeh Nasir, Ciencia y Cultura, así como en Isfahán, Yazd, Tabriz, Shiraz, Mashhad y Bandar Abbas (45 universidades en total) promoviendo la protesta y la resistencia civil noviolenta.
Entre sus tácticas de desafío Corean consignas unificadoras, quitan carteles pro-régimen y confrontan pacíficamente a Basij (milicias de voluntarios universitarios) y a la guardia revolucionaria IRGC en entradas de campus, y han ido evolucionando desde protestas por temas económicos y carestía de la vida a demandas políticas de cambio de régimen.
Han sufrido redadas en dormitorios, suspensiones de matrícula, cierres de clases, represión con gases lacrimógenos de protestas y concentraciones, detenciones selectivas, apaleamientos, etc.
REDES JUVENILES
Jóvenes urbanos y estudiantes de la generación Z forman el núcleo de la protesta, con manifestaciones diarias, acciones simbólicas, remoción de símbolos del Líder Supremo, acciones de afirmación y desafío (se fotografían mujeres sin velo, fumando, quemando imágenes de los lideres islamistas, creando hilaridad, etc.). Han prestado apoyo a la ola de protesta en 348 sitios de 111 ciudades según sus comunicaciones en redes.
SINDICATOS INDEPENDIENTES.
El gobierno cuenta con un sindicalismo vertical controlado que no apoya la revuelta, pero existen otros sindicatos fuera del verticalismo que sí lo hacen:
- El Sindicato de Trabajadores del Petróleo: Ha apostado por promover huelgas en Ahvaz/Abadán desde 30 diciembre 2025, reduciendo producción 50%; exigen fin a corrupción de la guardia revolucionaria, el pago salarios atrasados y apoyan las huelgas contra el régimen.
- El Sindicato de Haft Tapeh (azucarera): han realizado manifiestos de apoyo. Algunos líderes, como Mahmoud Salehi (preso) apoyan la actual resistencia civil vía manifiestos.
- Consejo Sindical de Trabajadores del Acero (Esfahán): Han promovido paros en fábricas, coreando contra Jamenei.
- Sindicato de Choferes de Teherán: Han provocado bJloqueos de taxis y buses en apoyo a protestas urbanas.
KDPI (PARTIDO DEMOCRATICO DEL KURDISTAN IRANi)
Es el partido más antiguo del Kurdistán. Busca la democracia como sistema y la autonomía del Kurdistán iraní y es de inspiración socialdemócrata. Está ilegalizado como «organización terrorista» y tiene parte de su dirigencia en el Kurdistán del norte.
No es una organización expresamente noviolenta y cuenta con un frente armado en la frontera.
Tras la instauración de la república islámica de Irán, lideró la rebelión kurda entre los años 79 a 93, así como nuevos brotes insurgentes entre 1989.1993 y nuevas revueltas entre 2016-2022.
En la actual fase de protesta se ha coordinado con otras organizaciones kurdas (komala, PJAK) apoyando manifestaciones y huelga pacíficas en el kurdistán iraní y controlan pacíficamente ciudades como Abdanan y MalekSahhi, donde las fuerzas iranies han abandonado temporalmente el control permitiendo la autogestión civil sin violencia de las mismas.
KOMALA.
Es un partido marxista leninista también del Kurdistán iraní que igualmente al anterior tiene un brazo militar.
En la actual fase de protesta se ha coaligado con los otros partidos kurdos para apoyar la protesta mediante metodología de resistencia civil y ha promovido huelgas, manifestaciones y acciones pacificas.
PJAK (PARTIDO POR UNA VIDA LIBRE EN KURDISTAN)
Fundado en 2004 y hermano del PKK turco. Persigue una autonomía federal para el Kurdistán iraní (Rojhilat), una democracia confederal, igualdad de género y derechos étnicos.
Su líder actual es Líder Rahman Haji Ahmadi (exiliado Europa) que enfatiza resistencia popular noviolenta, pero sin excluir la autodefensa guerrillera.
Actualmente también apuesta por la protesta y la resistencia civil y se ha integrado en la coalición kurda para impulsas la protesta con el repertorio noviolento: huelgas, protesta social, no cooperación, autogestión civil en Sanandaj/Mahabad.
DISIDENTES: (NARGES MOHAMMADI, JAFAR PANAHI, MOHAMMAD RASOULOF, MOSTAFA TAJZADEH Y RASOUL QADIYANI)
Han realizado una declaración conjunta llamando a una «Nueva ola de resistencia civil» desde la prisión de Evrin, para derrocar al régimen ilegítimo y construir democracia basada en la soberanía popular, la justicia y relaciones normales con el mundo. Piden que se ocupen de forma noviolenta las calles.
No se trata de cualquier disidente:
- Narger Mohammadi es vicepresidente del Centro de Defensores de Derechos Humanos y premio nobel de la paz 2023, se encuentra confinada.
- Jafar Panhani es cineasta, ganador de diversos premios internacionales y condenado a 6 años de prisión y actualmente exiliado en Francia.
- Mohammad Rasoulof también es cineasta y ha ganado varios premios internacionales. Sufre una condena de 8 años de prisión.
- Mostafa Tajzadeh fue ministro del interior y está encarcelado
- Rasoul Qadiyani es otro político reformista encarcelado.
2. PERSONAJES O REDES INFLUYENTES FUERA DE IRAN
Además de las articulaciones internas que están apostando por la resistencia civil noviolenta contamos con iraníes en el exterior que también apuestan por la vía noviolenta e influyen en el activismo iraní.
RAMIN JAHANBEGLOO
Es un filósofo afincado en Canadá.
Según Wikipedia es un referente en la promoción de la noviolencia, el diálogo intercultural y la democracia en Irán y ha enseñado en Harvard, Toronto y Delhi (Jindal Global University), donde dirige el Centro Mahatma Gandhi para Estudios de Paz, y ha organizado debates en Irán con intelectuales como Chomsky, Rorty y el Dalai Lama antes de su arresto y exilio. También con otros intelectuales que por estos lares se consideran respetables como Isaias Berlin, Umberto Eco, Jorge Steiner y otros.
Al parecer es influyente en jóvenes universitarios iranies y ha mantenido siempre que los activistas deben actuar sin apoyo financiero extranjero para mantener su credibilidad .
CNRI/MEK (Consejo Nacional de la Resistencia de Irán -liberal- y Muyaidines del Pueblo de Irán -Marxistaleninista) en el exilio en Paris y Albania.
Impulsa la resistencia noviolenta con boicots y manifestaciones en el exterior. Quieren un cambio republicano secular con un plan de 10 puntos que incluye sufragio universal, derechos humanos, igualdad de género, autonomía étnica y disolución de la guardia republicana y de los grupos paramilitares.
REDES CULURALES (artistas, feministas):
Redes como Irán International (Londres) amplifican voces internas lucha noviolenta, principalmente de sesgo feminista.
Irán cuenta con una diáspora de 7 millones de mujeres y con varias organizaciones feministas que, principalmente desde el exilio, han dado apoyo a las revueltas feministas de 2022 y siguen llamando ahora a la resistencia noviolenta en términos feministas. Nombres como el de Mahya Ostovar (exiliada en Irlanda) o el colectivo feminista independiente Roja (París) o Masih Alinejad (en EE. UU.) promueven campañas de desacato del rol de las mujeres en Irán.
UNITED4IRAN.
Se trata de una red en el exterior de exiliados con sede en California que promueve activismo en red contra el régimen iraní, denuncia y documenta torturas y represión, desarrolla aplicaciones para la comunicación en red de activistas dentro de Irán y coordinación de acciones (por ejemplo, una que se llama Garshad que avisa entiempo real de la presencia de policía moral y fuerzas represivas) y promueve y difunte repertorios de acción noviolenta, entre ellos los textos de Sharp.
3.- ¿REDES NOVIOLENTAS?
De lo que he indagado no conocemos redes de inspiración radicalmente noviolenta en Irán ni redes noviolentas que estén luchando desde allí. No quiero decir que no existan, pero por ejemplo no he encontrado que tengan participación en las redes antimilitaristas más relevantes, como la Internacional de Resistentes a la Guerra.
El desconocimiento (o la desconexión) desde aquí con las articulaciones noviolentas de Irán, hasta donde yo sé, es completo. No conocemos bien sus apuestas y no contamos con contactos directos.
Conozco nuestras fortalezas y debilidades y tal vez sea voluntarista pensar en que desde nuestra realidad sea posible conectar con las luchas noviolentas iranies, difundirlas y apoyarlas.
Tampoco se si, dado el recelo que al parecer muestran a las conexiones exteriores (tal vez buscado de propósito para combatir una de las acusaciones que con mas frecuencia y en muchas ocasiones con tremenda ignorancia y mala fe se hacen de las luchas noviolentas) sería posible tal contacto y solidaridad.
No somos el ombligo del mundo, ni tampoco los jueces que desde un elevado atril pueden juzgar lo que vale o no vale de las luchas noviolentas de otros pueblos o para suponer que detrás de cualquier lucha que se produce fuera de nuestros esquemas mentales debe haber por medio algún interés espurio o alguna manipulación por parte del incansable aparato de intoxicación de EE. UU.
Así, por ejemplo, parece que han hecho uso de algún material de Sharp lo que, ya he oído por ahí en conversaciones de bar, descalifica su lucha porque seguramente se trate de unas revueltas promovidas y financiadas por EE. UU y sus líderes unos paniaguados del capitalismo global.
Este mismo rollo ya lo vivimos, ciertamente con muy similares descalificaciones por parte de las izquierdas más veteroleninistas y otras perspectivas igualmente recelosas de la noviolencia y dadas al conspiracionismo sistemático y acrítico, con las articulaciones noviolentas que tuvieron lugar en las primaveras árabes, acusadas en masa de ser esbirros de los intereses y le juego de tronos de los EE. UU. porque usaban el material del Sharp.
También esos recelos lastraron, justo es reconocerlo, a las frágiles articulaciones noviolentas españolas sin que nos destacáramos por el apoyo a organizaciones hermanas.
En el actual clima geopolítico es evidente que cualquier movimiento interno que «debilite» a uno de los bandos en conflicto será aprovechado hasta donde pueda por el otro bando, pero igual que no podemos pensar que una movilización noviolenta contra el militarismo europeo, pongamos por caso, o una movilización noviolenta contra las políticas racistas de Trump en EE.UU, sean promovidas por los intereses chinos o rusos, tampoco tenemos por qué pensar que una revuelta política con uso de la noviolencia en Irán sea producto de la actuación de la CIA o del MOSAD.
De la radicalidad, la persistencia y la eficacia de la lucha noviolencia dependerá, en todo caso, que la revolución derive en un proceso autónomo de liberación, en un desastre final o en la sustitución de un gobierno indeseable por otro igual o peor, o de la reposición de un títere de los intereses de otra superpotencia.
Precisamente eso sugiere que lo propio será, si es que tenemos cómo, apoyar esa revolución noviolenta en lo que de más noviolento y más revolucionario tenga. Sobre todo, en un momento en que hasta los partidos que se denominan comunistas apoyan la estrategia noviolenta y la lucha popular emprendida.
A las articulaciones noviolentas y antimilitaristas españolas creo que nos vendría bien contactar, conocer mejor y apoyar la lucha noviolenta iraní. Y no solo por una cuestión de solidaridad e internacionalismo, sino también porque, con un contexto, con unas ideas sociales y religiosas, con u sustrato cultural y con una población tan alejada a nuestro entorno cultural, quizás podríamos hacer un verdadero y fructífero cruce de saberes y un aprendizaje mutuo del que podríamos aprender.
Y ahora aprender nos resulta, en mi opinión, tan necesario como respirar.
El puto amo
Escuchar a Trump produce una tristeza extraordinaria. ¿Cómo pueden tantas personas pensar que ser bruto es ser decente? ¿Cómo logramos desprestigiar así la inteligencia?
Si alguien le preguntara qué es una subordinada, imagino que el señor Trump diría bueno, cualquier mujer, para eso son mujeres —o algo así—. Y hasta podría aclarar que no es machismo: que si le preguntaran qué es un subordinado diría bueno, cualquier hombre, para eso soy el puto amo. Pero el problema de las subordinadas sigue allí: se ve que el señor Trump, que todavía no aprendió que las frases tienen sujeto y predicado, no llegará nunca a esa complejidad menor, que cualquier niño usa: incluir en su frase una subordinada, que cualquier niño en USA usa.
Apena oírlo. Escucharlo destrozar la lengua inglesa produce una tristeza extraordinaria: ¿cómo pudo llegar hasta ese sitio un señor incapaz de alinear ocho palabras? La respuesta posible produce más tristeza: debe ser que en su país hay 70 u 80 millones de personas que creen que hablar así es mejor, que hablar así es hablar en serio, que así hablan los verdaderos hombres, y se entregaron a sus brazos. ¿Cómo pueden tantas personas pensar que ser bruto es ser decente? ¿Cómo logramos desprestigiar así la inteligencia? Es duro, pero peor aún —mucho peor aún— es la evidencia de que un señor primitivo, semianalfabeto, vengativo, violento, despectivo, maneja el mayor ejército que el mundo ha conocido.
Y que está dispuesto a usarlo cuando se le cante: que está dispuesto a cagarse en las leyes y las normas y los pactos que firmó su país porque sabe que su ejército es más grande y no ve ninguna razón para no usarlo. Entonces, otra vez la pregunta: ¿cómo fue que el mundo le dio a este lisiado mental la capacidad de destruirnos? ¿Es eso lo que somos? ¿Una gran banda de idiotas buscando la forma más idiota de acabar con todo, de dejarles de una buena vez nuestro lugar a las cucarachas?
El señor Trump actuó: mandó quichicientos aviones de guerra y helicópteros de guerra y barcos de guerra y muñecos de guerra para secuestrar a un presidente —ilegítimo— extranjero. Lo secuestró, junto con su señora, y ahora los tiene secuestrados. Los jefecitos del planeta lo miran tratando de que no se les note su terror: tienen más miedo que vergüenza. Y él blablabla orgulloso y explica que lo ha metido preso por “narcoterrorista”, porque ha matado con sus drogas a muchos miles de norteamericanos. La explicación es digna de su nivel mental: sus compatriotas drogadictos no lo son porque tengan problemas ni porque vivan en un país que produce esos problemas sino porque unos extranjeros malvados los drogan —y entonces él debe perseguir a los extranjeros para salvar a los americanos—. Preguntas, otra vez preguntas: ¿de verdad el señor más poderoso del mundo puede decir una estupidez semejante? ¿De verdad hemos conseguido que un estúpido semejante sea el señor más poderoso del mundo?
Alguien podría pensar, utilizando viejas narrativas, que el ataque militar de Trump fue un error espantoso: al secuestrar al líder degradado le da una vida nueva. Ahora Maduro será, para algunos de sus compatriotas, el mártir, la “víctima del imperialismo americano” y será, para ellos, lícito luchar por su regreso o sus ideas con cualquier arma que se tercie. ¿Quién podrá decirles que no tienen ese derecho si su país fue atacado por un ejército extranjero con las armas más modernas, más letales? En un continente donde la política ya no usaba violencia, el señor Trump ha vuelto a ponerla en el tablero. Ojalá me equivoque.
El señor Trump se habla encima sin parar —el doctor Freud escaparía con la cabeza como un bombo— pero, de todos sus lapsus, el mejor, el más revelador llegó cuando llamó a su nuevo prisionero, el señor Maduro, “un dictador ilegal”. En mi escuela, cuando era chiquito, me enseñaron que ser un dictador era ilegal: que no puede haber “dictadores legales”. Se ve que el señor Trump, con su inconsciente a flor de piel, piensa que sí —y si alguien le dice que no, va y se mira una vez más en el espejo—.
El problema es lo que ese espejo le contesta: que sí, que es el más grande y el más fuerte y que cualquiera que lo joda ya va a ver, que para algo él es el puto amo, el que va a decidir cómo es el mundo. Hoy lo hizo y nadie dijo nada. Si seguimos callados va a ser cierto, cada vez más cierto. No sé si contestarle —en las calles, los medios, las redes, las cancillerías— servirá para algo, pero no contestarle es una forma bruta del suicidio. Es, ahora sí, realmente, una cuestión de vida o muerte.
Protestas en Irán: Qué las ha provocado, cómo responde el régimen y qué puede pasar ahora
Diego Álvarez Patilla
El régimen de los ayatolás vive uno de los momentos más críticos desde su instauración en Irán tras la Revolución Islámica de 1979, que derrocó a la monarquía del sha persa. Las protestas iniciadas el 28 de diciembre como denuncia de la crisis económica que sufre el país se han tornado en una movilización, principalmente juvenil, contra los pilares ideológicos impuestos desde Teherán.
Cada jornada de manifestaciones supone un incremento de las tensiones: a más disturbios, más represión de la autoridad religiosa, con medio centenar de muertos y el suministro de Internet cortado desde la noche del jueves.
El portavoz del servicio diplomático de la UE, Anouar El Hanouni, ha enfatizado que "el pueblo iraní expresa su legítima aspiración a una vida mejor" y, por ello, considera que "cualquier violencia contra manifestantes pacíficos es inaceptable".
¿Cuál es el detonante y dónde empezaron las protestas?
Las manifestaciones comenzaron en Teherán el 28 de diciembre con los comerciantes del Gran Bazar enfurecidos por la fuerte caída del rial, actualmente en mínimos históricos, y una inflación de hasta el 70% en alimentos básicos.
Esto ha supuesto la caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes, motivada por el restablecimiento de las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU y de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear.
La situación crítica de la economía persa se ha visto afectada además por una fuerte sequía, que incluso amenazó con evacuar la capital.
¿Qué magnitud tienen y qué las diferencia de las de 2022?
La clase clerical dirigente ha sido incapaz de contener los disturbios antigubernamentales, que se han extendido a las 31 provincias de Irán y ahora se dirigen contra la legitimidad del régimen de los ayatolás, con autobuses, coches y motocicletas en llamas, así como incendios en estaciones de metro y bancos, según las propias imágenes de la televisión estatal.
El líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, ha sofocado disturbios mucho mayores anteriormente, incluidos los de 2022, que fueron detonados por la muerte de Mahsa Amini mientras se encontraba detenida por supuestamente violar las normas islámicas de vestimenta y supusieron una revolución contra el uso del velo en las mujeres.
No obstante, ahora el régimen se enfrenta a una situación económica más grave y a una intensificación de la presión internacional, con la reimposición desde septiembre de las sanciones globales por su programa nuclear. Los menores de 30 años, que representan casi la mitad de la población, han tomado el protagonismo en las calles y abogan por derribar los pilares ideológicos fundamentales de la República Islámica: desde los códigos de vestimenta obligatorios hasta las decisiones en materia de política exterior.
El hiyab, un punto álgido durante las protestas de 2022, ahora se impone de forma selectiva. Muchas mujeres iraníes se niegan abiertamente a llevarlo en lugares públicos. En las protestas actuales, gran parte de los manifestantes expresan su ira por el apoyo de Teherán a las milicias islámicas de la región, coreando consignas como "Ni Gaza, ni Líbano, mi vida por Irán", lo que pone de manifiesto su frustración por las prioridades del líder supremo.
La influencia regional de Teherán se ha visto debilitada por los ataques de Israel contra sus aliados, desde Hamás en Gaza hasta Hizbulá en el Líbano, los hutíes en Yemen y las milicias en Irak, y por el derrocamiento del dictador sirio Bachar al Asad, estrecho aliado de Irán.
Las fragmentadas facciones opositoras externas de Irán llaman cada día a continuar las protestas, y Reza Pahlavi, hijo exiliado del difunto sha gobernante, les ha alentado diciendo: "Los ojos del mundo están puestos en ustedes. Salgan a las calles", con la disposición de devolver a su familia al poder.
Este viernes, desde su residencia de Estados Unidos, Pahlavi ha vuelto a convocarles a las 20:00 hora local y ha hecho un llamamiento para que aumenten la multitud y así la capacidad de represión del régimen "sea aún menor".
¿Cómo está respondiendo el régimen de los ayatolás?
Hasta ahora, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado un "patrón mortal" de las fuerzas de seguridad en Irán y han pedido al Consejo Supremo de Seguridad Nacional que ordene a los agentes detener el "uso ilegal" de la fuerza para disolver las manifestaciones. Las protestas se han saldado con al menos 50 muertos por el momento, incluidos ocho niños, y cientos más han resultado heridos, según datos de la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo, y hay más de 2.000 detenidos.
El líder supremo, Alí Jamenei, ha acusado este viernes a los manifestantes de actuar en nombre del presidente estadounidense Donald Trump, afirmando que los alborotadores están atacando propiedades públicas y ha advertido que Teherán no tolerará que la gente actúe como "mercenarios de extranjeros". Jamenei insta así a Trump a "concentrarse en los problemas de su país" y ha pedido a los jóvenes iraníes preservar la unidad del país.
Irán se ha quedado este viernes prácticamente aislado del mundo exterior después de que las autoridades hayan bloqueado Internet para frenar las protestas en expansión, con llamadas telefónicas que no llegan al país, vuelos cancelados y sitios web de noticias iraníes que solo se actualizan de forma intermitente.
Las autoridades mantienen un doble enfoque ante los disturbios, afirmando que las protestas por la economía son legítimas y serán atendidas mediante el diálogo, mientras que responden con gases lacrimógenos y cargas violentas contra quienes consideran alborotadores de injerencia externa.
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ordenó el miércoles a las fuerzas de seguridad que no actúen contra manifestantes pacíficos, si bien reclamó que se actúe contra los implicados en "disturbios", tal y como desveló el vicepresidente iraní, Mohamad Yafar Gaempaná, quien apeló a que haya "distinción" entre los manifestantes y los implicados en actos de violencia.
"La gente se está manifestando contra los precios elevados y el Gobierno reconoce la validez de esta protesta. Estamos discutiendo e interactuando con mercados y empresarios para resolver estos problemas", destacó Gaempaná, quien reseñó que las autoridades trabajan para activar "medidas serias contra los que causan escasez de bienes o aumentan los precios".
¿Cuál es el órdago de Trump?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado su amenaza a Irán con el "infierno" si las fuerzas de seguridad "empiezan a matar gente".
En una entrevista telefónica, el comentarista Hugh Hewitt le ha dicho que, de hecho, decenas de personas ya han muerto en el país persa, a lo que Trump ha salido al paso: "Algunos han muerto por problemas de control de multitudes y otras cosas". Así, ha asegurado que ha habido al menos tres estampidas en las que han muerto personas. "No estoy seguro de poder responsabilizar necesariamente a alguien por ello. Ellos saben, y se les ha dicho muy tajantemente (...) que, si hacen eso, van a tener que pagar un infierno", ha agregado el mandatario estadounidense.
De este modo, el líder supremo del régimen se encuentra entre la espada y la pared: permitir que sigan creciendo las protestas o arriesgarse a sofocarlas y que Trump cumpla su promesa de atacar Irán. No obstante, el ministro de Exteriores, Abás Araqchi, considera "mínima y muy débil" la posibilidad de que Israel o EE.UU. intervengan militarmente en el país, ya que "eso ya lo han intentado en el pasado, ha fallado, y no importa cuantas veces lo hagan, el resultado será el mismo".
A su vez, el presidente estadounidense, que bombardeó Irán el verano pasado, ha afirmado que no se reuniría con Pahlavi, puesto que no está seguro de que sea "apropiado" apoyarlo.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha elogiado las protestas, calificándolas de "momento decisivo en el que el pueblo iraní toma las riendas de su futuro". Dentro de Irán, las opiniones están divididas sobre si la intervención militar extranjera es inminente o posible, e incluso los críticos acérrimos del Gobierno se preguntan si es deseable.
¿Cómo se posiciona Europa?
Desde Europa, la jefa de la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha denunciado este viernes que la respuesta de las fuerzas de seguridad iraníes a las protestas es "desproporcionada" y que cualquier violencia contra manifestantes pacíficos es inaceptable: "Cortar el acceso a Internet mientras se reprimen violentamente las protestas pone de manifiesto que se trata de un régimen que teme a su propio pueblo", ha afirmado Kallas en la red social X.
Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ya advirtió el jueves que Europa está del lado de los manifestantes: "El mundo está presenciando una vez más cómo el valiente pueblo de Irán se pone de pie".
Francia, que dice comprender "las aspiraciones legítimas del pueblo iraní", ha pedido este viernes a las autoridades iraníes "la mayor moderación" en su respuesta a las manifestaciones, según una fuente diplomática.
El día anterior, Berlín denunció el "uso excesivo de la fuerza" por parte del Gobierno iraní "contra manifestantes pacíficos" e instó a las autoridades de Teherán a "respetar sus obligaciones internacionales" en la materia.
En España, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y más cargos del partido han solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez que apoye a las mujeres que "se juegan la vida" por la libertad en Irán. Según los 'populares', el Ejecutivo español "tiene que estar a la altura" y respaldar a quienes defienden la libertad frente "a la tiranía" de los ayatolás.
Denuncian ataques militares del nuevo gobierno sirio contra la población kurda de Alepo
Unidad kurda frente al ataque en Alepo
konsuk
KNK – 9 enero 2026 – Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid
Declaración conjunta de 90 partidos y organizaciones kurdos de KNK: Los ataques contra los kurdos en Alepo son un asunto nacional para todos los kurdos
Los ataques del Gobierno de Transición sirio contra la población civil en los distritos predominantemente kurdos de Sheikh Maqsoud, Ashrafiyah y Bani Zaid, en Alepo, son cada vez más brutales.
El objetivo de la operación es sitiar las regiones donde 500 000 kurdos han residido durante siglos. En los últimos cuatro meses, el Gobierno de Transición ya había perpetrado dos importantes ataques militares contra civiles kurdos.
Desde ayer, grupos afiliados al Gobierno de Damasco han intensificado su asedio a los barrios de Sheikh Maqsood, Ashrafiyah y Bani Zaid como parte de un delito organizado y manifiesto; han estado llevando a cabo intensos bombardeos de artillería, rodeando las zonas residenciales con tanques y planteando una amenaza de ocupación generalizada.
Las fuerzas gubernamentales han agravado la opresión secuestrando a jóvenes kurdos y utilizándolos como escudos humanos, empujándolos a la primera línea de ataque.
Estos nuevos ataques intensificados comenzaron poco después de que se celebraran las conversaciones sobre la integración de las SDF en el Ministerio de Defensa sirio el 4 de enero. Las SDF han mostrado una gran disposición a comprometerse con la integración democrática, pero parece que el Gobierno de Transición sirio está intentando doblegar a las SDF mediante ataques contra la población civil. Estos ataques revelan la falta de honestidad del Gobierno de Transición sirio, que está tratando de imponer su dominio por la fuerza, al igual que hizo el régimen baazista.
Los kurdos no se doblegaron ante el ISIS en el pasado y no lo harán ahora. Como partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil kurdos, consideramos que los ataques contra nuestro pueblo en Alepo son una cuestión nacional y apoyamos a nuestro pueblo.
La política de intereses ha llevado a las potencias internacionales a cortejar al Gobierno de Transición sirio, contribuyendo así a la creación de un nuevo régimen antidemocrático, agresivo, patriarcal y autoritario. Hacemos un llamamiento a todos los Estados y organizaciones internacionales para que no promuevan dicho régimen como una nueva dictadura siria. Un problema local puede convertirse rápidamente en una amenaza global, como lo demuestra el auge del ISIS.
Instamos al Gobierno sirio, en particular al Ministerio de Defensa, a que reconsidere su declaración de guerra contra los kurdos en Alepo y entable un diálogo. Además, instamos al Gobierno de Damasco a que reanude las negociaciones y evite convertir Siria en un territorio proxy para Estados regionales hostiles, como Turquía, que se interponen en el camino de la paz.
También hacemos un llamamiento a las Naciones Unidas, los Estados Unidos, los Estados miembros de la Unión Europea y la Liga Árabe para que hagan todo lo posible por detener los crímenes contra los kurdos y otras minorías en Alepo.
La declaración está firmada por las siguientes partes y organizaciones:
Kurdistan National Congress – External Relations Commission (KNK)
Patriotic Union of Kurdistan (PUK)- Yekîtiya Nîstimanî ya Kurdistan
KCK – Koma Civakên Kurdistan – Kurdistan Democratic Communities Union
Democratic Party of Iranian Kurdistan (PDKI) Partiya Demokratîk a Kurdistana Îranê
Gorran Movement-Tevgera Gorran
European Syriac Union (ESU)-Yekîtiya Sûryanîyên li Ewropa
Syriac Union Party – Rojava-Partita Yekîtiya Sûryanîya-Rojava
Bet-Nahrain Democratik Party – Partiya Demokratîk ya Bet-Nahrîn
Kurdistan Free Life Party (PJAK) – PJAK – Partî Jiyanî Azadî Kurdistan
Democratic Union Party (PYD) – PYD – Partîya Yekîtîya Demokratîk
European Kurdish Democratic Societies Congress (KCDK-E)- Kongreya Civakên Demokratîk a Kurdistaniyên li Ewropayê
Kurdistan Democratic Socialist Party (KDSP)- Kurdistan Democratic Socialist Party (KDSP)
Kurdish Democratic Unity Party in Syria (El-Wehde)- Partiya Yekîtîya Demokratîk a Kurd li Sûrîyê (El Wehde)
Kurdistan Islamic Party (PIK) – PÎK – Partîya Islamîya Kurdistan
Komala (Iranian Kurdish Communist Organization)
Kurdistan Judicial Association-Komela Dadgerî Kurdistan
Kurdistan Democratic Socialist Party (KDSP)- Partiya Sosyalîst a Demokratîk a Kurdistanê (KDSP)
Kurdistan Women's Community (KJK)- Koma Jinên Kurdistan (KJK)
Kurdish Women's Movement in Europe TJK-E -Tevgera Jinên Kurd dli Ewropa
Federation of Yazidis in Kurdistan-Federation of Êzidîs in Kurdistan
Kurdistan Green Party – Rojava- Partiya Kesk a Kurdistanê – Rojava
Green Party, Kurdistan Region of Iraq- Partiya Kesk, Herêma Kurdistana Iraqê
Kurdistan Workers Party (Kurdistan Labor Party)- Partiya Kedkarên Kurdistanê
Partiya Demokrat a Kurd a Sûriyeyê (PDKS)-Kurdish Democratic Party of Syria (PDKS)
Syrian Kurdish Left Democratic Party (PÇDK-S)- Partiya Çep a Kurd a Sûriyê (PÇDK-S)
El Partî Demuqratî Kurd – Suri – PDK-S – El Partî- The Kurdish Democratic Party – Syria- PDK-S – El Partî
Kurdish Progressive Democratic Party of Syria (PDPK-S)- Partiya Demokrat a Pêşverû ya Kurd a Sûriyeyê (PDPK-S)
Syrian Kurdish Left Party (PÇK-S)- Partiya Çep a Kurd a Sûriyeyê (PÇK-S)
Kurdish Democratic Party of Syria (PDK-S) – Partî Demokratî Kurdî – Suriya P.D.K – S
Kurdistan Liberation Party (PRK)- Partiya Rizgariya Kurdistanê (PRK)
Kurdistan Green Party – European Kurdish Greens- Partiya Kesk a Kurdistanê – Keskên Kurd ên Ewropî
Democratic Yarsan Organization- Rêxistina Yarsan a Demokratîk
New Generation Kurdish Movement of Syria (TNKS)- Tevgera Nifşê Nû ya Kurd a Sûriyeyê (TNKS)
Kurdistan Communist Party (KKP) – KKP – Partîya Kumunîsta Kurdistan
National Democratic Union of Kurdistan (YNDK) – Yekîtî Neteweyî Demokratîkî Kurdistan
Kurdish Institute of Brussels- Enstîtuya Kurdî ya Brukselê
Federation of Êzidîs in Kurdistan (Nav-Yek)- Federasyona Êzidiyên Kurdistanê (Nav-Yek)
Yazidi Union of Syria (HÊS)- Yekîtiya Êzîdiyên Sûriyeyê (HÊS)
Civaka Islamîaya Kurdistan (CIK) – Islamic Society of Kurdistan
Union of Free Women in Eastern Kurdistan (KJAR) – Koma Jinên Azad – Rojhilatê Kurdistanê
FEDA – Federesyona Elewîyên Kurdistan
The Supreme National Front of the Feyli (El Cephe El Feyliyya)-Enîya Bilinda Niştimanî ya Feylîyan (El Cephe El Feylîye)
Congress of Yazidis in Russia-Kongreya Êzidiyên Rûsyayê
Democratic Islamic Congress – Rojava-Kongreya Islama Demokratîk – Rojava
Mesopotamian People's Congress-Kongre Camayto di Bet Nahrin (Kongra Gelê Mezopotamya)
Federal National and Cultural Autonomy of the Kurds of Russia-Otonomiya Federal a Netewî û Çandî ya Kurdên Rûsyayê
Kurdistan People's Democratic Party – Hewler-Bizûtneweyî Demokrati Gelî Kurdistan – Hewlêr
Kurdistan Green Party-Partîya Keska Kurdistanê
Syrian Yazidi Union (Rojava)-Yekîtîya Êzidiyên Sûrî (Rojava)
Kurdistan Democratic Party- Surya-Partî Demukratî Kurdistanî- Syria
Kurdistan Defenders Party-Parti Parezgerani Kurdistan
Kurdistan Democratic Socialist Party – South Kurdistan-Partî Sosyalîstî Demokratî Kurdistan – Başur
Partî Zahmetkêşanî Kurdistan-Party of Labour of Kurdistan
Kurdistan Peace and Democratic Party – Rojava-Partiya Aştî ȗ Demokratîk ya Kurdistanî – Rojava
Kurdish Democratic Left Party in Syria-Partiya Çepa Demokrat ya Kurd li Sûriyê
Kurdish Left Party in Syria-Partîya Çepa Kurd li Suriya
Mesopotamian-Assyrian Democratic Change Party-Partîya Guhertina demokratik ya Mezopotamya – Asurî
Kurdish National Unity Party in Syria-Partîya Kombûna Niştimanîya Kurd li Sûrî
Kurdish Communist Party – Syria-Partiya Komunista Kurd – Suriya
Kurdistan Liberal Party, Rojava-Partiya Liberal ya Kurdistan, RojavaYazidi
Movement of Kurdistan (TEVDA) – Tevgera Ezidîyên Kurdistan
Democratic Society Movement-Tevgera Civaka Demokratîk (Tev-Dem)
Kurdistan Social Freedom Movement-Tevgera Azadiya Komelgeyî Kurdistan
The New Kurdistan Movement – Rojava-Tevgera Nujena Kurdistan – Rojava
International Union of Kurdish Organizations in CIS Countries-Yekîtiya Navnetewî ya Rêxistinên Kurdan ên li welatên YDS
Kurdistan Revolutionary Union-Yekîtî Şoreşgeranî Kurdistan
Observadores e invitados/Çavdêr û Mîvan:
Kurdistan Communist Party- Party Hizbî Şuî Kurdistan
KOMELE (Communist Party of Iran – Kurdistan Representation) KOMELE (Hizbî Komûnîstî Îran – Sazûmanî Kurdistan)
Islamic Unity of Kurdistan-Yekgirtuyî Islamî Kurdistan
PYK-S El Wehdê
PDPK-S – Kurdish Progressive Democratic Party in Syria- PDPK-S – Partîya Demokrata Pêşverûya Kurd li Surîaya
Union of Kurdistans Parliamentarians – KPU-Yekîtîya Parlamenterên Kurdistan – KPU
Institutos miembros y organizaciones de la sociedad civil:/Enstîtût û Rêxistinên Medenî yên Endam:
CDK-F – Coordination of Kurdish Democratic Society Centers – France- CDK-F Koordînasyona Navendên Civakên Demokratîkên Kurd – Fransa
The Center of Halabja against Anfalization and Genocide of the Kurds (CHAK)- Navenda Helebçeyê li dijî Enfalkirin û Jenosîda Kurdan
Kurdish Institute – Germany- Enstituta Kurdî – Almanaya
Kurdish Institute – Brussels-Enstituta Kurdî – Bruksel
Kurdish Institute – Stockholm-Enstituta Kurdî – Stockholm
Kurdish Institute – Switzerland-Enstituta Kurdî – Swîre
Association of Families of Victims and Disappeared – KOMAW-Komela Malbatên Mexdûr û Wendahîyan – KOMAW
Kurdistan Committee in Armenia-Komîteya Kurdistan ya li Ermenistanê
People's Assembly – Maxmur-Meclisa Gel – Mexmûr
Yazidi Women's Council SMJÊ-Meclisa Jina ya Êzidîyan SMJÊ
Coordination of Kurdish Democratic Society Centers (KON-MED) Germany – Koordînasyona Navendên Civakên Demokratîkên Kurd – Almanya
Margaret Education Center – Sulaymaniyah-Navenda Perwerdeya Margaret – Silêmanî
Central Anatolian Kurdish Platform – PKAN-E-Platforma Kurdên Anatolîya Navîn – PKAN-E
Platform of Horams- Platformî Horam
Development and Progress Movement – South Kurdistan-Tevgera Geşedan û Pêşedanê – Başûr
Union of Kurdish Institutions in Ukraine – MEDIA-Yekîtiya Saziyên kurd ên li Ûkraynayê – MEDYA
Venezuela y la crisis del modelo imperial estadounidense
Queridos lectores:
Con el sorpresivo secuestro de Nicolás Maduro en la madrugada del 2 al 3 de enero de 2026, Donald Trump ha inaugurado una nueva etapa del declive energético en el que llevamos ya dos décadas inmersos, desde que en 2005 la producción de petróleo crudo convencional llegara a su máximo histórico y comenzara un proceso de lento declive. Una etapa que promete ser bastante turbulenta, porque las urgencias de la escasez energética hacen que caigan las caretas y que los países muestren su verdadera cara, lo que están dispuestos a hacer con tal de preservar su situación de dominio económico.
Durante las últimas semanas, la administración Trump ha alimentado el discurso de que Venezuela es una gran plataforma del narcotráfico hacia los EE.UU., responsabilizando personalmente al presidente de Venezuela de este tráfico de cocaína. Las acciones de los EE.UU. han sido progresivamente más agresivas con Venezuela: primero, la destrucción de algunas embarcaciones de narcotraficantes; luego, el cierre del espacio aéreo venezolano; más tarde, el apresamiento de varios petroleros; y ahora el secuestro en su palacio presidencial en Caracas de Nicolás Maduro y su mujer por medio de un grupo especial de ejército americano. Lo cierto es que no se entiende este nivel de agresividad y urgencia con un problema que obviamente hace décadas que dura, y además del cual Venezuela solo es una ruta, mientras que el origen de la cocaína está obviamente en Colombia y Bolivia. Ítem más, se hace extraño que personalice el problema en el presidente del país, que probablemente tenga poca o nula relación con todo esto, pero que en todo caso no se ha aportado ningún elemento de prueba que demuestre que efectivamente está implicado. E incluso si lo estuviera, las relaciones entre los países no se pueden gestionar ni se gestionan de manera expeditiva cargando contra sus representantes, por múltiples motivos pero, entre otros, porque tal manera de hacer difícilmente puede despertar las simpatías de la población. La acción de los EE.UU. ha sido una clara violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, y algo absolutamente extemporáneo e injustificable.
Pero toda la cuestión del narcotráfico pasó rápidamente a segundo plano cuando Donald Trump compareció delante de los medios el día 3 para explicar la operación. Sin solución de continuidad, Donald Trump explicó que las empresas petroleras de EE.UU. van a invertir miles de millones de dólares en el sector petrolífero de Venezuela, de manera que en pocos años puedan garantizar que la producción de petróleo venezolano suba desde los lánguidos 900.000 barriles diarios de hoy en día hasta los 4 ó 5 millones de barriles por día (Mb/d). En su alocución, el presidente Trump mencionó la palabra "petróleo" un total de 29 veces, más del doble de las que mencionó "narcotráfico", dejando meridianamente claro de qué iba todo esto.
La clave de todo está, por supuesto, en la Faja del Orinoco, una zona en la que se supone que hay unas reservas que se publicitan como de hasta 300.000 millones de barriles de petróleo (aunque el geólogo Art Berman siempre insiste que la mayoría de éstas son las famosas "reservas de papel", de la época en la que la OPEP infló sus números, y que en realidad hay más bien unos 100.000 millones de barriles - igualmente, una cantidad nada desdeñable).
La Faja del Orinoco es una región dentro de la cuenca hidrográfica del río Orinoco, situada a una distancia de entre 150 y 300 kilómetros de la costa, en plena selva y en territorio con una pendiente importante. La Faja del Orinoco limita al sur con el Arco Minero, donde hay importantes depósitos de diamantes, níquel y torio y muchos otros minerales estratégicos como el oro.
En la Faja del Orinoco hay petróleo extrapesado, bitumen de características similares al que se explota en Canadá. Venezuela tiene otros yacimientos con petróleo de mejores características, más convencional, sobre todo en la Bahía de Maracaibo, pero esos yacimientos han pasado ya hace mucho tiempo su máximo de extracción. La razón principal por la que la producción petrolífera de Venezuela ha bajado de los 3,5 Mb/d de finales del siglo pasado a menos de 1 Mb/d actualmente es precisamente el agotamiento de sus pozos de aguas poco profundas - y es que Venezuela, efectivamente, hace tiempo que pasó su peak oil. Es cierto que las continuas sanciones y el deterioro económico han perjudicado a la industria local y que posiblemente podría producir más de lo que produce ahora mismo, pero también es cierto que la única manera de aumentar de manera creíble la producción venezolana es mediante el petróleo extrapesado. De hecho, desde hace ya muchos años la producción de petróleo extrapesado representa aproximadamente dos tercios de todo el petróleo extraído en Venezuela.
Al igual de lo que pasa con el bitumen canadiense, el petróleo extrapesado de la Faja del Orinoco es una sustancia muy viscosa y para nada fluida, semejante al alquitrán. Su extracción es muy compleja y costosa, más que en Canadá porque mientras que en el país del arce las arenas bituminosas están en la superficie, en la Faja del Orinoco están enterradas a centenares de metros. Así pues, su extracción y procesado directo tal y como se hace en Canadá (que es más una operación de minería) es inviable en Venezuela, y la única solución es abrir un pozo que inyecte ingentes cantidades de vapor de agua para fluidificar un poco los lodos bituminosos, y al tiempo, desde otros pozos auxiliares, inyectar gases para incrementar la presión y obligar a los lodos a subir a la superficie. Una vez en superficie, se debe de lavar el bitumen para separarlo de la arena. Pero, de nuevo, estamos hablando de algo parecido al alquitrán, que no fluye, así que generalmente lo que se ha hecho es mezclarlo con petróleos ligeros o bien con agua con surfactantes (la famosa Orimulsión) para poder introducirlo en los oleoductos y llevarlo a las refinerías de la costa o bien para ser quemado en centrales térmicas. Venezuela importó durante muchos años petróleo ligero de Argelia para mezclarlo con su bitumen porque con el petróleo que extraían en Maracaibo no tenían suficiente para mover todo el bitumen que producían en la Faja.
Y de ese modo se empieza a entender el interés de los EE.UU. por el petróleo venezolano. Porque, a priori, Venezuela no debería ser el objetivo principal de los norteamericanos, dada la mala calidad (y bajísima TRE) de la mayoría de la producción petrolífera venezolana. Además, EE.UU. es ahora el principal productor de petróleo del mundo, con 13 Mb/d, así que, ¿por qué perder el tiempo con el petróleo de baja calidad de un país cuya producción es cada vez más marginal?
La clave es que, aunque EE.UU. haya conseguido gracias al fracking aumentar de manera espectacular su producción en los últimos años, el tipo de petróleo que está produciendo no es tampoco de buena calidad. De los 13 Mb/d que produce los EE.UU., algo más de 4 Mb/d provienen de pozos tradicionales que producen petróleo de buena calidad, en tanto que más de 9 Mb/d son de petróleo ligero de roca compacta extraído con el fracking. Ese petróleo está formado por hidrocarburos de cadena corta y tiene un menor rendimiento a la hora de producir diésel... justo en el momento en que empezamos a tener problemas con la producción mundial de diésel.
Rendimiento óptimo comparativo de diversos tipos de petróleo, en producción de nafta (gasolinas), destilados medios (gasoil, diésel, keroseno) y residuales. Datos de API. Gráfico generado con Copilot.
En general, el petróleo ligero de roca compacta proporciona alrededor de la mitad de diésel que el petróleo convencional, lo que lleva a una sobreproducción de gasolina y un defecto de producción de diésel, comprometiendo la viabilidad económica de las refinerías y creando un problema logístico muy grande. A este problema los EE.UU. le dieron una solución sencilla hace años: importar petróleo extrapesado de las arenas bituminosas de Canadá, que se puede hacer circular por los oleoductos tras mezclarlo con la fracción más ligera de su petróleo extraligero de fracking (en una proporción de 2 a 1, el doble de petróleo extrapesado que de condensado ligero). De hecho, EE.UU. ha adaptado muchas de sus refinerías para trabajar con esa mezcla, con buenos resultados. Pero Canadá hace tiempo que tocó techo con su producción de petróleo extrapesado, con una producción de algo más de 4 Mb/d, y eso se queda lejos de las necesidades de EE.UU. para producir diésel y para aprovechar su petróleo ligero de baja calidad. Recordemos, además, que en EE.UU. se consumen 21 Mb/d, es decir, quen aún tiene que importar de manera neta 8 Mb/d o el 40% de su consumo.
Por eso mismo, el petróleo extrapesado de Venezuela les resulta interesante: porque les permitiría rentabilizar su petróleo de fracking y resolver el acceso al diésel. Y esto también explica la urgencia de los EE.UU: la producción mundial de diésel hace tiempo se está moviendo entre un 10 y un 15% menos que el máximo de producción que se consiguió entre 2015 y 2017. Falta diésel en muchos países (miren los problemas en Bolivia, Nigeria o incluso en Irán), y dentro de poco comenzará a faltar también en los países occidentales.
Hay un bonus para los EE.UU. de su intervención en Venezuela, y es intentar barrer a China fuera de lo que consideran su hemisferio, el hemisferio occidental, en una reedición de la doctrina Monroe. Probablemente no por casualidad, el día antes de que Maduro fuera apresado, éste recibió en Caracas al enviado especial de China.
Pero en realidad toda la maniobra de EE.UU. lo que revela con más claridad es la debilidad de su sistema imperial. Una acción tan precipitada, con una violación tan descarada de la legalidad internacional, no es propia de un país que controla el relato de "garante de la paz" y "faro de la democracia universal". La manera tan grosera con la que directamente Trump relacionó la acción con el petróleo venezolano, sin intentar disimular un poco, dejó claro que ahora lo que mandan son las prisas y no hay tiempo para guardar las formas. Pero es que además es dudoso que el plan les salga bien. De entrada, tienen que conseguir que Venezuela se someta a sus dictados, cosa que no está tan clara que puedan conseguir. Pero incluso si Venezuela abre la mano y permite a las empresas estadounidenses campar a sus anchas en la Faja del Orinoco, la complejidad de la operación en esa zona, con los lodos bituminosos enterrados a centenares de metros, en medio de la selva, en lugares escarpados, hacen que los costes sean astronómicos. Encima, tendrían que transportar el petróleo de fracking en grandes cantidades desde los EE.UU. para disolver el bitumen y poder moverlo hacia la costa. Es dudoso que las empresas petroleras hagan esto si no reciben copiosas subvenciones del estado, y eso obligará a los EE.UU. a implementar nuevas formas recaudatorias, seguramente a imponer al resto del mundo, para poder financiar toda la operación. Hay demasiadas cosas que pueden salir mal, y encima, como dice Art Berman, se necesitaría al menos una década para desarrollar toda la infraestructura necesaria. Y una década parece demasiado en la situación actual. En la práctica, lo mejor que podría hacer los EE.UU. es mejorar la extracción en los yacimientos de Maracaibo y resto de yacimientos convencionales, y poco más.
En todo caso, mientras no haya una verdadera revolución o guerra en Venezuela, no parece que vaya a haber ninguna influencia en el precio del petróleo. La cuestión es demasiado local, y Venezuela hoy en día no es un actor tan importante a escala global. En realidad, los mayores riesgos para el mercado global de petróleo, y en particular para España, están en otros lugares: en la inestabilidad de Nigeria, en las incipientes revueltas en Irán y en las refinerías rusas bombardeadas por drones ucranianos.
Para concluir mi análisis, no puedo dejar de mencionar que he visto con cierta sorpresa como algunos de los más significados industrialistas o griniudileros patrios (todos ellos ácidos y desabridos detractores de mi persona) han creído oportuno gritar a pleno pulmón que el petróleo tiene poco o nada que ver con lo que ha pasado en Venezuela (para su desgracia, ay, pocas horas antes de que la rueda de prensa de Trump dejara claro que obviamente, sí, tiene todo que ver con el petróleo). En su batiburrilo de argumentos mal hilados y peor pensados insisten en que el triunfo del modelo de Renovable Eléctrica Industrial (REI) hace que el petróleo sea cada vez más irrelevante. Por desgracia para ellos, las muchas contradicciones internas del REI están haciendo que el sector se esté hundiendo, por más que ellos neciamente insistan en lo contrario. Durante 2026, veremos quebrar a muchos promotores de proyectos solares y fotovoltaicos, y muchos proyectos ser abandonados, y poco a poco será cada vez más claro que el REI ha fracasado, que el REI está muerto. Pero ellos necesitan seguir gritando con porfía, incluso cuando la realidad nos demuestra que, por desgracia, el petróleo sigue moviendo el mundo y que la preocupación ambiental ocupa un lugar cada vez más relegado en la agenda de los gobiernos. Aunque es normal que griten. Les va literalmente su sueldo en ello. Sinceramente, me parecen dignos de lástima. Ojalá en algún momento reconozcan su error, y pidan perdón por el daño enorme que han causado.
Salu2.
'¡Es compañero!': Condenada una guardia civil por pegar una paliza a otro agente de paisano al que confundió con un ladrón
Alberto Pozas
Una agente de la Guardia Civil ha sido condenada a indemnizar con más de 18.000 euros a un compañero al que pegó varios golpes de porra por la espalda y en la cara al pensar que era un ladrón de teléfonos móviles. El Tribunal Superior de Madrid confirma su condena por un delito de lesiones y también que la Dirección General de la Guardia Civil se debe hacer cargo de forma subsidiaria de la indemnización. Los jueces rechazan el argumento con el que la Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido la absolución de la guardia civil condenada: que había golpeado a su compañero creyendo que estaba cumpliendo con su deber.
Los hechos, según las sentencias a las que ha tenido acceso elDiario.es, ocurrieron en octubre de 2018, en uno de los días de mayor afluencia a las fiestas del municipio madrileño de Boadilla del Monte. La agente condenada formaba parte del dispositivo de seguridad de la Guardia Civil, que en torno a las tres de la mañana recibió un aviso: un grupo de jóvenes estaba sacando teléfonos móviles del recinto ferial. Unos teléfonos que podrían haber sido hurtados a otras personas durante las fiestas.
Los chicos echaron a correr por un paraje irregular y no dejaron de correr cuando la agente y varios de sus compañeros uniformados gritaron: “¡Alto, Guardia Civil!”. Muchos de ellos saltaron una de las vallas y la agente se acercó corriendo a uno de ellos: sacó su defensa extensible reglamentaria de más de medio metro y le dio un primer golpe por la espalda y en las cervicales. El segundo golpe se lo dio en toda la cara. Cuando el supuesto ladrón cayó al suelo sangrando, se escuchó un grito: “¡Es compañero, es compañero!”.
La agente descubrió entonces que no había agredido a ningún potencial delincuente sino a un compañero que formaba parte del operativo en esas fiestas y que iba de paisano para poder vigilar posibles hurtos sin levantar suspicacias. El caso terminó en los tribunales y en un juicio atípico en la Audiencia Provincial de Madrid: una guardia civil y la Dirección General del cuerpo en el banquillo de los acusados, un compañero como víctima, otros ocho agentes testificando y la Fiscalía y la Abogacía del Estado pidiendo la absolución.
Según ha sabido elDiario.es, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado su condena: una multa de 1.450 euros por un delito de lesiones y la obligación de indemnizar con algo más de 18.000 euros al agente al que agredió, una cantidad que incluye los perjuicios de las lesiones, el fisio y las operaciones a las que tuvo que someterse. El guardia civil agredido pasó dos veces por quirófano porque el golpe le desvió la nariz y desde entonces, entre otras secuelas, no respira correctamente.
“¡Es compañero, es compañero!”
Tanto en el juicio como en sus recursos ahora rechazados, la agente condenada alegó que nunca supo que estaba persiguiendo a un compañero de la Guardia Civil y que usó la defensa para repeler una situación de peligro contra un potencial delincuente. Los jueces, que finalmente le imponen una multa y rechazan la petición de cárcel de su compañero, explican que esa agresión con la porra y por la espalda no estaba justificada, ni contra un posible ladrón ni contra otro guardia civil. “La actuación agresiva de la agente acusada no se produjo en un contexto de acometimiento a su persona, de desorden o alteración del orden público, y ni tan siquiera de hipotético peligro o riesgo”.
El TSJ recuerda, al rechazar su último recurso, que en esa persecución no había peligro para ella y, por tanto, ningún motivo para golpear a alguien con su defensa reglamentaria: “Ninguna resistencia hubo, ni el escenario podía propiciar a la agente una intimidación ambiental por situación de riesgo, siendo ella la perseguidora y los otros los perseguidos”. En términos similares se había pronunciado, unos meses antes, la Audiencia Provincial de Madrid: hizo un uso “indebido” de la porra. “No hubo agresión ni legítima ni ilegítima por parte de la víctima de la que defenderse ni tampoco de cualquier otra persona”.
El propio agente agredido lo dijo en su declaración en el juicio. Lo primero que sintió fue un golpe en la espalda y se dio la vuelta esperando encontrarse a uno de los presuntos ladrones huyendo a la carrera. Lo siguiente que vio, ya en el suelo y sangrando por la cara, fueron las botas de su compañera. “No se puede agredir a una persona de esa manera”, dijo ante el tribunal. Los hurtos de móviles que perseguían, además, no habían sido robos violentos o con armas, sino sustracciones al descuido, nada que justificara ese uso de la fuerza. Ya el año anterior hubo seis detenidos por este tipo de robos.
Hasta ocho guardias civiles, entre compañeros y mandos superiores implicados en el operativo de esas fiestas de Boadilla, comparecieron sin arrojar muchos detalles sobre lo que había sucedido. Durante el juicio, la agente acusada y la Dirección General de la Guardia Civil fueron defendidas por la Abogacía del Estado, mientras que el agente agredido tuvo que contratar un abogado privado. La Fiscalía también se puso de parte de la acusada: pidió que fuera condenada a indemnizar al agredido, pero eximida de cualquier otro tipo de condena por haber actuado en cumplimiento del deber.
Los jueces entendieron que no era necesario imponer una condena de cárcel a esta agente además de la multa y las indemnizaciones por el delito de lesiones. Una pena de prisión sería “especialmente rígida”, dijo la Audiencia de Madrid, que también tuvo en cuenta los seis años que pasaron desde los hechos hasta la celebración del juicio.
La sentencia también apuntó a la falta de coordinación del operativo policial como factor relevante en la agresión: “No puede olvidarse la descoordinación del dispositivo policial diseñado para el evento como quedó patente en el plenario y que, de alguna manera, pudo influir de forma circunstancial en los hechos”. Y terminó condenando como responsable civil a la Dirección General de la Guardia Civil “pues la acusada, agente de la Guardia Civil, cometió los hechos en el ejercicio de sus funciones como tal”.
Lo que muere en Caracas
Máriam Martínez Bascuñán
en El País
Esta madrugada, Estados Unidos ha bombardeado Caracas. Donald Trump anuncia desde Truth Social que Nicolás Maduro ha sido capturado y sacado del país. La conferencia de prensa será en Mar-a-Lago. Esto no es Yemen ni Somalia. Es América Latina. La primera intervención militar directa de EE UU en una capital latinoamericana desde Panamá en 1989. Hay una historia aquí: la Doctrina Monroe, el “patio trasero”, las intervenciones del siglo XX. Se suponía que eso había terminado. ¿Qué significa esto para el orden internacional? ¿Qué muere hoy junto con la soberanía de Venezuela? La ficción de un orden basado en normas.
Si el líder de Occidente puede bombardear una capital y secuestrar a un jefe de Estado, ¿con qué argumento se condena a Putin por Ucrania? Con el bombardeo de Caracas, Trump no ha legitimado a Rusia. En realidad, nunca la condenó. Lo que ha hecho es desarmar a quienes sí lo hacían. La paradoja es que Trump cree estar mostrando fuerza cuando en realidad está destruyendo el único recurso que EE UU aún tenía: la legitimidad. Durante décadas, la hegemonía americana se sostuvo no solo por su capacidad militar, sino por la pretensión de representar algo más que puro poder. Eso ha terminado. EE UU siempre violó el derecho internacional cuando le convenía, pero mantenía la ficción de respetarlo. Inventaba justificaciones, buscaba coaliciones, pasaba por el Consejo de Seguridad aunque luego lo ignorara. Esa ficción importaba: era lo que permitía a otros invocarla. Ahora ni siquiera finge.
Nicolás Maduro, tras ser arrestado, a bordo del USS Iwo Jima. Imagen difundida por Trump en su red social, Truth.
Lo que viene es el regreso al siglo XIX. Esferas de influencia, no normas universales. El concierto de las grandes potencias, donde cada una hace lo que quiere en su zona, sin posibles argumentos en contra: solo correlación de fuerzas. Pero lo que revela esta madrugada no es únicamente un cambio en el orden internacional. Es una transformación en la naturaleza misma del poder americano que se muestra con toda su brutalidad, sin ficciones. La justificación oficial es el narcotráfico. Pero el marco es otro: Trump no dice “llevamos democracia”. Dice “defendemos nuestra civilización”. Y esa diferencia importa. La democracia es un principio universal: cualquiera puede aspirar a ella, cualquiera puede invocarla, cualquiera puede exigir que se cumpla. “Civilización” es otra cosa. Es un marcador de pertenencia. O estás dentro o estás fuera. No se aspira a ella: se nace en ella. La retórica democrática, aunque hipócrita, era expansiva: todos pueden ser democráticos. La retórica civilizatoria es excluyente: nosotros contra los bárbaros. Y lo más grave: la democracia supone un interlocutor, un sujeto político con derechos. La civilización convierte al otro en objeto. Maduro no es un dictador al que hay que derrocar mediante presión o transición. Venezuela es territorio bárbaro, exterior a la civilización, que se puede bombardear sin explicaciones.
Hoy también muere la separación entre lo público y lo privado. Las intervenciones anteriores servían a intereses económicos, pero existía al menos una distinción formal entre el Estado y los negocios del presidente. Trump la ha eliminado. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Trump lo dice sin rodeos: “Lo queremos de vuelta”. La conferencia de prensa se da en su club privado. Y hay algo más: la exhibición como fin en sí mismo. Las intervenciones del pasado buscaban resultados (un cambio de régimen, estabilidad, aliados). Esta busca la imagen de fuerza. ¿Qué viene después de Maduro? No está claro, y probablemente no importa. El espectáculo es el objetivo.
Y mientras esto ocurre, la evasión. España llama a la “desescalada” y se ofrece a mediar. Sánchez insta a “respetar el derecho internacional”, pero no dice quién lo ha violado. María Corina Machado, Nobel de la Paz, respalda la operación. Lula condena. Petro pide una reunión de la ONU y la OEA, pero ¿para qué? Las instituciones internacionales parecen hoy más instrumentos del poder que límites al mismo. Quien no calla es Milei, que celebra el bombardeo en redes sociales.
¿Y Europa? Emite comunicados. Kaja Kallas, la Alta Representante de la UE, anuncia que ha hablado con Marco Rubio (con quien coordinó la operación) no con sus víctimas, ni con la ONU, ni con Petro. Y añade que “los principios del derecho internacional deben ser respetados”, pero no dice por quién. No condena el bombardeo mientras pide “contención” sin especificar a quién. Y recuerda que Maduro “carece de legitimidad”, es decir, ofrece la coartada moral. El comunicado perfecto: complicidad con sintaxis diplomática. ¿Por qué? Tal vez porque Europa necesita a EE UU para Ucrania y no puede permitirse un enfrentamiento con Trump. Así que traga. Pero cada gesto de falsa neutralidad agranda el margen de maniobra de quien actúa sin reglas. Lo que validamos por conveniencia hoy será precedente mañana. Si ofrecemos cobertura moral al bombardeo de Caracas porque Maduro “se lo merece”, el mecanismo ya está disponible para cualquier otro escenario.
Cuando el hegemón abandona la legitimidad, solo queda la fuerza. Y eso, advertía Tucídides, no es signo de poder. Es síntoma de declive. Trump cree que esta madrugada ha mostrado fuerza. En realidad, ha confirmado algo mucho más grave: que EE UU ya no ofrece normas, ni legitimidad, ni horizonte. Solo capacidad de daño. Y cuando eso es todo lo que queda, la decadencia ya no es una hipótesis. Es un hecho.
Fuente: El País 3 de enero de 2025
Tomado de: https://conversacionsobrehistoria.i...
Juan Carlos Rois, investigador: 'La noviolencia es la lucha radical contra la violencia estructural'
Ecologista 124
Entrevistamos al escritor Juan Carlos Rois. Conversamos con él sobre la noviolencia y lo que esta significa. La noviolencia no es una actitud contemplativa, va más allá y afecta a todos los órdenes de la vida.
J.V. Barcia Magaz. Activista social, miembro de Ecooo. Revista Ecologista nº 124.
En un mundo sacudido por guerras, discursos de odio y un rearme global que erosiona las democracias, la noviolencia se reivindica como una herramienta política radical y transformadora. Juan Carlos Rois, activista e investigador, defiende en su libro ‘La noviolencia como acción política' que esta no puede reducirse a un gesto moral o espiritual, sino que constituye una praxis de lucha capaz de desafiar la lógica estructural y cultural de la violencia. Frente a un sistema capitalista que combina explotación, patriarcado y ecocidio, propone una metodología de acción directa, colectiva y emancipadora.
Rois insiste en que la noviolencia no es una actitud contemplativa, sino un repertorio de herramientas para disputar el sentido común y abrir horizontes emancipadores. Desde la insumisión al servicio militar obligatorio hasta las luchas ecologistas y feministas o por el derecho a la vivienda actuales, recuerda que existen experiencias concretas que prueban la eficacia de la acción noviolenta, incluso en contextos represivos. En esta conversación analiza los fundamentos, retos y horizontes de una estrategia que busca proyectar un futuro más justo, sostenible y libre de violencias rectoras.
En su libro sostiene que la noviolencia no es mera pasividad, sino acción política transformadora. ¿Cómo define usted la violencia estructural y en qué medida constituye el verdadero campo de batalla de la noviolencia?
La noviolencia es acción para provocar cambios. No basta con simpatizar o cultivar valores compasivos: no es filosofía ni religión, sino praxis de lucha. Hablo de ortopraxis frente a ortodoxia: sin lucha no hay noviolencia. Se trata de combatir tanto la violencia visible como la lógica invisible que legitima desigualdades normalizadas.
La violencia estructural se manifiesta en leyes discriminatorias, economías que expulsan a personas como desechables, normas que bloquean el acceso a vivienda o a bienes esenciales, reglas de comercio que condenan a pueblos enteros al hambre o a la depredación ambiental, instituciones que vigilan y reprimen, y discursos que justifican el control social. Todo ello conforma un orden que priva a millones de una vida digna. Ese es el verdadero campo de batalla de las luchas noviolentas.
¿Qué opina sobre las tesis que defienden que la violencia está inscrita en la naturaleza humana?
El fatalismo antropológico sostiene que somos violentos por naturaleza, pero confunde agresividad con violencia. Nuestra evolución no solo responde a la competitividad, sino también a la cooperación, la empatía o la compasión. Las pasiones humanas no determinan nuestras respuestas: podemos actuar para bien o para mal.
Si la violencia es fruto de un aprendizaje, también puede desaprenderse. Y aunque los medios difundan, sobre todo, horrores, cada día ocurren actos de solidaridad, altruismo y heroísmo anónimo que demuestran que la violencia no es inevitable ni definitiva. La historia humana está atravesada por episodios de destrucción, pero también por gestas de cooperación y cuidado que nos permiten seguir existiendo.
Frente a los conflictos internacionales, la ciudadanía suele ser reducida a espectadora. ¿Qué papel real puede desempeñar desde la lógica noviolenta?
La noviolencia rechaza la pasividad. Gandhi afirmaba que era preferible la acción violenta a la indiferencia, porque al menos implicaba no resignarse. La lógica noviolenta ofrece un repertorio amplio: desobediencia, acuerpamiento, performance, visibilización de la disidencia, construcción de alternativas comunitarias.
Esto vale tanto para conflictos internacionales como locales. La ciudadanía europea, por ejemplo, alimenta guerras mediante la venta de armas y un consumo desmesurado que se sostiene en la explotación de otros pueblos. Dejar de ser espectadores implica pasar de la obediencia al activismo: luchar contra el rearme, reducir el consumo, apostar por la coherencia ecologista y articular luchas feministas y anticapitalistas. La paz no se delega: se construye con prácticas diarias de resistencia.
¿Vivimos en una cultura que no solo normaliza, sino que glorifica la violencia?
Sí. Existe la violencia cultural, que actúa como argamasa de las demás. Nuestra cultura educa en la violencia como algo lógico, deseable e incluso heroico. Desde el cine bélico hasta la política punitiva, pasando por la publicidad, los videojuegos o el deporte competitivo, se ensalza la lógica del enfrentamiento. La violencia se convierte en espectáculo y hasta en aspiración.
A la combinación de violencias directa, estructural y cultural la llamo violencia rectora: la ley interna del capitalismo, que se expresa como patriarcado, ecocidio, meritocracia o guerra permanente. Subvertirla implica identificar sus dinámicas en nuestra vida cotidiana, desnormalizarlas y enfrentarlas de manera coordinada. La clave es que la energía de la resistencia se convierta en un proyecto político compartido que no solo denuncie, sino que también anuncie y construya alternativas.
En un escenario de retroceso democrático y avance de las extremas derechas, ¿qué riesgos enfrenta la acción noviolenta organizada?
La extrema derecha encarna la lógica violenta: supremacismo, negacionismo, culto a la guerra, odio al diferente. Ridiculizan la noviolencia como “buenismo” e intentan imponer la idea de que la fuerza bruta es la única respuesta válida. Incluso han llegado a apropiarse de técnicas propias de la acción noviolenta —boicots, performances, acampadas— para legitimar agendas autoritarias.
Por eso es esencial mostrar que nuestra práctica es radicalmente distinta: la noviolencia no es un conjunto de trucos tácticos, sino una metodología de empoderamiento colectivo. Hoy feminismo, ecologismo social, campesinado y movimientos por los derechos humanos la ejercen en todo el mundo, aunque muchas veces queden invisibilizados por los medios. El reto está en articular redes, compartir experiencias y construir agendas comunes de resistencia frente al avance de políticas que buscan reinstaurar la violencia como norma social.
La noviolencia ha sido ridiculizada. ¿Cómo articular una narrativa eficaz que le devuelva centralidad política?
La noviolencia no es ingenuidad moral, sino práctica que acumula energía política desde abajo mediante desobediencia pública y acción colectiva. Importa tanto la eficacia de las campañas como el cuidado mutuo, la creatividad y la cohesión del grupo. Muchos movimientos ya luchan así, aunque se les tache de utópicos.
Nuestro desafío es mostrar que no se trata de mera técnica instrumental, sino de un horizonte político de transformación: respeto a la vida, atención a los cuidados, cultivo de la empatía, solidaridad y coherencia ética. Una narrativa poderosa debe transmitir que se trata de una fuerza realista y necesaria, capaz de abrir horizontes en medio de la crisis de sentido actual.
¿Qué relación existe entre el sistema económico capitalista y las múltiples formas de violencia?
Son vasos comunicantes. El capitalismo combina explotación, patriarcado, desigualdad, ecocidio y militarismo en un sistema complejo de violencia rectora. Por eso luchas feministas, ecologistas, pacifistas o anticoloniales no pueden fragmentarse: forman parte de una misma causa común.
Síntesis como el ecofeminismo o el feminismo pacifista muestran que es posible articular horizontes compartidos y más potentes que la suma de esfuerzos dispersos. Nadie puede luchar contra una sola violencia sin cuestionar a la vez las demás. La interdependencia de los males exige la interdependencia de las luchas.
¿El actual rearme internacional es una claudicación del espíritu democrático?
El rearme es consustancial al capitalismo, que siempre prepara la guerra. Desde 2004 la UE impulsa un keynesianismo militar destinado a fortalecer a la industria armamentística. Hoy este militarismo se presenta como respuesta inevitable a las amenazas globales, pero responde en realidad a los intereses de corporaciones y lobbies militares.
Supone un retroceso democrático porque desvía recursos de los servicios públicos hacia los presupuestos de defensa y porque normaliza un discurso de excepción permanente. Lo que se presenta como seguridad nacional se traduce en inseguridad social: menos sanidad, menos educación, menos derechos. Estamos ante una claudicación que erosiona el multilateralismo y consolida el programa ultra: negacionismo climático, represión de la disidencia y estado de excepción como horizonte político.
Desde una perspectiva pedagógica, ¿cómo se construye una cultura noviolenta?
La acción noviolenta es una escuela: forma identidades colectivas, transmite memoria política y genera autoestima. La insumisión o el 15M son ejemplos claros de cómo la práctica enseña más que cualquier manual. La expresividad comunicativa, acampadas, performances, desobediencia civil, produce pedagogía social y viralización mediática.
La educación formal es necesaria, pero insuficiente frente al control cultural de las élites. Hace falta desbordar sus cauces con creatividad popular: música, literatura, teatro, redes sociales. Cada gesto de desobediencia es también un acto pedagógico. La cultura noviolenta se construye en la práctica cotidiana, cuando se tejen redes de solidaridad y cuando se ponen en marcha instituciones paralelas que cuestionan el orden establecido.
¿Qué principios estratégicos guían una campaña noviolenta en contextos represivos?
Primero, respetar la metodología noviolenta: acción directa, horizontalidad, cuidado del grupo, negativa a usar violencia. Después, estrategia escalonada: problematizar, visibilizar, negociar, intensificar presión, generar masa crítica y desbordar al adversario.
“La violencia estructural se manifiesta en leyes discriminatorias, economías que expulsan a personas, normas que bloquean el acceso a la vivienda o a bienes esenciales, reglas de comercio que condenan a pueblos enteros al hambre o a la depredación ambiental…”
Importa construir identidad colectiva, tejer redes y aprovechar ventanas de oportunidad. Incluso la represión puede volverse marco comunicativo de la causa, cuando convierte a quienes resisten pacíficamente en espejo de legitimidad ante la sociedad. La clave es mantener la resiliencia y acumular fuerza moral y política.
¿Cómo conjugar la ética de la noviolencia con la resistencia a la opresión más brutal?
La noviolencia actúa en escenarios extremos como Palestina, Myanmar o El Salvador. El dilema de la legítima defensa existe, pero no obliga a reproducir la lógica del enemigo. Prefiero no “ser como ellos” para no dejar herencia de odio. Todas las guerras se justifican en nombre de la defensa, por eso conviene distinguir entre defensa y lucha armada.
La noviolencia también responde al deber de defensa, pero lo hace desde otra lógica, que busca no perpetuar el círculo de violencia. Responder sin reproducir la lógica destructiva es un límite ético y político que nos puede proteger del abismo.
Muchos cuestionan la viabilidad de la noviolencia frente a regímenes autoritarios. ¿Qué responde?
Muchos de los logros de la noviolencia ocurrieron en contextos represivos donde, según los del espíritu guerrero, debía fracasar. Su fuerza está en la inclusión, el contagio y la resiliencia de los activistas. No es exclusiva de democracias consolidadas: se practica en Asia, África y América Latina bajo condiciones muy duras y con resultados a menudo sorprendentes.
El poder autoritario suele subestimar a quienes resisten sin armas, y esa es una ventaja estratégica. La capacidad de inclusión y la amplitud social de las luchas noviolentas acaban erosionando la legitimidad de los regímenes.
En un mundo saturado de relatos distópicos, ¿en qué fuentes sostiene su esperanza política?
La noviolencia no promete victorias seguras, pero abre horizontes. Su fuerza es prefigurativa: denuncia y anuncia a la vez. Los grupos noviolentos viven a partir del cuidado mutuo, la horizontalidad y los sueños compartidos. Es práctica inclusiva y diversa que muestra que podemos ser de otro modo.
La esperanza, entendida no como ingenuidad sino como resistencia activa, es la fuerza que sostiene a quienes luchan en condiciones adversas. Sin esperanza no hay futuro posible.
¿Qué ejemplos contemporáneos inspiran la lucha noviolenta?
El activismo ecologista y climático, eje central de las luchas actuales, y el feminismo, que pone los cuidados en el centro. También luchas contra desalojos, barcos humanitarios como el Open Arms, experiencias latinoamericanas de reconstrucción comunitaria o el ciclo del 15M. En España, la insumisión fue escuela política fundamental. En la actualidad es fundamental la resistencia noviolenta mostrada por la ciudadanía frente al genocidio perpetrado por Israel al pueblo palestino. La Flotilla organizada desde la ciudadanía encarna la moralidad de los pueblos europeos ante la impotencia y complicidad de la Unión Europea.
En definitiva, que hoy se documentan cientos de experiencias que muestran que la noviolencia no es excéntrica ni minoritaria, sino una práctica extendida que sigue ofreciendo lecciones valiosas. Cada una de estas luchas demuestra que es posible abrir grietas en el muro del poder.
Para cerrar: ¿cuáles serían los pilares de una transición hacia una sociedad justa y sostenible basada en la noviolencia popular?
La violencia debe dejar de ser el eje rector de nuestra sociedad. Una sociedad alternativa debe ser interdependiente, ecodependiente y antipatriarcal, garantizar vida digna y sustituir la dominación por cooperación.
Desde el antimilitarismo proponemos una defensa popular noviolenta: la sociedad defendiéndose a sí misma desde abajo, sin ejércitos ni jerarquías, mediante la coordinación de luchas feministas, ecologistas, sindicales, vecinales y pacifistas que ya existen. No es una utopía lejana: muchas de estas experiencias están en marcha, aunque sean invisibles.
El reto es reconocer su carácter de defensa social, coordinarlas en un horizonte común y construir un proceso de transición que reste poder al discurso militarista y abra espacios concretos de vida alternativa. Ese es el horizonte que podemos empezar a construir desde ahora: un futuro basado en la cooperación y la noviolencia como principios rectores de la vida colectiva.
Páxinas
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- seguinte ›
- última »